El Golem (I) - Sueño
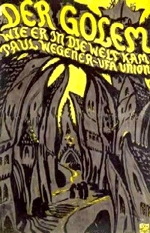
La luz de la luna cae al pie de mi cama y se queda allí como una piedra grande, lisa y blanca.
Cuando la luna llena empieza a encogerse y su lado derecho se carcome —como una cara que se acerca a la vejez, mostrando primero las arrugas en una mejilla y perfilándose después— a esa hora de la noche, se apodera de mí una inquietud sombría y angustiosa.
No estoy dormido ni despierto, y, en el ensueño, se mezclan en mi alma lo vivido con lo leído y oído, como corrientes de distinto brillo y color que confluyeran.
Antes de acostarme había leído la vida de Buddha Gotama e incesantemente volvían a repetirse en mi mente, de mil formas, estas frases:
«Una corneja voló hacia una piedra que parecía un trozo de grasa y pensó: quizás haya aquí un buen bocado. Pero como la corneja no encontró nada apetitoso, se alejó.
Del mismo modo que la corneja que se había acercado a la piedra, abandonamos —nosotros, los seguidores— al asceta Gotama, cuando hemos perdido placer en él.»
Y la imagen de la piedra que parece un pedazo de grasa crece monstruosamente en mi mente:
Camino por el lecho seco de un río y recojo guijarros lisos. De color gris-azulado, cubiertos de polvo brillante, sobre los que pienso y recapacito y con los que, sin embargo, no sé qué hacer —y después otros negros con manchas amarillas de azufre, como petrificados intentos de un niño por imitar unas salamandras toscamente moteadas.
Y quiero arrojar estos guijarros lejos de mí, pero una y otra vez se me caen de las manos, y no puedo apartarlos de mi vista.
Aparecen a mí alrededor todas las piedras que han jugado un papel en mi vida.
Algunas se esfuerzan desmesuradamente por surgir de la tierra a la luz —como grandes cangrejos de color pizarra, subiendo con la marea, empeñados en atraer mi mirada hacia ellos y decirme cosas de importancia infinita.
Otros, agotados, vuelven a caer, sin fuerzas, en sus agujeros y renuncian a hablar. A veces salgo de la oscuridad de estos ensueños y veo de nuevo, por un instante, la luz de la luna sobre la abombada cubierta al pie de mi cama, como una piedra al pie de mi cama, como una piedra grande, lisa y clara, para, tanteando ciegamente, recuperar una conciencia que se diluye, buscando sin descanso la piedra que me atormenta —la que debe estar en algún sitio oculta entre los escombros de mis recuerdos y parece un pedazo de grasa.
No lo consigo.
En mi interior una voz obstinada afirma una y otra vez con necia tenacidad —incansable como una contraventana que el viento golpeara contra las paredes a intervalos regulares—: que ello no es así, que ésta no es en absoluto la piedra que parece grasa.
Y no hay forma de librarme de la voz.
Cuando, por centésima vez, objeto que todo esto es secundario, calla entonces por un momento, pero luego, imperceptiblemente, va despertando para volver a comenzar con obstinación: sí, bueno, está bien, pero no es la piedra que parece un pedazo de grasa.
Entonces, lentamente, empieza a apoderarse de mí una insoportable sensación de
desamparo. No sé lo que ha pasado después. ¿He abandonado por mi voluntad la lucha, o ellos, mis pensamientos, me han dominado y amordazado?
Sólo sé que mi cuerpo yace dormido en la cama y que mis sentidos se han separado y ya nada los une a él.
De repente quiero preguntar quién es: «Yo»; y es entonces cuando me acuerdo de que ya no poseo órgano alguno con que formular preguntas, y temo que esa tonta voz vuelva a despertar y comience desde el principio el eterno interrogatorio sobre la piedra y la grasa. Y así me alejo.
Día
De repente me hallaba en un lóbrego patio y miraba por una puerta rojiza hacia el frente —al otro lado de una calle estrecha y sucia— a un cambalachero judío apoyado en una bóveda de cuyas paredes colgaban cachivaches de hierro, herramientas rotas, estribos y botas de patinar roñosos y una multitud de otros cadáveres similares.
Y esta imagen tenía en sí la acongojante monotonía que caracteriza a todas las impresiones que cruzan a diario el umbral de la percepción, tan a menudo como los vendedores ambulantes lo hacen por nuestras casas, sin despertar curiosidad ni asombro.
Me di cuenta de que ya hacía mucho tiempo que me sentía como en casa en este ambiente.
Tampoco esta sensación me produjo grandes emociones, a pesar de su contraste con lo que hacía poco percibiera y con el modo de llegar aquí.
De repente, al subir las gastadas escaleras hacia mi vivienda y pensar superficialmente sobre el aspecto grasicnto de los peldaños, me vino la idea de que en algún sitio he debido leer u oír algo sobre la singular comparación entre una piedra y un pedazo de grasa.
Entonces oí pasos que subían delante de mí por el tramo superior de la escalera y al llegar a mi puerta vi que era Rosina, la chica pelirroja de catorce años, hija del
cambalachero Aaron Wassertrum.
Tuve que pasar junto a ella y como estaba apoyada de espaldas en la barandilla de las escaleras, se echó divertida hacia atrás.
Había puesto sus sucias manos en la barra de hierro y la palidez de sus brazos desnudos destacaban en la penumbra.
Evité su mirada.
Me daba asco su sonrisa desvergonzada al igual que su cara tan de cera como la de un caballo de tiovivo.
Sentí que su carne debía ser blanca y esponjosa como la del ajolote que acababa de ver en una jaula de salamandras en la pajarería.
Sus pestañas pelirrojas me resultan tan repugnantes como las de un conejo.
Abrí y cerré rápidamente la puerta detrás de mí.
Desde mi ventana podía ver al cambalachero Aaron Wassertrum delante de su puerta.
Estaba apoyado a la entrada de la oscura bóveda y recortaba sus uñas con unos alicates.
Rosina la pelirroja, ¿era su hija o su sobrina? Él no se parecía a ella.
Puedo diferenciar claramente, entre los rostros judíos que veo cada día en la calle Hahnpass, diferentes estirpes que no es posible borrar por los estrechos parentescos de cada individuo, del mismo modo que el aceite no se mezcla con el agua. Nunca es posible decir: esos dos son hermanos, o padre e hijo.
Éste pertenece a esa estirpe o aquél a aquella otra, eso es todo lo que se puede leer en los rasgos de sus facciones.
Y por otra parte, ¿qué demostraría que Rosina se pareciera al cambalachero? Estas estirpes mantienen entre sí una repugnancia y aborrecimiento ocultos, que
rompen incluso las barreras del estrecho parentesco de sangre: pero saben ocultarlo al mundo exterior, del mismo modo que se guarda un secreto peligroso.
Ni uno solo deja traslucirlo, y en esta coincidencia se parecen a ciegos que llenos de odio se aferran a una cuerda sucia: uno con ambas manos, el otro a disgusto con un solo dedo, pero todos ellos llenos de un miedo supersticioso a sucumbir en cuanto olviden el apoyo común y se reparen de los demás.
Rosina pertenece a esta estirpe cuyo tipo pelirrojo es más desagradable que el de los demás, cuyos hombres son estrechos de pecho y tienen un largo cuello de gallina con una nuez saliente.
Todo en ellos tiene un aspecto pecoso, y durante toda su vida padecen ardientes tormentos —y luchan en secreto contra deseos y apetencias en una batalla ininterrumpida y sin éxito, atormentados por un miedo por su salud continuo y repugnante.
No sabía cómo podía considerar a Rosina en parentesco con el cambalachero Wassertrum.
Nunca la he visto cerca del viejo, ni he notado que se hayan dicho algo alguna vez.
Ella estaba casi siempre en nuestro patio o se metía en los oscuros rincones y pasillos de nuestra casa.
Seguramente todos mis vecinos la consideran una pariente próxima o una tutelada del cambalachero, y sin embargo, estoy convencido de que no se podía citar ni un solo
motivo para tales suposiciones.
Quise apartar mis pensamientos de Rosina y miré a través de la ventana abierta de mi habitación a la calle Hahnpass.
Aaron Wassertrum, como si hubiese sentido mi mirada, volvió su rostro hacia mí.
Su rostro rígido y horrible, con los ojos redondos de besugo y el labio superior leporino y entreabierto.
Parecía una araña humana, que siente el más ligero roce en su tela, por muy indiferente que pretenda parecer.
Y, ¿de qué vivirá? ¿Qué piensa y qué posee?... Yo no lo sabía.
De los bordes de las paredes y de la puerta cuelgan día tras día, año tras año, invariables, las mismas cosas muertas y sin valor.
Podría dibujarlas con los ojos cerrados: aquí la retorcida trompeta sin llaves, el cuadro amarillento pintado sobre papel de unos soldados que forman un grupo extraño.
Y en el suelo, amontonadas unas junto a otras (de modo que nadie pueda traspasar el umbral de la tienda), una serie de placas redondas de cocina oxidadas e inutilizables.
El número de estas cosas no aumentaba ni disminuía nunca y si alguien se detenía, alguna vez, al pasar, y preguntaba por el precio de alguna de estas cosas, el cambalachero se mostraba terriblemente excitado. Levantaba entonces, en forma enfurecida, su labio leporino y mascullaba irritado algo incomprensible con unos gargarismos y trompicones tales, que al comprador se le iban las ganas de seguir preguntando y continuaba, espantado, su camino.
La mirada de Aaron Wassertrum se había retirado rápidamente de mi vista y descansaba ahora con gran interés en las desnudas paredes de la casa a la cual da mi ventana.
¿Qué podía haber allí?
La casa da la espalda a la calle Hahnpass y sus ventanas se abren al patio. Sólo una de ellas lo hace a la calle.
Casualmente pareció que en ese momento entraba alguien en las habitaciones del edificio de al lado, que están a la misma altura que las mías —y que creo que pertenecen a un pequeño ático—, pues de repente oí a través de la pared una voz masculina y una femenina hablar entre sí.
Pero, ¡era imposible que el cambalachero lo hubiera percibido desde abajo! Al otro lado de mi puerta se movió alguien y adiviné: sigue siendo Rosina que está esperando afuera en la oscuridad, quizá deseosa de que la invite a pasar.
Y abajo, un tramo más abajo, espera el imberbe Loisa, picado de viruelas, escuchando en las escaleras, conteniendo la respiración por si abriera la puerta, y siento materialmente el hálito de su odio y de su rabiosa envidia que llega hasta mí.
Teme acercarse más y que Rosina lo vea. Sabe que depende de ella como un lobo hambriento depende de su guarda, y sin embargo quisiera saltar y desligar sin pensarlo las riendas de su ira.
Me senté a la mesa de trabajo y saqué las pinzas y el buril.
Pero no podía hacer nada, mi mano no estaba lo suficientemente tranquila como para restaurar el fino grabado japonés.
La vida turbia y triste que envuelve la casa enerva mi ánimo y continuamente surgen ante mí viejas imágenes.
Loisa y su hermano gemelo Jaromir no son más que un año mayores que Rosina. Apenas podría acordarme de su padre, hostiero. Y ahora se ocupa de ellos, creo, una anciana.
Pero no podría decir cuál de ellas, entre las muchas que viven escondidas en la casa como tortugas en su rincón, era la que los cuidaba.
Ella se ocupa de los dos chicos, es decir, los aloja, y a cambio ellos han de entregarle lo que consiguen robando o mendigando.
¿Si les dará de comer? No imagino que lo haga, pues la vieja llega muy tarde a casa.
Debe ser la limpiadora de cadáveres.
Cuando todavía eran muy pequeños veía jugar inocentemente a Loisa, Jaromir y Rosina en el patio de la casa.
Pero hace tiempo que esto se acabó. Ahora Loisa se pasa todo el día detrás de la judía pelirroja.
A veces la busca en vano por todos lados y cuando no logra encontrarla por ninguno, se arrastra hasta mi puerta y espera, con la cara descompuesta, a que venga.
Entonces, mientras yo trabajo, lo veo esperar con el sentido obnubilado, agachado en los recovecos del pasillo, con la cabeza inclinada hacia delante, escuchando.
A veces un rumor bestial rompe el silencio. Jaromir, que es sordomudo, y cuyo pensamiento está lleno de un continuo y loco deseo de Rosina, merodea como un animal salvaje por la casa, y su ladrido balbuceante y quejumbroso, inconscientemente emitido por sus celos y su rabia, resuena tan estremecedor que la sangre se le hiela a uno en las venas.
Busca a los otros dos, a los cuales él cree siempre juntos —escondidos en alguno de los miles de sucios escondrijos— con un delirio ciego, alimentado por la obsesión de permanecer pegado a su hermano, y así evitar que ocurra nada con Rosina sin que él se entere.
Yo tenía el presentimiento de que era precisamente este inacabable tormento del tullido lo que llevaba a Rosina a unirse continuamente con el otro. En cuanto se debilita esta inclinación o disposición de Rosina, Loisa inventa siempre algún nuevo cochino refinamiento, para atizar de nuevo en él el ansia de Rosina.
Entonces hacen como si el sordomudo los hubiese pillado o dejan que realmente los pille y lo atraen subrepticiamente tras ellos hacia los oscuros pasillos, en los que han construido —con aros roñosos de garrafas que se catapultan nada más pisarse y rastrillos con las puntas hacia arriba— malvadas trampas en las que ha de tropezar y caer sangrando.
Rosina se inventa de vez en cuando algo infernal, para que el tormento sea mayor.
Entonces, de golpe, cambia su comportamiento para con Jaromir y hace como si de repente le agradase.
Con el rostro siempre risueño le cuenta rápidamente cosas que a él le producen una loca excitación; para este fin se ha inventado un lenguaje de signos aparentemente lleno de secretos y comprensible sólo a medias, que hace que el sordomudo se enrede inevitablemente en una inextricable red de inseguridad y ardientes esperanzas.
Una vez lo vi en el patio frente a Rosina, quien le hablaba con tal movimiento de labios y desmesura de gestos que creí que sucumbiría en cualquier momento, a su salvaje excitación.
El sudor le caía por la cara a causa del esfuerzo sobrehumano por entender lo que decía, intencionadamente fugaz y oscuro.
Durante todo el día siguiente estuvo esperando con ardor bajo las oscuras escaleras de una casa medio derruida, en la prolongación del estrecho y sucio callejo Hahnpass, hasta que se le pasó la hora de mendigar por las esquinas un par de monedas.
Y cuando de noche quiso volver a casa, medio muerto ya de hambre y de excitación, hacía mucho que su ama había cerrado dejándolo fuera.
A través de la pared llegó hasta mí, desde el estudio de al lado, una alegre risa femenina.
Una risa..., ¿en esta casa una alegre carcajada? En todo el ghetto no vive nadie que pudiera reír alegremente.
Entonces me acordé de que hace unos días me había confiado el viejo marionetista Zwakh que un señor joven y elegante le había alquilado a buen precio su estudio: al parecer para poder reunirse sin ser visto con la elegida de su corazón.
Debieron subir poco a poco, pieza por pieza, los refinados muebles del nuevo inquilino, para que nadie notara nada.
El bondadoso anciano se frotaba las manos de gusto cuando me lo contó, disfrutando como un niño por lo hábil que había sido al conseguir que ninguno de los vecinos tuviera la más mínima idea de la presencia de la romántica pareja.
Además, desde las tres casas era posible llegar sin ser visto al estudio. ¡Incluso a través de una trampilla se podía llegar a él!
Sí, si se abría la portezuela de hierro en el suelo de la habitación —y era muy fácil desde el otro lado— se podía llegar, pasando por mi habitación, a las escaleras de nuestra casa y utilizar esta salida...
De nuevo llega hasta mí la alegre risa y me deja el velado recuerdo de una lujosa mansión y de una familia noble, adonde me llamaban muy a menudo para hacer pequeñas restauraciones en valiosas antigüedades.
De repente, oigo al otro lado un grito estridente. Escucho asustado.
La trampilla de hierro en el suelo chirría con fuerza y al instante aparece una mujer en mi habitación.
El pelo suelto, blanca como la cal y un chai de brocado sobre los hombros desnudos.
«¡Maestro Pernath, ocúlteme —por el amor de Cristo— no haga ninguna pregunta y ocúlteme aquí!»
Antes de que pudiera contestar, abrieron de nuevo mi puerta y otra vez la cerraron de golpe.
Por un segundo nos sonrió, como una horrenda máscara, la cara del cambalachero Aaron Wassertrum.
Ante mí aparece una mancha redonda y clara y, a la luz de la luna, reconozco nuevamente los pies de mi cama.
Todavía me cubre el sueño como un pesado abrigo de lana y el nombre Pernath se dibuja en mi recuerdo en letras doradas.
¿Dónde he leído este nombre? ¡Athanasius Pernath!
Yo creo, creo que hace mucho, mucho tiempo, en alguna parte, tomé otro sombrero, por confusión, comprobando asombrado que me sentaba tan bien, teniendo, como tengo, una cabeza de forma tan especial.
Y miré en el sombrero y entonces... Sí, sí, allí estaba en letras doradas la etiqueta sobre el forro blanco:
ATHANASIUS PERNATH
Me asusté del sombrero y me dio miedo, no sabía por qué.
Entonces llega de repente hasta mí, como una flecha, la voz que había olvidado y que continuamente pretendía saber dónde estaba la piedra que parecía un pedazo de grasa.
En seguida me imagino el agudo perfil con dulzona sonrisa irónica de la roja Rosina; y de ese modo retengo la flecha, que al instante se pierde en la oscuridad.
¡Sí, ¡la cara de Rosina! Se aparece más fuerte que la susurrante voz; ahora que estaré escondido en mi habitación de la calle Hahnpass podré estar totalmente tranquilo.
0 comentarios