El Golem (XVII) Luna
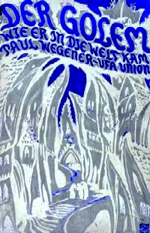
Al cabo de un rato le pregunté:
—¿Lo han interrogado ya?
—Vengo ahora mismo de ahí. Espero no tener que molestarle a usted aquí mucho tiempo.
«Pobre diablo», pensé, «no sabe lo que le espera a un preso en detención preventiva».
Quise irlo preparando poco a poco.
—Uno se va acostumbrando a estar sentado en silencio, cuando pasan los primeros días, los más difíciles. Puso cara amable, de compromiso. Pausa.
—¿Ha sido muy largo el interrogatorio, señor Laponder?
Sonrió distraído.
—No. Sólo me han preguntado si confesaba el hecho y he tenido que firmar el expediente.
—¿Ha firmado confesándose culpable? —se me escapó.
—¡Ya lo creo!
Lo dijo como si fuera lo más lógico del mundo.
No debe ser nada grave, me dije, porque no se muestra nada nervioso. Seguramente un reto a duelo o algo parecido.
—Yo por desgracia llevo tanto tiempo aquí que me parece toda una vida —suspiré involuntariamente y él puso cara de acompañarme en mis sentimientos—. No le deseo lo mismo, señor Laponder. Por lo que veo, estará pronto en libertad.
—Según como se tome —dijo tranquilamente, pero sonó como un oculto doble sentido.
—¿No lo cree usted? —pregunté sonriente. Él negó con la cabeza—. ¿Qué debo entender? ¿Qué hecho tan terrible ha cometido usted? Perdone, señor Laponder; no es curiosidad, sino simplemente simpatía lo que me mueve a hacerle esta pregunta.
Vaciló un momento, pero después respondió sin mover siquiera una pestaña:
—Asesinato con estupro.
Fue como un golpe en la cabeza.
No pude articular ni un sonido a causa del horror y el espanto.
Pareció notarlo y, discretamente, retiró la vista, pero ni el más ligero gesto en la sonrisa de autómata de su rostro reveló que mi repentino y nuevo comportamiento lo hubiese herido.
No cambiamos ni una palabra más y retiramos en silencio nuestra mutua mirada.
Cuando, al entrar la noche, me tumbé, él siguió inmediatamente mi ejemplo. Se desnudó, colgó cuidadosamente su ropa del clavo de la pared, se echó y pareció, por la regularidad y la profundidad de su respiración, dormirse inmediatamente.
En toda la noche no pude tranquilizarme.
La continua sensación de tener tal monstruo a mi lado y de tener que compartir con él el mismo aire, me era repulsiva y me excitaba tanto que todas las impresiones del día, la carta de Charousek y todas las otras novedades, quedaron en segundo plano, como si no tuvieran importancia.
Me había tumbado de forma que podía observar continuamente al asesino, pues no hubiera podido soportar saber que estaba detrás de mí.
La celda se hallaba débilmente iluminada por la luz de la luna y yo podía ver que Laponder estaba allí tendido, inmóvil, casi tieso.
Sus rasgos tenían algo de cadáver y la boca semi-abierta acentuaba esta impresión.
Durante muchas horas permaneció sin cambiar ni una sola vez de posición.
Pero, pasada la medianoche, al caer un fino rayo de luna sobre su rostro, le sobrevino una ligera inquietud y movió inaudiblemente sus labios como quien habla en sueños. Parecía ser siempre la misma palabra —quizás una frase de tres sílabas— algo así como: «Déjame. Déjame. Déjame.»
Los días siguientes pasaron sin que yo le hiciera caso, y él tampoco rompió nunca el silencio.
Su comportamiento fue en todo momento amable y cortés. Cada vez que yo quería pasear de un lado a otro, él se daba cuenta inmediatamente y retiraba en silencio, cortésmente, los pies debajo de su camastro para no molestarme.
Empecé a hacerme reproches por mi sequedad, pero, a pesar de mi mejor voluntad, no podía liberarme del horror que me causaba.
Por mucho que deseara poder acostumbrarme a su proximidad, no era posible.
Esto me mantenía despierto incluso por la noche. Apenas dormía media hora.
Noche tras noche se repetía con toda exactitud el mismo proceso: esperaba respetuoso a que yo me acostara para desvestirse, doblaba meticulosamente su ropa, la colgaba, etcétera.
Una noche —debían ser las dos—, estaba de nuevo medio dormido de cansancio sobre la madera de la pared, mirando la luna llena, cuyos rayos se reflejaban como aceite brillante en el rostro de cobre del reloj de la torre, pensando lleno de tristeza en Miriam.
Oí de repente su voz, la voz de Miriam, detrás de mí.
Al momento me desperté, muy despierto, me volví y escuché.
Pasó un minuto.
Ya creía que me había equivocado cuando volvió. No pude entender las palabras claramente, pero sonaba algo así como:
—Pregúntame. Pregúntame.
Era sin duda la voz de Miriam.
Vacilante por la excitación bajé, tan silenciosamente como pude, y me acerqué a la cama de Laponder.
La luz de la luna caía de pleno sobre su cara, y pude distinguir claramente que tenía los párpados abiertos, pero sólo se veía el blanco del ojo.
Por la rigidez de los músculos de sus mejillas vi que estaba profundamente dormido.
Sólo los labios se volvieron a mover, igual que antes.
—Pregúntame. Pregúntame.
La voz era engañosamente parecida a la de Miriam.
—¿Miriam? ¿Miriam? —exclamé involuntariamente, pero al momento bajé el tono para no despertar al dormido.
Esperé a que su cara adquiriese de nuevo la rigidez del sueño y entonces repetí muy bajito:
—¿Miriam? ¿Miriam?
Su boca formó un «Sí» casi imperceptible, pero claro.
Acerqué mi oído a sus labios.
Al cabo de un momento oí susurrar la voz de Miriam, tan inconfundible que un escalofrío me recorrió el cuerpo.
Bebía sus palabras con tal avidez que únicamente podía comprender su sentido. Ella me hablaba de amor y de una felicidad inenarrable, que por fin habíamos hallado nosotros y que ya nunca más nos volvería a separar, impacientemente, sin pausa, como quien teme ser interrumpido y que por lo tanto quiere aprovechar cada segundo.
Después su voz comenzó a perderse y por un rato se extinguió por completo.
—¿Miriam? —pregunté temblando de miedo y conteniendo la respiración—. Miriam, ¿estás muerta?
Mucho tiempo sin respuesta.
Después, de un modo casi imperceptible:
—No, estoy viva, estoy durmiendo.
Nada más.
Escuché y escuché.
En vano.
Nada más.
Tuve que apoyarme en el borde del catre para no caerme sobre Laponder, debido a mi profunda emoción y al temblor.
La ilusión fue tan perfecta que durante unos minutos me pareció ver a Miriam realmente tendida ante mí, y tuve que reunir todas mis fuerzas para no besar los labios del asesino.
—¡Henoch! ¡Henoch!
Reconocí inmediatamente la voz de Hillel.
—¿Eres tú, Hillel?
Sin respuesta.
Me acordé de haber leído que, para hacer hablar a los que duermen, no se les debe dirigir las preguntas al oído, sino hacia el plexo nervioso de la fosa epigástrica.
Así lo hice.
—¿Hillel?
—Sí, te oigo.
—¿Está bien Miriam? ¿Lo sabes todo? —pregunté en seguida.
—Sí, lo sé todo. Lo sabía hace mucho. No te preocupes, Henoch, no te temo.
—¿Me podrás perdonar, Hillel?
—Ya te lo he dicho; no te preocupes.
—¿Nos volveremos a ver pronto? —temí no llegar a poder entender la respuesta, pues ya la última frase había sido sólo un suspiro.
—En eso confío. Te esperaré, si puedo, después tengo que..., país.
—¿Adonde? ¿A qué país? —casi me caí sobre Laponder—. ¿A qué país? ¿A qué país?
—País... Gad... al sur... de Palestina.
La voz se apagó.
Cien preguntas más me cruzaban en mi desconcierto por la cabeza: ¿por qué me llama Henoch? Zwakh, Ja-romir, el reloj, Vrieslander, Angelina, Charousek.
—Adiós, suerte, y piense algunas veces en mí —surgió otra vez de repente en voz alta y clara de los labios del asesino.
Esta vez con la entonación de Charousek, pero sonó igual que si lo hubiese pronunciado yo mismo.
Recordé: era textualmente la frase final de la carta de Charousek.
El rostro de Laponder estaba ya en la oscuridad, la luz de la luna caía sobre el final del saco de paja. Un cuarto de hora más tarde habría de desaparecer de la habitación.
Hice una pregunta tras otra, pero no recibí ninguna respuesta más.
El asesino yacía inmóvil como un cadáver y tenía los párpados cerrados.
Me reproché con acritud no haber visto en Laponder durante los días anteriores nada más que al asesino y nunca al hombre.
Por lo que yo acababa de vivir era, al parecer, un sonámbulo, una criatura bajo la influencia de la luna llena.
Quizás había cometido el asesinato en una especie de estado crepuscular.
Con seguridad.
Ahora que alboreaba la mañana, había desaparecido la rigidez de sus rasgos, dejando paso a una expresión de paz espiritual.
Un hombre que tiene un asesinato sobre su conciencia no puede dormir tan tranquilamente, me dije a mí mismo.
Apenas podía esperar el momento de su despertar.
¿Sabría él lo que había ocurrido?
Por fin .abrió los ojos, se encontró con mi mirada y desvió la vista.
Me acerqué a él al momento y tomé su mano.
—Perdóneme, señor Laponder, que haya sido hasta ahora tan poco amable con usted. Estaba aturdido. Era la sorpresa lo que...
—Créame, yo lo comprendo perfectamente —me interrumpió con vivacidad—, debe ser una sensación horrible vivir con un asesino.
—No hable más de eso —le rogué—. Esta noche se me han ocurrido ciertas cosas y no puedo librarme de la idea de que usted quizás... —busqué las palabras adecuadas.
—Usted me considera un enfermo —dijo viniendo en mi ayuda. Afirmé.
—Creo poder deducirlo de ciertas pruebas. Yo..., yo..., ¿puedo hacerle una pregunta directa, señor Laponder?
—Se lo ruego.
—Suena algo extraño... pero, ¿me podría decir lo que ha soñado hoy?
Negó sonriendo con la cabeza.
—Yo nunca sueño.
—Pero usted ha hablado en sueños. Levantó muy asombrado la cabeza. Recapacitó un momento. Después dijo con seguridad:
—Eso sólo pudo darse si usted me ha hecho preguntas —lo confesé—. Pero, como acabo de decir, nunca sueño... Yo..., yo... deambulo..., añadió después de una pausa a media voz.
—¿Que usted deambula? ¿Cómo puedo entender eso?
Parecía no querer hablar y me pareció oportuno contarle los motivos que me habían movido a entrar en él y le conté a grandes rasgos lo que había sucedido por la noche.
—Puede usted estar absolutamente seguro —dijo seriamente cuando acabé— de que todo está basado en la realidad. Cuando hace un momento he precisado que no sueño, sino que «deambulo», me refería a que mi mundo de los sueños está formado de manera distinta a la de, digamos, los hombres normales. Llámelo, si quiere, un «salir del cuerpo». Así, por ejemplo, he estado esta noche en una habitación muy especial, a la que se entraba subiendo por una trampilla.
—¿Cómo era? —pregunté rápidamente—. ¿Estaba deshabitada? ¿Vacía?
—No, había muebles, pero no muchos. Una cama en la que dormía, o yacía en un letargo, una joven, y junto a ella estaba sentado un hombre con la mano sobre su frente —Laponder describió los rostros de ambos. Sin duda alguna, eran Hillel y Miriam. No me atrevía a respirar de impaciencia.
—Por favor, siga contando. ¿Había alguien más en la habitación?
—¿Alguien más? Espere; no; no había nadie más en la habitación. Sobre la mesa ardía un candelabro de siete velas. Luego una escalera de caracol conducía hacia abajo.
—¿Estaba rota? —lo interrumpí.
—¿Rota? No, no. Estaba en perfecto estado y de ella salía, a un lado, una cámara en la que estaba sentado un hombre con hebillas de plata en los zapatos, de un aspecto muy raro, como nunca había visto en un hombre: el color de su cara era amarillo y los ojos oblicuos; estaba inclinado hacia adelante y parecía esperar algo. Quizá un encargo.
—Un libro. ¿No ha visto en ninguna parte un libro antiguo? —investigué. Se rascó la frente.
—¿Dice usted un libro? Sí, exacto: en el suelo había un libro. Estaba abierto, era todo él de pergamino y la página empezaba con una enorme A dorada.
—Usted quiere decir seguramente una I.
—No, con una A.
—¿Está seguro? ¿No era una I?
—No, era seguro una A.
Moví la cabeza y empecé a dudar. Al parecer Lapon-der, en su sueño, había estado leyendo en mi mente y lo había mezclado todo: Hillel, Miriam, el Golem, el libro Ibbur y el pasillo subterráneo.
—¿Hace mucho que tiene el don de «deambular», como usted dice? —le pregunté.
—Desde que cumplí veintiún años —se detuvo; parecía que no le gustaba hablar de ello; pero entonces esbozó, de repente, un gesto de infinita extrañeza y miró mi pecho fijamente, como si viera algo en él.
Sin hacer caso de mi asombro me tomó rápidamente de las manos y me rogó casi con ardor:
—Por el amor de Dios, dígamelo todo. Hoy es el último día que puedo pasar con usted, pues quizá dentro de una hora me vengan a buscar para llevarme a escuchar mi sentencia de muerte.
Lo interrumpí estupefacto:
—¡Entonces me tiene que llevar como testigo! Juraré que está enfermo. Usted es sonámbulo. No puede ser, no lo pueden ejecutar sin antes haber examinado el estado de su mente. ¡Piénselo bien!
Él negaba con nerviosismo.
—Pero eso es secundario; ¡por favor, dígamelo todo!
—Pero ¿qué es lo que le tengo que decir? Mejor hablemos de usted y...
—Usted tiene que haber vivido, ahora lo sé, ciertos hechos extraños que me atañen muy directamente, mucho más directamente de lo que usted puede ni siquiera imaginar, se lo ruego, ¡cuéntemelo todo! —rogó.
No podía comprender que mi vida le interesara más que sus propios problemas mucho más urgentes; para tranquilizarlo le conté todas las cosas incomprensibles que me habían sucedido.
Al final de cada capítulo él afirmaba con la satisfacción de quien comprende el asunto hasta el fondo.
Cuando llegué al punto en que tuve la aparición de aquel ser sin cabeza que me mostraba en la mano los granos rojos, negros, apenas pudo esperar el final.
—Entonces, usted se los tiró de la mano —murmuró pensativo—. Nunca hubiese creído que podía haber un tercer camino.
—No era un tercer camino —dije—, era lo mismo que si hubiese rechazado los granos. Él sonrió.
—¿No lo cree usted, señor Laponder?
—Si los hubiera rechazado, habría seguido usted el «Camino de la vida», pero los granos, que significan los poderes mágicos, se habrían perdido. De esta forma en cambio rodaron por el suelo, como usted acaba de decir. O sea: esos poderes se quedaron aquí y sus antepasados los cuidarán hasta que llegue el momento de su germinación. Entonces revivirán los poderes que ahora están dormidos en usted.
No comprendí bien.
—¿Mis antepasados cuidan los granos?
—Usted debe tomar todo lo que ha vivido como un símbolo —me explicó Laponder—. El círculo de hombres con resplandores azulados que lo rodeaban eran la cadena del «Yo» heredado, que todo nacido de madre lleva siempre consigo. El mundo no es «aislado», pero es preciso que se convierta en ello, ¡y a eso se le llama «inmortalidad»! Su alma está compuesta de muchos «Yos», igual que un hormiguero. Usted lleva en sí los restos anímicos de miles de antepasados: los amos de su estirpe. En todos los seres es así. ¿Cómo podría encontrar su alimento un pollo recién salido de un huevo artificialmente empollado, si no llevara dentro de sí la experiencia de millones de años? La existencia del «instinto» indica la presencia de los antepasados en el cuerpo y en el alma. Pero, perdóneme, no pretendía interrumpirlo.
Acabé mi narración. Toda. Le conté incluso lo que Miriam había dicho sobre el «hermafrodita».
Cuando me detuve y levanté la vista, me di cuenta de que Laponder se había puesto pálido como la cera y que por sus mejillas corrían lágrimas.
Me levanté rápidamente, y, como si no lo hubiera notado, me puse a pasear de un lado para otro de la celda esperando a que se tranquilizara.
Después me senté frente a él y empleé toda mi capacidad de persuasión para convencerlo de lo absolutamente necesario que era mostrar a los jueces su estado mental enfermizo.
—¡Si por lo menos no hubiera usted confesado el asesinato! —finalicé.
—¡Pero tuve que hacerlo! Me lo preguntaron apelando a mi conciencia! —dijo ingenuamente.
—¿Considera peor una mentira que un asesinato? —pregunté estupefacto.
—En general, quizá no, pero en mi caso sí. Mire usted, cuando el juez me preguntó si lo confesaba, tuve la fuerza de decir la verdad. Yo podía, por lo tanto, elegir entre mentir o no mentir. Cuando cometí el asesinato, por favor, ahórreme los detalles, fue tan horrible para mí que no quisiera volver a recordarlo, cuando cometí el asesinato, entonces no tenía elección. Pues a pesar de que actuaba con clara conciencia, a pesar de eso no tenía elección. Algo, cuya existencia no había imaginado anteriormente y que era más fuerte que yo, se despertó en mí. ¿Cree que si hubiera tenido posibilidad de elección habría asesinado? Nunca he matado, ni siquiera al más pequeño animal, y ahora ya ni siquiera sería capaz.
Suponga que existiera la ley humana de matar y que, de no cumplirse, se castigase con la muerte, un caso semejante al de la guerra, yo ya me hubiera ganado la muerte. Pues no tendría otra elección. Sencillamente, no podría matar. Cuando cometí el asesinato, la situación era exactamente al revés.
—Pues mucho mejor, ahora que usted se siente casi otro hombre, hay muchos más motivos que pondrán todo de su parte y lo librarán de la sentencia del juez —dije enfrentándome a él.
Laponder hizo un movimiento de rechazo.
—Usted se equivoca. Los jueces tienen, desde su punto de vista, toda la razón. ¿Deben acaso dejar libre por ahí a un hombre como yo? ¿Para que mañana o pasado mañana vuelve a ocurrir la desgracia?
—No, pero a usted lo deberían internar en un establecimiento para enfermos mentales. ¡Eso es lo que quiero decir!
—Si yo estuviera loco, tendría usted razón —respondió Laponder con indiferencia—. Pero yo no estoy loco. Tengo otra cosa muy distinta: algo que parece muy semejante a la locura, pero que es precisamente lo contrario. Por favor, escúcheme. Me comprenderá en seguida. Lo que me acaba de contar sobre ese fantasma sin cabeza... naturalmente este fantasma es un símbolo: encontrará la clave con facilidad en cuanto piense un poco sobre ello; me pasó a mí también, exactamente igual. Sólo que yo acepté los granos. ¡Yo sigo, por lo tanto, el «Camino de la Muerte»! Lo más sagrado que hay para mí es poder dejarme guiar por lo espiritual que hay en mí. Ciego, confiado, adonde quiera que conduzca el camino: a la horca o al trono, a la pobreza o la riqueza. Nunca he dudado, cuando estuvo la elección en mis manos. Por ello, cuando pude elegir, no mentí. Conoce las palabras del profeta Miqué:
Se te ha dicho, hombre, lo que es bueno
y lo que el Señor exige de ti.
Si yo hubiese mentido, habría creado la causa, porque yo tenía la elección... cuando cometí el asesinato, no creé ninguna causa, era sólo el efecto de una causa que hacía mucho tiempo que tenía medio dormida en mí, sobre la que yo no tenía ningún poder. Por lo tanto, mis manos están limpias.
Al convertirme, lo espiritual que hay en mí, en un asesino, se ha cumplido una ejecución. Cuando los hombres me cuelguen de la horca, mi destino se liberará del de ellos: yo llegaré a la libertad.
Sentí que era un santo y el temor ante mi propia pequenez me erizaba el cabello.
—Usted me ha contado que había olvidado los recuerdos de su juventud debido a una intervención hipnótica realizada en su conciencia por un médico hace mucho tiempo —continuó—. Ése es el signo, el estigma, de todos los que han sido mordidos por la «serpiente del reino espiritual». Parece casi necesario que en nuestra vida se injerten dos vidas, igual que el injerto noble en el árbol salvaje, para que pueda tener lugar el milagro de la resurrección. Lo que normalmente separa la muerte, se separa así por la extinción de la memoria: a veces sólo por un repentino giro en el interior.
En mi caso sucedió que una mañana, sin causa aparente, cuando tenía veintiún años, me desperté como cambiado. Todo lo que hasta entonces había querido me era de pronto indiferente: la vida me parecía tan tonta como una historia de indios y perdió en realidad; los sueños se convirtieron en una certeza, en una certeza apodíctica, concluyeme, entiéndame bien, en una certeza apodíctica, real, y la vida diurna se convirtió en un sueño.
Todos los hombres podrían hacer esto, si tuvieran la clave. Y la única clave está, sola y exclusivamente, en que se tome conciencia en el sueño de la forma del propio «Yo», de la piel, por decirlo así, en que se encuentre la estrecha rendija por la que se desliza la conciencia entre el sueño profundo y la vigilia.
Por eso he dicho antes que «deambulo» y no que «sueño».
La lucha por la inmortalidad es una batalla por el cetro contra los fantasmas y los clamores que llevamos en nosotros mismos; y la espera a que el propio «Yo» se convierta en rey es la espera del Mesías.
Habla Gramil, el espectral, el «hálito de los huesos» de la Cábala, ése que usted vio, ése era el rey. Cuando esté coronado, entonces se rasgará la cuerda, con la que usted está unido al mundo a través de los sentidos, y el canal de la razón.
Usted me preguntará cómo puede ser que, a pesar de mi separación del mundo, me convirtiera de la noche a la mañana en un asesino. El hombre es como un tubo de cristal por el que ruedan bolas de colores; en casi todos los que viven sólo hay una. Si la bola es roja, a ese hombre se lo llama «malo»; si es amarilla, «bueno». Si se deslizan dos bolas, una roja y otra amarilla, una detrás de otra, se tiene un carácter «inestable». Nosotros, los «mordidos por la serpiente», vivimos en nuestra existencia todo lo que normalmente vive en una raza durante toda una era: las bolas de colores se siguen velocísimas por el tubo de cristal y cuando se han acabado, somos profetas, nos hemos convertido en espejos de Dios —Laponder guardó silencio. Durante mucho rato no pude pronunciar palabra. Lo que acababa de oír me había atontado.
—¿Por qué me ha preguntado antes tan temerosamente por mis experiencias, cuando usted está mucho, mucho más alto que yo? —reanudé por fin la conversación.
—Usted se equivoca —dijo Laponder—. Estoy muy por debajo de usted. Se lo pregunté porque sentía que usted poseía la clave que a mí todavía me faltaba.
—¿Yo? ¿Una clave? ¡Oh, Dios!
—Sí, ¡usted! Y usted me la ha dado. No creo que haya un hombre en la tierra más feliz que yo ahora.
De fuera surgió un ruido: corrieron los pestillos. Laponder apenas hizo caso.
—Lo del hermafrodita era la clave. Ahora tengo la seguridad. Y por eso estoy contento de que me vengan a buscar, pues pronto habré alcanzado la meta.
Las lágrimas no me dejaban distinguir la cara de Laponder, sólo podía oír la sonrisa en su voz.
—Y ahora, adiós, señor Pernath, y piense que lo que colgarán mañana serán sólo mis ropas. Usted me ha abierto el camino a lo más bello, a lo último que me quedaba por saber. Ahora comienza la boda... —se levantó y siguió al guardián—. Está estrechamente relacionado con el asesinato —fueron las últimas palabras que pude oír y que sólo comprendí oscuramente.
Desde aquella noche, cada vez que había luna llena, me parecía ver siempre la cara dormida de Laponder sobre la sábana gris de la cama.
Los días que siguieron a su marcha oí golpes de martillos y clavos en el patio de ejecuciones, que llegaban hasta mí y a veces duraban hasta el amanecer.
Adiviné lo que significaba y, lleno de desesperación, me tapaba durante horas los oídos.
Pasaron los meses uno tras otro. Vi cómo el verano llegaba a su fin porque las miserables hojas del patio empezaron a marchitarse; lo notaba en el olor mohoso de las paredes.
Cuando, durante los paseos en el patio, caía mi vista sobre el árbol moribundo y la imagen de la Virgen incrustada en su corteza, involuntariamente, lo relacionaba con la huella profunda que había dejado en mí el rostro de Laponder. Ese rostro de Buda con su tersa piel y su extraña y eterna sonrisa me daba vueltas continuamente en la cabeza.
El juez me llamó una vez más —en septiembre— y me preguntó, con desconfianza, qué razones podía aducir por haber dicho en el banco que tenía que irme urgentemente de viaje; por qué había estado tan nervioso durante las horas precedentes a mi detención y por qué llevaba todas mis piedras preciosas en el bolsillo.
Cuando respondí que había tenido la intención de suicidarme, hubo una nueva sonrisa irónica detrás del escritorio.
Hasta entonces estuve solo en mi celda y esto me permitía seguir con mis pensamientos, con mi pena por Charousek, quien, suponía, debía haberse muerto ya hacía mucho, y por Laponder, y con mi nostalgia de Miriam.
Después vinieron nuevos presos: viajantes ladrones con rostros ajados y decrépitos, gruesos y ventrudos cajeros de banco —«Huérfanos» como los hubiera llamado el negro Vóssatka— que apestaron el aire y mi estado de ánimo.
Uno de ellos contó, absolutamente indignado, que poco antes había habido un asesinato en la ciudad. Pero por suerte apresaron inmediatamente al autor que fue sometido a un proceso expeditivo.
—¡El desgraciado miserable se llamaba Laponder! —gritó un tipo con hocico de bestia salvaje al que habían condenado por maltratar a niños, a los catorce días de prisión—. Lo agarraron con las manos en la masa. En el jaleo se cayó la lámpara y se incendió toda la habitación. El cadáver de la chica quedó tan carbonizado que todavía hoy no se ha podido deducir quién era en realidad. Tenía el pelo negro y la cara delgada, eso es todo lo que se sabe. Y el Laponder ése no quiso soltar su nombre ni que reventase. Si hubiera sido yo le habría arrancado la piel y le hubiera espolvoreado pimienta encima. ¡Así son los señores finos! ¡Todos unos asesinos! ¡Como si no hubiera otros medios para librarse de una chica! —añadió con una sonrisa cínica.
La ira y la rabia bullían en mí y hubiera deseado arrastrarlo por el suelo.
Noche tras noche roncaba en la cama en la que había dormido Laponder. Por fin, pude respirar cuando lo pusieron en libertad.
Pero ni así conseguí librarme de él: sus palabras se me habían clavado como una flecha. La horrible sospecha de que podría haber sido Miriam la víctima de Laponder me carcomía continuamente, sobre todo en la oscuridad.
Cuanto más luchaba contra esta idea, más me ahogaba en ella, hasta que casi se convirtió en una idea fija, una obsesión.
A veces se atenuaba y mejoraba, sobre todo cuando entraba la luna clara por entre las rejas: entonces podía revivir las horas pasadas con Laponder y el profundo sentimiento que le profesaba me aliviaba el tormento, pero, de todas formas, me volvían con demasiada frecuencia los momentos en que veía a Miriam asesinada y carbonizada, y creía perder la razón de terror.
Los débiles indicios que tenía para mi sospecha se habían entretejido en aquellos momentos formando un todo cerrado, una pintura llena de detalles indescriptiblemente terroríficos.
Al principio de noviembre, hacia las diez, era ya noche cerrada, había alcanzado mi desesperación tal punto que tuve que morder el saco de paja, como un animal rabioso, para no gritar; el guardia abrió repentinamente la celda y me obligó a acompañarlo al despacho del juez. Me sentía tal débil que me tambaleaba al andar.
Hacía ya mucho tiempo que había muerto en mí la esperanza de abandonar aquella horrible casa.
Me preparé a que me hicieran de repente, una vez más, una fría pregunta, a oír de nuevo la sonrisa irónica, estereotipada, detrás del escritorio y a tener que volver a las tinieblas.
El señor Barón von Leisetreter se había ido ya a su casa y en la habitación no había más que un viejo y jorobado escribano con dedos de araña.
Esperé, insensible, lo que sucedería.
El guardián había entrado conmigo y me miraba bonachón; esto me llamó la atención, pero estaba demasiado abatido para comprender el significado de aquello.
—El resultado de la investigación —empezó a decir el escribano y riendo se subió a un sillón revolviendo durante mucho tiempo en el montón de libros en busca de los expedientes—, el resultado es que el tal Karl Zottmann en cuestión, tras un encuentro con la antigua prostituta Resina Metzeles, que por aquel entonces era conocida como «Rosina la Pelirroja», liberada posteriormente por el sordomudo siluetista, actualmente bajo vigilancia policíaca, llamado Jaromir Kwássnitschka, del bar Kantsky, y que desde hace unos meses vive en calidad de favorita en flagrante concubinato con Su Excelencia el conde de Athenstädt, fue atraído antes de su muerte por una mano alevosa a un sótano subterráneo y aislado de la casa conscripcionis 21873, bajo el número romano III de la calle Hahnpass, número actual 7, allí encerrado y abandonado a una muerte por hambre o por frío. Pues, el arriba mencionado Zottmann... —explicó el escribano y, mirando por encima de las gafas, pasó por encima unas cuantas hojas del montón desordenado que llevaba en las manos—. «De la investigación ha resultado también que al arriba mencionado Karl Zottmann le robaron, según todas las apariencias después de su muerte, todas las pertenencias que llevaba, en especial un reloj de oro de doble tapa, citado en el fascículo P romana, sección Bäh —el escribano levantó el reloj por la cadena—. Por falta de verosimilitud no se ha podido dar crédito a la declaración jurada del siluetista Jaromir Kwássnitschka, hijo huérfano del hostiero del mismo nombre, muerto hace diecisiete años, según la que había encontrado el reloj en la cama de su hermano Loisa, actualmente en fuga, y que lo había entregado contra recibo de dinero a Aaron Wassertrum, el rico anticuario, entre tanto desaparecido.
»De la investigación ha resultado además que el cadáver del mencionado Karl Zottmann llevaba, en el momento de su descubrimiento, en el bolsillo trasero de su pantalón, una agenda en la que había apuntado, posiblemente unos días antes de su muerte, varias notas que aclaran los hechos y que facilitan finalmente el arresto del verdadero culpable por las autoridades reales e imperiales.
»En consecuencia, la atención de la alta fiscalía real e imperial se dirige al hasta ahora altamente sospechoso, debido a las notas testamentarias de Zottmann, Loisa Kwássnitschka, actualmente fugitivo, y ordena el fin de la detención preventiva de Athanasius Pernath, tallador de piedras preciosas, hasta ahora sin antecedentes, y cesar todo proceso contra él.
Praga, Julio
firmado
Dr. Barón Von Leisetreter.»
El suelo tembló bajo mis pies y por un minuto perdí el conocimiento.
Cuando me desperté estaba sentado en una silla y el guardián me daba amables golpes en los hombros.
El escribano se había quedado completamente impasible, carraspeó, se sonó y me dijo:
—La lectura de esta disposición se ha retrasado hasta hoy porque comienza por una «P» y por orden alfabético, lógicamente, viene al final —después siguió leyendo—: «Además, es necesario poner a Athanasius Pernath, tallador de piedras preciosas, en conocimiento de que, debido a la disposición testamental del estudiante de Medicina Innozenz Charousek, muerto en mayo, le corresponde un tercio de sus pertenencias como heredero.»
El escribano metió la pluma en el tintero mientras pronunciaba las últimas palabras y comenzó a garabatear.
Esperé que soltara su sonrisita, pero no lo hizo.
—Innozenz Charousek —murmuré repitiendo absorto sus palabras.
El guardián se inclinó sobre mí y me susurró al oído:
—Poco antes de su muerte estuvo conmigo el señor Charousek y se interesó por usted. Dijo que lo saludara cariñosamente. Naturalmente yo no se lo pude decir entonces. Por cierto que el señor Charousek tuvo un horrible final. Se suicidó. Se lo encontró caído de bruces sobre la tumba de Aaron Wassertrum. Había cavado dos profundos hoyos en la tierra y se abrió las venas de las muñecas metiendo después los brazos en los agujeros. Así se descargó. Debía estar loco, el señor Char...
El escribano empujó ruidosamente la silla y me entregó la pluma para que firmara.
Después se irguió orgulloso y dijo exactamente en el tono de su noble superior:
—Guardián, saque a este hombre.
Exactamente igual que hace mucho tiempo, el hombre del sable y de los calzoncillos de la puerta retiró el molinillo de café de su regazo; sólo que esta vez no me registró, sino que me devolvió mis piedras preciosas, mi monedero con sus diez florines, mi abrigo y todo lo demás.
Entonces me encontré en la calle.
—¡Miriam! ¡Miriam! ¡Qué próximo está nuestro encuentro! —ahogué un grito de salvaje alegría.
Debía ser medianoche. La luna llena se escondía, sin brillo, como un plato de pálido latón, entre los vasos de bruma. El asfalto estaba cubierto de una sólida capa de suciedad.
Llamé un carruaje que en la niebla parecía un destartalado monstruo antediluviano; se me había olvidado andar y me tambaleaba, sobre unas plantas insensibles, como un enfermo con la columna desviada.
—¡Cochero, lléveme tan de prisa como pueda a la calle Hahnpassgasse, número 7! ¿Me ha entendido? Hahnpassgasse, número 7.
0 comentarios