El Golem (II) Capítulo I
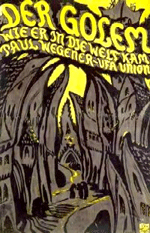
Sí, no me he confundido en la impresión de que alguien sube la escalera detrás de mí a cierta distancia, siempre igual, con la intención de visitarme, ese alguien debe estar ahora aproximadamente en el último tramo.
Ahora dobla la esquina en la que está la vivienda del archivero Schemajah Hillel y pasa, de los gastados baldosines de piedra, al pasillo del piso superior que está cubierto de ladrillos rojos.
Ahora va palpando a lo largo de la pared, y ahora, precisamente ahora, debe leer, deletreando con dificultad en la oscuridad, mi nombre sobre el letrero de la puerta.
Erguí mi cuerpo en el centro de la habitación y miré hacia la entrada.
Entonces se abrió la puerta y entró él.
Sólo dio unos pasos hacia mí, sin quitarse el sombrero ni decir una sola palabra.
Así se comporta cuando está en su casa, pensé, y me pareció muy normal que así fuera, y no de otra forma.
Metió la mano en el bolsillo y sacó un libro.
Después lo hojeó largamente.
La cubierta del libro era de metal y los bajorrelieves, en forma de rosetas y sellos, estaban rellenos de color y de pequeñas piedras.
Por fin encontró el lugar que buscaba y lo señaló.
Pude descifrar el título del capítulo «Ibbur, la saturación del alma».
La gran inicial, impresa en oro y rojo, ocupaba casi la mitad de la página que recorrí involuntariamente y que estaba descascarillada de un lado.
Yo debía repararla.
La inicial no estaba pegada al pergamino, como había visto hasta entonces en los libros antiguos, sino que parecía formarse de dos delgadas placas de oro soldadas en el centro y las dos puntas sujetas daban la vuelta a los márgenes del pergamino.
En el lugar de la inicial, ¿habría un agujero en la hoja?
Si así era, en la otra cara, ¿debería estar la «I» al revés?
Volví la página y vi confirmada mi suposición.
Sin querer leí también esta página y la siguiente.
Y seguí leyendo y leyendo.
El libro me hablaba, como en sueños, sólo que con mucha más claridad. Y afectaba a mi corazón como una pregunta.
De una boca invisible fluían palabras, revivían y venían hacia mí. Se volvían y cambiaban ante mí, como esclavas vestidas de colores, y después caían al suelo o desaparecían como el vapor irisante en el aire y hacían sitio a la siguiente. Cada una tenía, durante un momento, la esperanza de que yo la eligiera y renunciara a ver la que llegaba por detrás.
Había algunas entre ellas que aparecían vanidosas como pavos, con preciosos vestidos y cuyos pasos eran lentos y medidos.
Otras, como reinas, aunque envejecidas y desgastadas, con los párpados pintados, con un gesto de doncella en la boca y cubiertas las arrugas con una pintura horrible.
Yo dejaba correr mi vista sobre ellas hacia la siguiente y mi mirada pasó sobre largas filas de rostros y figuras grises, tan vulgares y sin expresión, que parecía imposible grabarlas en la memoria.
Trajeron entonces a rastras a una mujer, totalmente desnuda y tan gigantesca como un legendario coloso de hierro.
La mujer se paró un segundo ante mí y se inclinó hacia mí.
Sus pestañas eran tan largas como todo mi cuerpo y señaló, muda, el pulso de su mano izquierda.
Sonaba como un terremoto y sentí que en ella estaba la vida del mundo entero.
Desde lejos vino deprisa una procesión de coribantes.
Un hombre y una mujer se abrazaron. Los vi venir desde lejos y la fila se acercaba cada vez más con un ruido ensordecedor.
Entonces oí la vibrante canción de las estáticas muy cerca de mí y mis ojos buscaron a la pareja abrazada.
Pero ésta se había convertido en una sola figura y estaba sentada, medio masculina, medio femenina —un hermafrodita—, en un trono de nácar.
Y la corona del hermafrodita acababa en una tablilla de madera roja, en la que el gusano de la destrucción había roído misteriosas runas.
Detrás, envuelto en una nube de polvo, se acercaba trotando un rebaño de ovejas pequeñas y ciegas: los animales que, como alimento, llevaban al gigante hermafrodita en su séquito para mantener a su grupo de coribantes.
A veces, entre las figuras que surgían de la invisible boca, había algunas que venían de las tumbas, un paño cubriendo su cara.
Y se paraban ante mí y dejaban caer bruscamente sus velos y miraban fijamente con ojos rapaces mi corazón, de tal forma que un terror helado me subía a la cabeza y la sangre se me estancaba como un río ante las rocas que caen del cielo, en medio de su lecho.
Una mujer pasó volando ante mí. No vi su rostro, pues ella lo retiró; llevaba un abrigo de lágrimas, fluyendo.
Cabalgatas de máscaras pasaban bailando y riendo sin preocuparse de mí.
Sólo un pierrot se vuelve pensativo y regresa hacia donde yo estaba. Se planta ante mí y se mira en mi cara como si fuera un espejo.
Hace gestos tan raros, levantando y moviendo sus brazos —unas veces con recelo, otras con rapidez—, que se apodera de mí un fantasmagórico deseo de imitarlo, de guiñar los ojos como él, encoger los hombros y hacer gestos con la boca.
Pero otras figuras que vienen por detrás lo empujan impacientes a un lado, pues todas quieren llegar a verme.
Pero ninguno de estos seres tiene consistencia.
Son perlas resbaladizas, ensartadas en un hilo de seda, notas de una melodía que fluyen de la boca invisible.
Ya no era un libro lo que me hablaba. Era una voz. Una voz que quería algo de mí, que yo no entendía por mucho que me esforzara. Que me atormentaba con preguntas ardientes e incomprensibles.
Pero la voz que pronunciaba estas palabras materializadas era una voz muerta y sin eco.
Cada nota que suena en el mundo presente tiene muchos ecos, igual que muchas cosas tienen una sombra grande y otras pequeñas, pero esta voz ya no tiene ecos: hace ya mucho, mucho tiempo que se han apagado y desaparecido.
Había leído el libro hasta el final, y todavía lo sostenía entre las manos, cuando tuve la sensación de que había estado hojeando y buscando en mi mente y no en sus páginas.
Todo lo que me había dicho la voz lo había llevado toda mi vida dentro de mí, sólo que había estado oculto y olvidado y se había mantenido escondido en mis pensamientos hasta hoy.
Levanté la vista.
¿Dónde estaba el hombre que me había traído el libro?
¿Se habría ido?
¿Lo recogería cuando hubiese acabado?
¿O se lo debería llevar yo?
Pero no podía acordarme de que hubiera dicho dónde vivía.
Quise recordar su apariencia, pero no lo conseguí.
¿Cómo iba vestido? ¿Era viejo o joven?, ¿de qué color eran su cabello, su barba?
Nada, ya no me acordaba de nada. Todas las imágenes que me creaba de él se deshacían, inconsistentes, antes de que las pudiese formalizar en mi cerebro.
Cerré los ojos y apreté la mano contra los párpados para cazar aunque sólo fuera una mínima parte de su imagen.
Nada, nada.
Me coloqué en mitad de la habitación y miré hacia la puerta como había hecho antes —cuando él vino— e imaginé: ahora dobla la esquina, ahora camina por el pasillo de piedra, ahora está leyendo ahí fuera el letrero de mi puerta, «Athanasius Pernath», y ahora entra. En vano.
Ni el más ligero rastro de cómo era su figura quiere despertarse en mí.
Vi el libro sobre la mesa y deseé hallar en mi pensamiento la mano que lo había sacado del bolsillo y me lo había entregado.
No podía acordarme siquiera de si llevaba guantes o no, si era joven o arrugada, si llevaba sortijas o no.
De repente tuve una idea extraña.
Era como una inspiración a la que no puede uno oponerse.
Me puse el abrigo y el sombrero, salí al pasillo y bajé la escalera. Entonces volví lentamente a mi cuarto siguiendo el mismo recorrido.
Despacio, muy despacio, igual que había venido él. Y cuando abrí la puerta vi que mi habitación estaba en la oscuridad, pero ¿no era totalmente de día, ahora mismo, cuando salí?
¡Cuánto tiempo debí permanecer pensando que no noté lo tarde que era!
E intenté imitar al desconocido, su paso y sus gestos, y a pesar de ello no los podía recordar.
¡Cómo iba a conseguir imitarlo, si no tenía ya el más ligero indicio de cómo era!
Pero todo fue distinto. Muy distinto de lo que yo había pensado.
Mi piel, mis músculos, mi cuerpo se acordaron de repente sin comunicárselo al cerebro. Hacían movimientos no intencionados, que yo no deseaba.
¡Como si mis miembros ya no me pertenecieran!
De golpe, mi andar se había vuelto extraño y vacilante al dar unos cuantos pasos en la habitación.
Éste es el paso de un hombre que continuamente está a punto de caer hacia delante, me dije.
Sí, sí, sí, ¡así era su paso!
Lo sabía claramente, es así.
Yo tenía una cara extraña, sin barba y con barbilla pronunciada, y miraba desde unos ojos rasgados.
Esta no es mi cara, quise gritar asustado y quise palparla, pero mi mano no siguió mis deseos y se hundió en el bolsillo para sacar un libro.
Exactamente igual que él lo había hecho antes.
De repente, estoy sentado otra vez sin sombrero y sin abrigo, junto a la mesa. Y soy yo. Yo, yo.
Athanasius Pernath.
Me sacudieron el horror y el espanto, y mi corazón palpitaba a toda velocidad a punto de estallar, y sentí algo: los dedos fantasmagóricos, que ahora mismo habían manipulado en mi cerebro, acababan de abandonarme.
Todavía percibía en la nuca las frías huellas de su roce.
Entonces supe cómo era el desconocido, y hubiera podido sentirlo de nuevo en mí —en cualquier momento— con sólo quererlo; pero imaginarme su imagen ante mí, verlo ante mis ojos, esto todavía no lo puedo hacer y además nunca lo podré.
Me di cuenta de que era como un negativo, una forma hueca invisible, cuyas líneas no puedo captar, en la que me tengo que introducir yo mismo si quiero ser consciente, en mi propio yo, de su figura y de su expresión.
En el cajón de mi mesa había una caja de hierro; en ella quise guardar el libro, y de allí sólo lo tomaría para sacar el desperfecto de la inicial «I», cuando se hubiera alejado de mí este estado de debilidad mental.
Tomé el libro de la mesa.
Entonces tuve la impresión de no haberlo tocado; tomé la caja: la misma sensación. Como si el sentido del tacto tuviera que recorrer un trecho muy largo en completa oscuridad antes de llegar a mi conciencia, como si las cosas estuvieran alejadas una cantidad enorme de años y pertenecieran a un pasado que hacía mucho tiempo se había alejado.
La voz que me rodea en la oscuridad buscándome para atormentarme con la piedra grasicnta ha pasado por delante sin verme. Yo sé que viene del reino del sueño. Pero lo que he vivido ha sido real, por eso no logro verme y siento que me busca en vano.
0 comentarios