El Golem (XII): Impulso
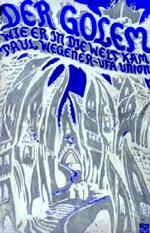 Las horas del último día se me habían pasado volando. Apenas tuve tiempo para comer.
Las horas del último día se me habían pasado volando. Apenas tuve tiempo para comer. Un ansia irrefrenable de actividad física me había retenido desde la mañana hasta la noche junto a la mesa de trabajo.
Había acabado la gema y Miriam se alegró como una niña.
También había restaurado la letra «I» del libro Ibbur.
Me apoyé en el respaldo y recordé tranquilamente todos los pequeños sucesos del día:
Cómo llegó la mujer que me servía por la mañana, después de la tormenta, con la noticia de que el puente de piedra se había derrumbado durante la noche.
Extraño. ¡Derrumbado! Quizá precisamente en el momento en que yo tiré los granos; no, no, no debía pensar en eso; lo que hasta entonces había sucedido podía recibir un ligero toque de sobriedad y yo me había propuesto dejarlo enterrado en mi pecho, hasta que despertara por sí mismo; no debía removerlo.
¿Cuánto tiempo hace que paseé por el puente y admiré las estatuas de piedra? Y ahora ese puente que había estado en pie durante siglos, estaba en ruinas.
Casi me entristecía el hecho de que ya no podría pasear sobre él. Pues, aunque se reconstruyera, ya no sería el mismo misterioso puente de piedra.
Durante horas, mientras trabajaba en la gema, estuve pensando en ello y, tan naturalmente como si nunca lo hubiese tenido olvidado, renació en mí: ¿cuántas veces miré siendo niño y también posteriormente la estatua de San Luitgardo y todas las demás que ahora estaban enterradas en las aguas revueltas?
Había vuelto a ver en mi mente la intimidad de pequeñas y queridas cosas que durante mi infancia consideraba mías; y a mi padre y a mi madre y a una gran cantidad de compañeros de colegio. Sólo de la casa en la que había vivido no me podía acordar.
Sabía que cualquier día aparecería de repente ante mí, cuando menos lo esperara; y me alegraba pensando en ese momento.
La sensación de que todo se desarrollaría de repente en mí, tan natural y sencillamente, era muy agradable. Cuando anteayer saqué el libro Ibbur del cofrecillo —y no había nada asombroso en él, sino que era como son todos los pergaminos antiguos adornados con valiosas iniciales—, me pareció totalmente lógico.
No podía comprender que en aquella ocasión hubiera tenido una influencia tan fantasmagórica. Estaba escrito en lengua hebrea, totalmente incomprensible para mí. ¿Cuándo vendría a recogerlo el desconocido? La alegría de vivir que había entrado en mí durante el trabajo se despertó de nuevo en todo su alegre frescor y espantó los pensamientos sombríos que querían atacarme por la espalda.
En seguida tomé la foto de Angelina: pero ¿por qué no soñar una vez con felicidad, retener el luminoso presente y juguetear con él como una pompa de jabón?
¿Acaso no podría realizarse lo que la añoranza de mi corazón me susurraba? ¿Era tan absolutamente imposible que de la noche a la mañana me convirtiera en un hombre famoso? ¿Igual que ella, aunque de procedencia inferior? ¿Por lo menos igual que el Dr. Savioli? Pensé en la gema de Miriam: si me salieran otras como ésa... no cabía duda, ni los máximos artistas habían hecho nada mejor.
Supongamos sólo una casualidad: ¿si el marido de Angelina se muriera de repente?
Me entraban escalofríos; un mínimo azar, y mi esperanza, mi más audaz esperanza, tomaba forma. La felicidad que me caería en suerte pendía de un hilo finísimo que en cualquier momento, por lo que sea, podía romperse.
¿No me habrían ocurrido ya miles de cosas milagrosas? ¿Cosas de las cuales la humanidad ni siquiera sospecha que existan?
¿No era acaso un milagro que en el transcurso de pocas semanas se hubiera despertado en mí una capacidad artística que me elevaba ya muy por encima del término medio?
¡Me encontraba sólo al principio de este camino!
¿No tenía ningún derecho a la suerte?
¿Es que misticismo significa falta de deseos?
Yo acentuaba el «sí» en mí: ¡soñar sólo una hora, un minuto, una corta existencia humana!
Soñaba con los ojos abiertos:
Las piedras preciosas que estaban sobre Ía mesa crecían y crecían y me rodeaban por todas partes con cascadas de colores. Árboles de ópalo formaban grupos y reflejaban las olas de luz del cielo que brillaba azulado, como las alas de una gigantesca mariposa tropical en una lluvia de chispas, sobre una infinita pradera llena de un ardiente aroma estival.
Tenía sed y refresqué mis miembros en el rostro helado de los arroyos que corrían sobre rocas de brillante nácar.
Un hálito templado acariciaba las laderas, cubiertas de flores y de capullos, y me emborrachaba con el olor de los jazmines, los jacintos, los narcisos, las adelfas.
¡Insoportable! ¡Insoportable! Hice desvanecer la imagen. Tenía sed.
Esas eran las torturas del paraíso.
Abrí de golpe las ventanas y dejé que el viento acariciara mi frente.
Olí la primavera que se acercaba. ¡Miriam!
Me veía obligado a pensar en Miriam. En cómo tuvo que sujetarse a la pared para no caerse de excitación cuando vino a contarme que había sucedido un milagro, un verdadero milagro: había encontrado una moneda de oro en el pan que el panadero le había pasado a través de las rejas en el alféizar de la ventana de la cocina.
Busqué en mi bolsa. Esperando que no fuera ya demasiado tarde, y que llegara todavía a tiempo para, por medio de un encantamiento, darle de nuevo un ducado.
Me había venido a ver a diario para hacerme compañía, como ella decía, pero no hablamos casi nada, tan «llena» estaba ella de su milagro. El hecho la había trastornado en lo más profundo de sus entrañas y cuando pienso en cómo a veces se ponía, de pronto, sin motivo aparente, únicamente con el recuerdo, pálida hasta los labios, me mareo con el solo pensamiento de que en mi ceguera hubiera hecho cosas cuyo alcance era infinito.
Me entraba un terrible escalofrío al recordar las últimas y oscuras palabras de Hillel a este respecto.
La pureza de la finalidad no era ninguna disculpa para mí; el fin no justifica los medios, eso lo reconocía.
¿Y qué pasaba si además la finalidad de «querer ayudar» no era más que aparentemente «pura»? ¿No había acaso una mentira oculta detrás de todo ello? ¿El deseo propio e inconsciente de hacer el papel de auxiliador?
Empezaba a volverme loco a mí mismo.
Estaba claro que había juzgado a Miriam demasiado superficialmente.
Sólo por el hecho de ser hija de Hillel tenía que ser distinta a las demás muchachas.
¿Cómo podía haber sido tan temerario para intervenir de un modo tan insensato en una vida interior que quizá era infinitamente superior a la mía?
Sólo el corte de su rostro, que encajaba cien veces más en la época de la sexta dinastía egipcia —y que incluso para esa época era demasiado espiritual— que en la nuestra, con sus rasgos de hombres racionalistas, debía habérmelo advertido.
No sé dónde leí en cierta ocasión: «Sólo el tonto desconfía del aspecto exterior.» ¡Cuan exacto! ¡Cuan exacto!
Miriam y yo éramos ahora buenos amigos; ¿debería confesarle que había sido yo quien había escondido día tras día los ducados en el pan?
El golpe sería demasiado repentino. La atolondraría.
No debería atreverme a eso. Debía actuar con más cuidado.
¿Debilitar de algún modo el milagro? ¿Poner el dinero, en lugar de en el pan, en la escalera, de forma que lo tuviese que encontrar al abrir la puerta, etc. ¿Encontraría algo nuevo, menos basto, algún camino que la extrajera poco a poco de lo milagroso para volver a lo cotidiano? Esto me consolaba.
Sí. ¡Eso era lo correcto!
¿O acaso romper el nudo? ¿Contárselo a su padre y pedirle consejo? El rubor me subía a la cara. Para dar este paso habría tiempo, cuando todos los demás medios hubieran fallado.
Pero ¡manos a la obra! ¡No perder tiempo!
Se me ocurrió una buena idea: debería llevar a Miriam a algún lugar muy especial, arrancarla durante unas horas del ambiente acostumbrado para que recibiera otras impresiones.
Tomaríamos un coche y daríamos un paseo. ¿Quién nos conocería si evitábamos el barrio judío?
¿Quizá le interesara ver el puente derrumbado?
El viejo Zwakh, o una de sus antiguas amigas, podría acompañarla si le parecía terrible que yo fuera solo con ella.
Estaba firmemente decidido a no aceptar ninguna negativa.
En la puerta casi choqué con un hombre.
¡Wassertrum!
Debía haber estado espiando por la cerradura, pues estaba inclinado cuando tropecé con él.
—¿Me buscaba? —pregunté con brusquedad.
Tartamudeó unas palabras de disculpa en su imposible jerga; después asintió.
Lo invité a que entrara y se sentara, pero él se quedó junto a la mesa dando vueltas, nervioso, a la cinta del sombrero. En su cara y en cada uno de sus movimientos se reflejaba una profunda enemistad que en vano trataba de ocultar.
Nunca había visto antes a este hombre tan de cerca. No era su horrible fealdad lo que me repugnaba tanto (ya que su fealdad casi me hacía sentir compasión por él: parecía una criatura a la que la misma naturaleza había pisoteado la cara al nacer, de rabia y asco), era otra cosa, algo imperceptible, algo que salía de él, lo que tenía la culpa.
La «sangre», como Charousek lo había denominado con acierto.
Involuntariamente me limpié la mano que le había dado al entrar.
A pesar de que lo hice sin llamar la atención, él debió darse cuenta, pues tuvo que hacer un enorme esfuerzo para ahogar las llamas de odio que nacían en su boca.
—Está bien esta casa —comenzó por fin a decir tartamudeando, cuando vio que yo no le daba el gusto de comenzar la conversación.
Como contradiciendo sus palabras cerró los ojos al hablar, quizá para no encontrarse córnñl mirada. ¿O quizá pensara que eso le daba a su cara una expresión humilde?
Era muy fácil darse cuenta del esfuerzo que hacía para hablar el alemán correctamente.
No me sentí obligado a contestarle y esperé a ver qué seguiría diciendo.
En su confusión tomó la lima que —sabe Dios cómo— todavía estaba, desde la visita de Charousek, sobre la mesa, pero retrocedió inmediatamente, como mordido por una culebra. Interiormente me asombró por su subconsciente sensibilidad.
—Es natural, lógico, es parte del negocio, que esto esté bien —se esforzó por decir—, cuando se reciben... tan nobles visitas —quiso abrir los ojos para ver la impresión que me hacían sus palabras, pero al parecer lo consideró demasiado pronto y los cerró de nuevo.
Quise llevarlo a un callejón sin salida:
—¿Se refiere a la dama que hace poco estuvo aquí, no? ¡Diga claramente lo que pretende!
Dudó un momento, me tomó de la muñeca y me arrastró hasta la ventana.
El modo extraño e inmotivado de hacerlo me recordó la forma en que unos días antes había llevado a su cueva al sordomudo Jaromir.
Con dedos encogidos me mostró un objeto brillante:
—¿Cree usted, señor Pernath, que se puede hacer algo con esto?
Era un reloj de oro con una tapa tan retorcida que casi parecía como si alguien lo hubiera hecho intencionadamente.
Agarré la lupa: las bisagras estaban casi rotas por la mitad y dentro. ¿No había allí algo grabado? Apenas legible y con una gran cantidad de arañazos recientes.
Despacio descifré:
K — rl Zott — mann
¿Zottmann? ¿Zottmann? ¿Dónde había leído yo ese nombre? No podía recordarlo. ¿Zottmann?
Wassertrum estuvo a punto de quitarme la lupa de la mano:
—En la maquinaria no hay nada. Eso ya lo he mirado yo. Pero fuera, la tapa, eso es horrible.
—No hace falta más que desabollarlo, como máximo unas pequeñas soldaduras. Eso se lo puede hacer exactamente igual cualquier joyero normal y corriente, señor Wassertrum.
—Sí, pero tengo interés en que sea un buen trabajo. Como se suele decir: artístico —me interrumpió rápida, casi angustiosamente.
—Bueno, si tiene tanto interés...
—¡Mucho interés! —su voz jadeaba casi de indignación—. Quiero llevar yo mismo el reloj. Y cuando se lo enseñe a alguien quiero poder decir: Mire, mire, así trabaja el señor von Pernath.
Me repugnaba ese tipo; me escupía sus desagradables lisonjas formalmente a la cara.
—Si vuelve dentro de una hora estará acabado. Wassertrum se encogió:
—Eso no puede ser. No quiero. Tres días. Cuatro días. La semana que viene es tiempo suficiente. Toda mi vida me reprocharía haberle dado prisas.
¿Qué quería con ponerse tan fuera de sí? Entré en la habitación de al lado y guardé el reloj en el cofrecillo. La foto de Angelina estaba encima de todo. Rápidamente volví a cerrar la tapa, por si Wassertrum miraba.
Cuando me volví me di cuenta de que había palidecido.
Lo examiné con atención, pero borré inmediatamente mis sospechas. ¡Imposible! No podía haber visto nada.
—Bueno, entonces quizá la semana que viene —dije para terminar su visita.
De repente, parecía ya no tener prisa. Se acercó a un sillón y se sentó.
Contrariamente a su actitud anterior, tenía ahora al hablar bien abiertos sus ojos de besugo y miraba fijamente el botón superior de mi chaleco. Pausa.
—Aquella fulana le ha dicho naturalmente que usted hiciese como si no supiera nada. ¿Noo? —soltó de improviso sin ningún preámbulo y dando un golpe con el puño en la mesa.
Había algo extraño y terrible en la incoherencia con que podía saltar, como el rayo, de un modo de hablar a otro, de unos tonos halagadores a otros brutales, y me pareció muy probable que la gente, especialmente las mujeres, se encontraran en un abrir y cerrar de ojos en su poder, sólo con que tuviera la más mínima arma contra ellas.
Quise saltar, agarrarlo del cuello y sacarlo al pasillo; ése fue mi primer pensamiento; pero después pensé si no sería más inteligente escucharlo primero.
—De verdad que no sé a qué se refiere, señor Wassertrum —y me esforcé en poner una cara lo más tonta posible—. ¿Fulana? ¿Qué es eso: fulana?
—¿Acaso tengo que enseñarle alemán? —me dijo groseramente—. Tendrá que levantar la mano en el juicio cuando se trate de eso. ¿Me entiende bien? ¡Eso se lo digo yo! —empezó a gritar—: ¡A mí no me va a jurar usted en mi propia cara que «ésa» de ahí al lado —y señaló con el pulgar el estudio— entró aquí, en su casa, sólo con una manta... y nada más!
El odio me subía a los ojos; agarré al tipo por la pechera y lo sacudí:
—¡Si dice una sola palabra más en ese tono, le romperé todos los huesos del cuerpo! ¿Entendido? Se derrumbó en el sillón y tartamudeó.
—¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? Yo sólo hablaba.
Fui un par de veces de un lado a otro de la habitación para calmarme. No escuché todas las disculpas que baboseaba.
Después me senté frente a él, con la firme intención de arreglar el asunto con él de una vez para siempre, por lo menos en lo que se refería a Angelina, y, si no podía ser en paz, lo obligaría a declarar su enemistad y a disparar antes de tiempo sus débiles flechas.
Sin hacer el más mínimo caso de sus objeciones, le dije claramente que cualquier tipo de chantaje —y acentué esta palabra— fallaría, puesto que nunca podría fortalecer ninguna de sus acusaciones con pruebas y que yo sabría con seguridad encontrar testigos (suponiendo que estuviera dentro de lo posible llegar a eso), que Angelina estaba demasiado cerca de mí como para que no la defendiera en un momento de necesidad, costase lo que costase, incluso con un juramento en falso.
Cada uno de los músculos de su cara se tensó y su labio leporino se separó casi hasta la nariz, rechinó los dientes e interrumpió una y otra vez mis palabras haciendo glu-glu, como un pavo:
—¿Es que acaso quiero algo de esa fulana? ¡Pero escúcheme! —estaba fuera de sí de impaciencia, porque yo no me dejaba engañar—. Lo que a mí me importa es el doctor Savioli, por ese maldito perro... él... él —le salió de repente gritando desaforadamente.
Jadeó en busca de aire. En seguida me contuve: por fin estaba donde yo lo quería, pero al momento se había serenado y miraba de nuevo fijamente mi chaleco.
—Escuche, Pernath —se esforzó por imitar el frío y comedido hablar de los negociantes—. Usted sigue hablando de la ful... de la dama. ¡Bien! Está casada. Bueno: ella se ha dejado llevar por ese... ese joven roñoso. ¿Qué tengo yo que ver con eso? —movía sus manos delante de mi rostro, con los dedos juntos como si tomara con ellos una pizca de sal—. Allá ella, la fulana. Yo soy un hombre de mundo y usted es también un hombre de mundo. Eso ya lo conocemos los dos. ¿Noo? Yo lo único que quiero es mi dinero.¿Lo entiende usted, Pernath?
Lo escuché asombrado.
—¿Qué dinero? ¿Le debe a usted algo el doctor Saviolí?
Wassertrum respondió, evasivo:
—Cuentas, tengo cuentas con él. Al fin y al cabo es lo mismo.
—¡Usted lo quiere matar! —grité. Se levantó de un salto. Dio un traspiés. Cacareó un par de veces.
—¡Sí! ¡Asesinar! ¡Cuánto tiempo piensa seguir representándome esa comedia! —señalé la puerta—: ¡Haga el favor de salir!
Lentamente tomó su sombrero, se lo puso y se volvió para irse. Entonces se detuvo y me dijo con una tranquilidad de la que no lo hubiera creído capaz:
—También es cierto. Lo he querido dejar fuera de esto. Bueno. Si no, no. Los barberos piadosos hacen las peores heridas. Ya estoy harto. Si hubiera sido usted sensato, el doctor Savioli, al fin y al cabo, está en mitad de su camino, ¿no? Ahora lo haré con ustedes tres —y señaló con un gesto lo que pensaba: estrangulamiento.
Sus gestos expresaban una maldad satánica y parecía estar tan seguro, que se me heló la sangre en las venas. Debía tener en las manos un arma que yo no sospechaba y que tampoco Charousek conocía. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. «¡La lima! ¡La lima!», sentí que me susurraba algo en mi cabeza. Calculé la distancia: un paso hasta la mesa... dos pasos hasta Wassertrum, iba a saltar, pero apareció Hillel, como surgido del suelo, en la puerta.
La habitación se borró ante mis ojos.
Sólo veía —como a través de una niebla— que Hillel permanecía inmóvil y Wassertrum retrocedía paso a paso hasta la pared.
Entonces oí a Hillel decir:
—Usted, Aaron, conoce el dicho «Cada judío es fiador de los demás», ¿no? No se lo haga usted a uno tan difícil —añadió un par de palabras en hebreo que yo no comprendí.
—¿Por qué necesita usted husmear detrás de las puertas? —balbuceó el cambalachero con labios temblorosos.
—Si he escuchado o no, no debería preocuparlo. Hillel acabó otra vez con una frase en hebreo que esta vez sonó a amenaza. Esperé que se originara una disputa, pero Wassertrum no respondió ni una sílaba, recapacitó un momento y se fue de mala gana.
Miré asustado a Hillel. Me hizo una seña de que me callara. Al parecer esperaba algo, pues escuchaba con atención lo que pasaba en el pasillo. Quise ir a cerrar la puerta, pero él me hizo retroceder con un gesto impaciente.
Pasó más de un minuto y volvieron a oírse los pasos arrastrados del cambalachero por las escaleras. Sin decir una palabra salió Hillel y le hizo sitio.
Wassertrum esperó a que estuviera lejos como para no oírlo y entonces refunfuñó agriamente:
—Devuélvame mi reloj.
0 comentarios