El Golem (XI): Miedo
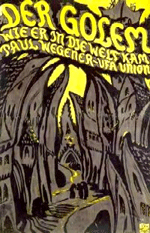
Tenía la intención de agarrar mi abrigo y mi sombrero e ir a comer a la pequeña taberna Zum alten Ungelt donde se reunían todas las noches, hasta muy tarde, Zwakh, Vrieslander y Prokop y se contaban unos a otros locas historias; pero apenas entré en mi habitación se me fue la intención: como si unas manos invisibles me hubieran arrancado un paño o algo que llevara sobre el cuerpo.
Había en el aire una tensión de la que no podía dar cuenta, pero que, a pesar de todo, existía como algo palpable y que, en el transcurso de unos segundos, me dominó tan profundamente que al principio, a causa de la inquietud, no sabía por dónde empezar: encender la luz, cerrar la puerta, sentarme o pasear de un lado para otro.
¿Se había introducido o escondido alguien en mi habitación durante mi ausencia? ¿Era el miedo de un hombre por ser visto lo que se me estaba contagiando? ¿Estaba acaso Wassertrum aquí?
Miré por detrás de las cortinas, abrí el armario y miré en el cuarto de al lado: nadie.
También el cofrecillo estaba en su lugar; no parecía haber sido tocado.
¿No sería lo mejor decidirme de una vez a quemar las cartas y librarme así para siempre de esa preocupación?
Empecé a buscar la llave en el bolsillo de la chaqueta... pero, ¿era necesario hacerlo ahora? Tenía tiempo suficiente hasta la mañana.
¡Primero encender la luz!
No podía encontrar las cerillas.
¿Estaba cerrada la puerta? Retrocedí un par de pasos. Me quedé quieto.
¿Por qué de repente ese miedo?
Querría reprocharme mi cobardía: pero mis pensamientos quedaban atascados en cuanto los había concebido.
Se me ocurrió de repente una idea loca, subir rápido, muy rápido a una mesa, levantar un sillón y romperle a él la cabeza hasta que cayera al suelo... si... si se acercaba.
—Pero si no hay nadie aquí —me dije en voz alta y de mal humor—, ¿has tenido miedo alguna vez en tu vida?
No servía de nada. El aire que respiraba se hacía cada vez más delgado y tan cortante como el éter.
Si hubiera visto algo, lo más horrible que se pueda uno imaginar, en un abrir y cerrar de ojos se me habría pasado el miedo.
Nada se acercaba.
Escudriñaba con la mirada todos los rincones.
Nada.
En todas partes sólo cosas muy conocidas: muebles, arcas, la lámpara, el cuadro, el reloj de pared, viejos amigos sin vida.
Esperaba que cambiaran ante mis ojos y me dieran así la causa para considerar un engaño de mis sentidos el motivo de mi miedo.
Pero tampoco. Seguían fieles e inmóviles en sus formas. Demasiado inmóviles para que fuesen naturales en la semioscuridad de la habitación.
«Están bajo tu misma tensión forzada», sentí «No se atreven a hacer el más ligero movimiento.»
¿Por qué no funciona el reloj de pared?
La acechanza a nuestro alrededor ahogaba todo sonido.
Moví la mano y me asombré de poder oír el ruido.
¡Si por lo menos silbara el viento alrededor de la casa! ¡Pero ni siquiera eso! O si la leña de la estufa chisporroteara: el fuego estaba apagado.
Y continuamente la misma horrible acechanza en el aire, sin pausa, sin orificios, como el fluir del agua.
¡Este estar-dispuesto-al-asalto de mis sentidos tan vano! Dudaba de poderlo soportar. La habitación llena de ojos que no veía... llena de manos, moviéndose sin una intención premeditada, que yo no podía sujetar.
«Es el miedo que nace de sí mismo, el paralizante horror de la intocable nada, algo que no tiene forma y que sin embargo corroe nuestro pensamiento», comprendí borrosamente.
Me puse rígido y esperé.
Esperé casi un cuarto de hora; ¡quizás «se» dejaría engañar y «se» acercaría a mí por detrás, y yo lo podría atrapar!
De repente, de improviso, me volví: de nuevo nada.
De la misma corrosiva nada, que no existía y que sin embargo llenaba la habitación con su terrible acechanza.
¿Y si saliera corriendo? ¿Qué me lo impedía?
«Vendría conmigo» supe al momento con inevitable seguridad. También sabía que no me serviría de nada encender la luz, y sin embargo estuve buscando el encendedor hasta que lo encontré.
Pero el pábilo de la vela no quería arder y tardó mucho en salir de la cera: la llama no quería ni vivir ni morir y cuando por fin consiguió en su lucha una existencia física, permaneció allí sin ningún brillo, cual hojalata amarilla y sucia. No, la oscuridad era mejor que eso.
La apagué de nuevo y me eché vestido sobre la cama. Conté los latidos de mi corazón: 1, 2, 3, 4 —hasta mil y otra vez desde el principio— horas, semanas, meses, me pareció, hasta que los labios se me quedaron secos y el pelo se me erizó: ni un segundo de alivio.
Ni uno solo.
Comencé a decir en voz alta palabras, tal y como me venían a la boca: príncipe, árbol, niño, libro, y las repetía con angustia hasta que repentinamente se detuvieron frente a mí, desnudas como horribles sonidos sin sentido de una época bárbara y prehistórica, y tuve que hacer un tremendo esfuerzo de pensamiento para reencontrar su significado: ¿p-r-í-n-c-i-p-e? ¿1-i-b-r-o?
¿No estaría loco? ¿O muerto? Tanteé a mi alrededor.
¡Levantarse!
¡Sentarme en el sillón!
Me dejé caer en él.
¡Ojalá viniera por fin la muerte!
¡Todo, con tal de no seguir sintiendo esta terrible acechanza sin sangre, fría!
—¡Yo... no quiero... yo... no... quiero! —chillé—. ¿Es que no oyen?
Me derrumbé sin fuerzas.
No podía comprender que siguiera viviendo.
Incapaz de pensar ni de hacer algo; miraba fijamente hacia delante.
«¿Por qué se acercaban los granos con tanta tenacidad?», se aproximó a mí un pensamiento, retrocedió y volvió. Retrocedió. Volvió.
Poco a poco me di cuenta claramente de que ante mí había un ser extraño —quizás desde que estaba aquí sentado, ya estaba él ahí de pie— y me alargaba la mano:
Una criatura gris, de hombros anchos, del tamaño de un hombre ancho y rechoncho, apoyado sobre mi bastón de madera nudosa, en espiral.
Donde hubiera debido estar la cabeza, sólo podía distinguir una nube de pálido vapor.
Un oscuro olor a madera de sándalo y a húmeda pizarra surgía de la aparición.
Una sensación de estar absolutamente indefenso casi me robó los sentidos. Toda la tortura que me destrozaba los nervios y que había soportado durante este tiempo se condensaba ahora y se convertía en un terror mortal que había adquirido forma en ese ser.
Mi sentido de autoconservación me decía que me volvería loco de horror y miedo si pudiera ver la cara del fantasma —me lo advertía, me lo gritaba a los oídos—; sin embargo, me atraía como un imán y no podía retirar la mirada de esa pálida nube y buscaba en ella ojos, nariz y boca.
Pero por mucho que me esforzase, el vapor permanecía inmóvil. Si bien conseguía colocar sobre ese cuerpo rostros de todo tipo, sabía perfectamente, cada vez, que sólo provenían de mi imaginación.
Además, siempre se desvanecían —casi en el mismo segundo en que yo los creaba.
Sólo la forma de una cabeza de ibis egipcio duró algo más.
Los contornos del fantasma se ocultaban esquemáticamente en la oscuridad, se contraían de un modo apenas perceptible y se expandían de nuevo, como por una suave respiración que recorría toda la figura, y era el único movimiento que se podía percibir en él. En lugar de pies tenía unos muñones de huesos que tocaban el suelo: la carne —gris y sin sangre— se había amontonado con bordes hinchados alrededor de los huesos.
Sin moverse, la criatura me alargaba su mano.
En ella había granos. Como una alubia de grandes, de color rojo y con puntos negros en el extremo.
¿Qué debía hacer yo con ellos?
Sentí borrosamente que sobre mí recaía una enorme responsabilidad —una responsabilidad que superaba todo lo terreno—, si no hacía ahora lo correcto.
Presentí que en alguna parte, en el reino de las causas, había dos platillos de balanza cargados cada uno de ellos con el peso de la mitad del mundo —y que cualquiera en el que se echara una mota de polvo, caería al suelo.
¡Ésa era la horrible acechanza que me rodeaba! Comprendí: «¡No mover ni un dedo!», me gritó mi entendimiento. «Aunque la muerte no viniera en toda la eternidad para librarme de este tormento.»
Pero también en ese caso habrías tomado una decisión: habrías rechazado los granos, murmuraba algo dentro de mí. Aquí no hay vuelta de hoja.
Miré a mi alrededor en busca de ayuda, para ver si encontraba una señal de lo que debía hacer. Nada.
Tampoco dentro de mí, ni un consejo, ni una ocurrencia: todo muerto, totalmente muerto.
Me di cuenta de que la vida de millares de personas pesaba lo que una pluma en este momento.
Debía ser muy tarde ya, noche profunda, pues yo no podía distinguir las paredes de mi habitación.
Al lado, en el ático, se oían pasos, alguien movía los armarios, abría cajones y los arrojaba golpeándolos contra el suelo, creí reconocer la voz de Wassertrum al prorrumpir, con tono de bajo, en salvajes maldiciones: pero no lo escuché. Era para mí tan insignificante como el crujido de un ratón. Cerré los ojos.
Rostros humanos pasaban en largas filas ante mí. Con los párpados cerrados, máscaras de muertos, inmóviles, mi propia familia, mis propios antepasados.
Por mucho que pareciera cambiar la forma, era siempre la misma cabeza la que parecía levantarse de su tumba —con el pelo liso y peinado, corto, con raya y rizos, con pelucas largas (estilo Felipe IV) y tupés rizados—, a través de los siglos hacia mí, hasta que los rasgos se me fueron haciendo cada vez más y más conocidos y se fueron uniendo todos en un último rostro: el rostro del Golem, con el que se rompía la cadena de antepasados.
Después la oscuridad convirtió mi habitación en un espacio infinito y vacío, en cuyo centro sabía que yo estaba sentado y ante mí la sombra gris con el brazo tendido de nuevo.
Cuando abrí los ojos, alrededor de nosotros había seres extraños en dos círculos que se entrecruzaban formando un ocho.
Los de un círculo envueltos en un manto de tonalidad violeta, los otros con uno negro-rojizo. Hombres de una raza desconocida, delgados e innaturales, con los rostros ocultos tras paños brillantes.
El palpitar de mi corazón dentro de mi pecho me decía que había llegado el momento de la decisión. Mis dedos se estiraron en busca de los granos: entonces vi cómo una especie de temblor agitaba las figuras del círculo rojizo.
¿Debería rechazar los granos? El temblor atacó al círculo azulado... miré con ojos fijos al hombre sin cabeza; seguía allá, en la misma postura: inmóvil como antes.
Incluso su respiración había cesado. Levanté el brazo sin saber todavía lo que debía hacer y... di un golpe en la mano tendida del fantasma, de forma que todos los granos rodaron por el suelo.
Por un momento, tan repentino como una descarga eléctrica, perdí el conocimiento y creí caer en un abismo infinito; después me encontré seguro sobre mis piernas.
Las criaturas grises habían desaparecido. Igual que los seres del círculo rojizo.
Por el contrario, las figuras azuladas habían formado un círculo a mi alrededor: tenían sobre el pecho una inscripción en jeroglíficos dorados y llevaban en silencio —parecía un juramento— los granos dorados que yo había tirado al aire de la mano del fantasma sin cabeza.
Oí que afuera una tormenta de granizo golpeaba contra los cristales y que el estrépito de un trueno rompía el aire.
Una tormenta de invierno con toda su incontenible fuerza asolaba la ciudad. Desde el río sonaban, a través del ulular de la tormenta, en intervalos rítmicos, los sordos disparos de cañón que anunciaban la ruptura de la capa de hielo del Moldava. La habitación llameaba a la luz de los continuados e ininterrumpidos relámpagos. De repente, me sentí tan débil que las rodillas me temblaban y tuve que sentarme.
—Tranquilízate —dijo claramente una voz a mi lado—. Totalmente tranquilo, hoy es el Lelshimurim, la noche de la protección.
Poco a poco cedía la tormenta y el ruido ensordecedor se convertía en el monótono tamborileo del granizo en los tejados.
El cansancio de mis miembros aumentó de tal forma que ya sólo sentía, confuso y medio en sueños, lo que sucedía a mi alrededor:
Un ser dijo desde el círculo las palabras siguientes:
—El que buscáis no está aquí.
Los demás respondieron algo en una lengua extraña. Otro ser respondió muy suavemente con una frase en la que sólo entendí el nombre de
HENOCH
pero no el resto: el viento traía desde el río, demasiado fuerte, el ruido del hielo al romperse.
Entonces salió del círculo un ser que vino hacia mí. Señaló el jeroglífico sobre su pecho —eran las mismas letras que en los demás— y me preguntó si sabía interpretarlo.
Cuando —balbuceando por el cansancio— negué, alargó hacia mí la palma de su mano y la escritura aparecio luminosa sobre mi pecho en caracteres que al principio eran latinos:
CHABRAT ZEREH AUR BOCHER
pero que poco a poco se fueron transformando en aquellos desconocidos.
Caí en un profundo sueño, sin soñar, como no había vuelto a conocer desde aquella noche en la que Hillel me había soltado la lengua.
0 comentarios