El Golem (IX): Luz
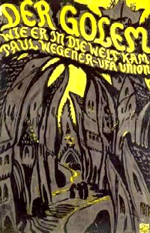
Había llamado un par de veces a lo largo del día a la puerta de Hillel; no podía tranquilizarme, tenía que hablar con él y preguntarle qué significaban todos esos extraños sucesos; pero siempre me decían que no estaba en casa.
Su hija me pondría en contacto con él en cuanto llegara del ayuntamiento judío.
¡Una muchacha especial, esta Miriam!
Un tipo, como no he visto antes.
Una belleza tan extraña que en un primer momento no se podía captar; una belleza que lo deja a uno mudo nada más verla y que despierta una sensación inexplicable, algo así como una suave falta de valor.
Estuve recapacitando y tuve la certeza de que su rostro respondía a unos cánones de belleza perdidos hace siglos.
Entonces imaginé qué piedra preciosa debía elegir para plasmarla en una gema, conservando a la vez la expresión artificial: pero me di cuenta de que en lo más superficial, en lo más externo, en el brillo negro-azulado de su cabello, en sus ojos, algo superaba todo lo que yo pudiera pensar. ¿Cómo retener en un camafeo esa delgadez no terrena de su rostro, para los sentidos y para la mirada, sin limitarse a la torpe imitación de los cánones de orientación «artística»?
Comprendí que sólo se podría solucionar con un mosaico, pero ¿qué material debería elegir? Se necesitaría toda una vida para poder elegir lo adecuado.
¿Dónde estaría Hillel?
Lo añoraba como a un querido y viejo amigo.
Era curioso cómo en pocos días había entrado tan hondo en mi corazón, pues, en realidad, para ser exacto, sólo había hablado con él una sola vez en mi vida.
Sí, exacto: las cartas —sus cartas— mejor sería esconderlas. Para mi tranquilidad, en caso de que en otra ocasión faltara de casa por mucho tiempo.
Las saqué del arca: estarían más seguras en el joyero.
De entre las cartas resbaló una fotografía. No quería mirarla, pero era demasiado tarde.
El tejido del brocado sobre los hombros desnudos
—tal y como lo vi en ella por primera vez, cuando entró para refugiarse en mi habitación desde el estudio de Savioli—, me saltó a los ojos.
Un horrible dolor me taladró. Leí la dedicatoria al pie de la foto sin comprender las palabras, y el nombre:
Tu Angelina.
¡Angelina!
Cuando pronuncié este nombre se rompió de arriba a abajo la cortina que me ocultaba los años de mi juventud.
Creí estar a punto de derrumbarme de desolación. Agarroté los dedos en el aire y gemí, me mordí la mano: ¡Santo Cielo!, pedí, rogué seguir solo siendo ciego, seguir viviendo en ese letargo, como hasta ahora.
El dolor me subía hasta la garganta. Manaba. Tenía un extraño sabor dulce..., como sangre.
¡Angelina!
El nombre daba vueltas en mis venas y se convirtió en una insoportable y espectral caricia.
Con un brusco arranque me encogí y me obligué —apretando los dientes— a mirar la foto, hasta hacerme poco a poco su propietario.
¡Amo había escrito sobre ella!
Como esta noche sobre la carta.
¡Por fin, pasos! ¡Pasos de hombre!
Él venía.
Lleno de gozo fui corriendo hasta la puerta y la abrí de un tirón.
Schemajah Hillel estaba fuera y, detrás de él —yo me hice ligeros reproches porque lo sentí como una desilusión—, con las mejillas coloradas y los ojos redondos de niño, el viejo Zwakh.
—Veo con alegría que se encuentra usted muy bien, maestro Pernath —comenzó Hillel.
¡Qué frío aquel «usted»!
Frío. Un frío constante, mortal, entró de repente en la habitación.
Aturdido, oí a medias lo que Zwakh, casi sin aliento por la excitación, comenzó rápidamente a contarme:
—¿Sabe usted ya que el Golem ha vuelto a aparecer? Hace muy poco que hemos hablado de eso, ¿se acuerda, Pernath? Todo el barrio judío está excitado. Vrieslander mismo lo ha visto. Y otra vez ha comenzado, como siempre, con un asesinato. —Escuché asombrado: ¿un asesinato?
Zwakh me zarandeó:
—¿No sabe usted nada de eso, Pernath? Abajo hay unos enormes pasquines de la policía, en todas las esquinas: dicen que han asesinado al grueso Zottmann, el «masón»..., bueno me refiero al director de los Seguros de Vida Zottmann. Ya han detenido a Loisa, aquí en la casa, y Rosina la Pelirroja ha desaparecido sin dejar huella. El Golem..., el Golem..., me pone los pelos de punta.
No le contesté y rebusqué en los ojos de Hillel. ¿Por qué me miraba tan fijamente?
Una risa contenida contrajo de repente los ángulos de su boca.
Comprendí. Era por mí.
Hubiera deseado arrojarme a su cuello de júbilo y alegría.
Encantado y fuera de mí, caminaba sin ningún plan por la habitación. ¿Qué debía traer? ¿Vasos? ¿Una botella de vino de Borgoña? (pero no tenía más que una). ¿Puros? Por fin hallé las palabras.
—Pero, ¿por qué no se sientan? —Rápidamente empujé unos sillones hacia mis amigos. Zwakh comenzó a enfadarse.
—¿Por qué sonríe siempre, Hillel? ¿No cree usted que el Golem ha aparecido y camina como un espectro? Me parece que usted no cree en absoluto en el Golem.
—Yo no creería en él, aunque lo viera aquí, delante de mí, en la habitación —contestó Hillel tranquilamente dirigiéndome su mirada. Comprendí el doble sentido que encerraban sus palabras.
Zwakh, asombrado, dejó de beber.
—¿No le sirve para nada, Hillel, el testimonio de cientos de personas? Ya lo verá usted, Hillel, piense en mis palabras: ¡habrá ahora una muerte tras otra en el barrio judío! Yo lo conozco. El Golem lleva una terrible corte tras de sí.
—Una acumulación de sucesos similares no es nada milagroso —contestó Hillel. Lo dijo acercándose a la ventana y miró hacia la cambalachería—. Cuando llega el hielo caliente del deshielo se siente hasta en las raíces, tanto en las buenas como en las venenosas.
Zwakh me guiñó alegre un ojo y señaló con la cabeza a Hillel.
—Si el rabino quisiera hablar, nos podría contar cosas que nos erizarían el pelo —dijo a media voz—. Sche-majah se volvió.
—Yo no soy «rabino», aunque pueda utilizar el título. Yo no soy más que un humilde archivero en el ayuntamiento judío y llevo el Registro de Vivos y Muertos.
Sentí que en sus palabras había un significado oculto. También el marionetista lo sintió inconscientemente; se quedó en silencio, y durante largo rato nadie dijo una palabra.
—Escuche, rabino..., perdone, Hillel, quería decir —comenzó de nuevo Zwakh al cabo de un tiempo, y su voz sonaba muy grave—. Hace ya mucho que quiero preguntarle algo. No necesita usted contestarme si no quiere o no puede.
Schemajah se acercó a la mesa y jugó con el vaso de vino: no bebía; quizá se lo impedía el ritual judío.
—Pregunte tranquilamente, Zwakh.
—¿Sabe usted algo acerca de la oculta ciencia judía de la Cábala, Hillel?
—Sólo un poco.
—He oído que hay un documento por el que se puede comprender la Cábala: el Sohar.
—Sí, el Sohar, el libro del brillo.
—Ve usted, ahí está —empezó a gemir Zwakh—. ¿No es una injusticia que clama al cielo el que una escritura que, al parecer, tiene la clave para la comprensión de la Biblia y para alcanzar la felicidad...?
Hillel lo interrumpió.
—Sólo algunas de las claves.
—Bueno, bien, ¡pero por lo menos algunas! ¿Y que esta escritura, por su alto valor y su rareza, sólo sea accesible a los ricos? ¡En un original único que para colmo está en el museo de Londres! Por lo menos eso me han contado. Y además en caldeo, arameo, hebreo, ¡o qué sé yo! ¿He tenido yo, por ejemplo, alguna vez en mi vida la posibilidad de aprender estas lenguas o de viajar a Londres?
—¿Ha dirigido siempre todos sus deseos con tanta intensidad hacia esta meta? —preguntó Hillel con una ligera ironía.
«Pues la verdad..., no» —concedió Zwakh, en cierto aspecto turbado.
—Entonces, no debería quejarse —dijo Hillel secamente—. El que no lucha por el espíritu con todos los átomos de su cuerpo, como uno que se está ahogando busca el aire, ése no podrá ver los misterios de Dios.
«Sin embargo, debería haber un libro en el que estén todas las claves de los enigmas del otro mundo, no sólo algunas» me pasó por la cabeza, mientras mi mano jugaba automáticamente con el Fou, que todavía llevaba en el bolsillo, pero antes de que pudiera formular mi opinión, ya la había expresado Zwakh. Hillel sonrió de nuevo como una esfinge.
—Toda pregunta que un hombre pueda formular está resuelta en el mismo momento en que la plantea espiritualmente.
—¿Entiende usted lo que quiere decir con eso? —me preguntó Zwakh.
Yo no le respondí y contuve la respiración para no perder una sola palabra de la lección de Hillel.
Schemajah continuó.
—Toda la vida no es nada más que preguntas que han tomado forma, que llevan en sí el germen de las respuestas, respuestas que van preñadas de preguntas. El que vea en ella cualquier otra cosa es un loco.
Zwakh dio un puñetazo en la mesa.
—Sí, preguntas que cada vez son distintas y respuestas que cada uno comprende de una forma diferente.
—Precisamente de eso se trata —dijo Hillel amablemente—. El curar a todos los hombres con una sola cuchara... es únicamente privilegio de los médicos. El que pregunta recibe la respuesta que necesita: de lo contrario la criatura iría por el camino de sus añoranzas. ¿Cree usted que nuestras escrituras judías están escritas en consonantes únicamente por capricho? Cada uno tiene que encontrar para sí mismo las ocultas vocales que le aclaren el significado hecho para él, pues la palabra viva no se debe quedar rígida en un dogma muerto.
El marionetista negó con fuerza.
—Estas son sólo palabras, rabino, ¡palabras! ¡Quisiera ser el último Fou si de ello sacara algo!
¡Fou! La palabra me golpeó como un rayo. Estuve a punto de caerme de la silla de susto. Hillel evitó mi mirada.
—El último Fou. ¿Quién sabe si no se llama usted así en realidad? —resonó desde lejos en mi oído la respuesta de Hillel—. No se debe estar nunca demasiado seguro de las propias circunstancias. Por cierto, ya que hablamos de cartas, señor Zwakh, ¿juega usted a tarots?
—¿Tarots? Naturalmente, desde la infancia.
—Entonces me extraña que pregunte por un libro en el que esté la Cábala, cuando usted mismo la ha tenido miles de veces en sus manos.
—¿Yo? ¿En las manos? ¿Yo? —Zwakh se llevó las manos a la cabeza.
—Sí, ¡usted! ¿No le ha llamado nunca la atención que los tarots tienen veintidós triunfos, exactamente el mismo número que las letras del alfabeto hebreo? Además, ¿no nos muestran claramente nuestras cartas bohemias una gran cantidad de imágenes que son obviamente símbolos: el loco, la muerte, el demonio, el juicio final? ¿Cuan alto desea en realidad que le responda la vida al oído? En realidad, no necesita saber que tarok o tarot significa lo mismo que la Tora judía, la ley, o la antigua forma egipcia tarut es la pregunta, y la palabra tarisk en la antiquísima lengua zend es yo exijo la respuesta. Los sabios sí deben saberlo, antes de mantener la afirmación de que el tarot proviene de la época de Carlos VI. Y del mismo modo que el Fou es la primera carta del juego, así también es el hombre la primera imagen de su primer libro de estampas, su propio doble: la letra hebrea Aleph, que, construida según la forma de un hombre, señala con una mano al cielo y con otra hacia abajo, quiere decir: «Igual que arriba es abajo; lo mismo ocurre abajo que arriba.» ¡Por eso he preguntado hace un momento si de verdad se llama usted Zwakh y no Fou!..., pero no lo evoque. Hillel me miraba mientras tanto fijamente y yo sospechaba que en el fondo de sus palabras ponía cada vez un nuevo significado.
—¡Pero no lo llame, señor Zwakh! Se puede llegar a oscuros caminos, de los que nunca se ha vuelto, pues no encontró la salida nadie... que no llevara un talismán consigo. La tradición cuenta que en cierta ocasión descendieron tres hombres al reino de la oscuridad, uno se volvió loco, el otro ciego y sólo el tercero, el rabino Ben Akiba, pudo volver sano y dijo que se había encontrado a sí mismo. Usted me dirá que otros se encontraron también a sí mismos, por ejemplo Goethe, quienes en un puente, o en cualquier otro escalón, que lleva desde una orilla a otra, se miraron a sí mismos a los ojos y no se volvieron locos. Pero en esos casos sólo se trataba de un reflejo de la propia conciencia y no del verdadero doble: no era eso que se llama «el hálito de los huesos», el «Habal Garmin» del que se ha dicho: «tal y como fue a la tumba incorrupto, así resucitará el día del juicio final». —La mirada de Hillel penetraba cada vez más profundamente en mis ojos—. Nuestras abuelas dicen de ese estado: «Vive muy alto sobre la tierra en una habitación sin puertas, con una sola ventana, desde la que es imposible comunicarse con los hombres. ¡El que sepa dominarlo e instruirlo será un buen amigo de sí mismo!» Por último, por lo que se refiere a los tarots, sabe usted tanto como yo: para cada jugador aparecen las cartas de una forma distinta, pero el que utiliza los triunfos correctamente, ése gana la partida... Pero, ¡venga usted, señor Zwakh! Vamonos, de lo contrario se va usted a beber todo el vino del maestro Pernath, y no le va a quedar nada para él.
0 comentarios