El Golem (y XIX) Fin
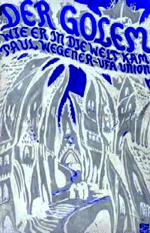 «¡... como un pedazo de grasa!»
«¡... como un pedazo de grasa!» Ésta es la piedra que parece un pedazo de grasa.
Todavía me resuenan las palabras en los oídos. Después me levanto y tengo que esforzarme por recordar dónde estoy.
Acostado en la cama del hotel donde vivo.
No me llamo Pernath.
¿No ha sido todo más que un sueño?
¡No! Así no se sueña.
Miro el reloj: apenas he dormido una hora. Son las dos y media.
Y ahí está colgado ese extraño sombrero que hoy, al confundirme, he traído de la catedral del Hadschrim, cuando he estado sentado en un banco durante la misa mayor.
¿Hay algún nombre en él?
Lo agarro y leo, escrito con letras doradas sobre el suave y blanco forro de seda, ese extraño y sin embargo tan conocido nombre:
ATHANASIUS PERNATH
Ahora ya no estoy tranquilo; me visto apresuradamente y bajo corriendo las escaleras.
—¡Portero! ¡Ábrame! Voy a salir una hora más de paseo.
—¿Adonde, por favor?
—Al barrio judío. A la Hahnpassgasse. Porque hay una calle que se llama así, ¿no?
—Claro, claro —sonrió el portero maliciosamente—. Pero le advierto que en el barrio judío ya no hay nada interesante. Todo está reconstruido y nuevo.
—No importa. ¿Dónde está la Hahnpassgasse?
El grueso dedo del portero señala un punto en el plano.
—Aquí, mire.
—¿Y la taberna Zum Loisitschek?
—Aquí, señor.
—Déme un trozo grande de papel.
—Tenga, señor.
Envuelvo en él el sombrero de Pernath. Es curioso, está casi nuevo, inmaculadamente limpio y sin embargo tan quebradizo como si fuese antiquísimo.
Por el camino voy pensando.
Todo lo que ha vivido este Athanasius Pernath lo he vivido yo con él en el sueño, en una noche lo he visto, oído y sentido, a la vez como si hubiera sido él. Pero ¿por qué no sé lo que vio él tras las ventanas en el momento en que, al desprenderse de la cuerda, gritó: ¡Hillel! ¡Hillel!?
Comprendo, en ese momento se separó él de mí.
Tengo que encontrar a ese Athanasius Pernath, aunque tenga que dar vueltas y más vueltas durante tres días y tres noches. Me lo propongo.
Entonces, ¿ésta es la calle Hahnpass?
¡Ni se aproximaba a la que yo había visto en mi sueño!
Sólo casas nuevas.
Un minuto más tarde me encuentro sentado en el café Loisitschek. Un local sin estilo propio, bastante limpio.
Pero al fondo había un estrado con una barandilla de madera; no se puede negar una cierta semejanza con el viejo Loisitschek de mis sueños.
—¿Qué desea, por favor? —me pregunta la camarera, una guapa muchacha, literalmente enguantada en una chaqueta de frac de terciopelo rojo.
—Coñac, señorita. Así, gracias. Hum, ¿señorita?
—Sí, dígame.
—¿A quién pertenece este café?
—Al señor consejero comercial Loisitschek. Toda la casa es suya. Un señor muy elegante y rico.
¡Aja! ¡El señor con los dientes de jabalí en la cadena del reloj!, recordé.
Se me ocurre una buena idea, que me orientará:
—¡Señorita!
—Dígame.
—¿Hay aquí, entre los clientes, alguien que todavía recuerde cómo era antiguamente el barrio judío? Soy escritor y me interesa mucho.
La camarera piensa un momento.
—¿Entre los clientes? No. Pero, espere usted un momento: el apuntador de billar que está ahí jugando con un estudiante' ¿lo ve usted?, ése con la nariz encorvada, el viejo, ése siempre ha vivido aquí y se lo podrá contar a usted todo. ¿Quiere que lo llame cuando acabe?
Seguí la mirada de la muchacha.
Un hombre viejo, delgado y con el pelo cano estaba apoyado junto al espejo y untaba con una tiza el taco. Una cara desolada, pero sin embargo extrañamente distinguida. ¿Qué me recuerda?
—Señorita, ¿cómo se llama el apuntador?
La camarera, de pie, apoya el codo sobre la mesa, mordisqueando un lapicero, y escribe a la velocidad del viento su nombre mil veces sobre la placa de mármol, borrando cada vez con sus dedos húmedos. Entre tanto, me va lanzando miradas más o menos ardientes, cuando lo consigue. Levanta, simultáneamente, las pestañas, pues ello aumenta inevitablemente la fascinación de su mirada.
—Señorita, ¿cómo se llama el apuntador? —repito mi pregunta. Me doy cuenta de que ella hubiera preferido oír: Señorita, ¿por qué no lleva usted sólo eHrac? o algo así. Pero yo no se lo pregunto. Mi sueño me tiene demasiado obsesionado.
—¿Cómo se va a llamar? —dice ella gruñendo pues Ferri, Ferri Athenstädt.
¿Ah, sí? ¡Ferri Athenstädt! Bueno, de nuevo un viejo conocido.
—Cuénteme muchas, muchas cosas de él, señorita —digo reteniéndola, pero siento a la vez que necesito fortalecerme con otro coñac—. ¡Habla usted de una manera tan encantadora! —siento repugnancia de mí mismo.
Ella se inclina misteriosamente hacia mí para que sus cabellos me cosquilleen la cara y susurra:
—El Ferri ése era antes todo un tipo. Dicen que pertenece a la más antigua nobleza, pero naturalmente no son más que habladurías, sólo porque no lleva barba, y que debió de tener una enorme cantidad de dinero. Pero una judía pelirroja, que ya desde muy joven debió ser todo un «personaje» —escribió de nuevo rápidamente un par de veces su nombre—, se lo llevó todo. El dinero, claro. Bueno, y luego, cuando él se quedó sin un céntimo, ella se fue y se casó con un señor muy importante: con el... —me susurra al oído un nombre que no llego a entender—. Este caballero tuvo que renunciar naturalmente a todos sus honores y títulos y, desde entonces, ya sólo pudo llamarse el caballero de Dämmerich. Bueno, además, él nunca pudo borrar lo que había sido antes. Yo siempre lo digo...
—¡Fritzi, la cuenta! —grita alguien desde el estrado.
Paseo mi mirada por el local y de repente oigo a mis espaldas un suave canto metálico, como el de un grillo.
Me vuelvo curioso. No creo en mis ojos:
Con la cara vuelta hacia la pared, viejo como Matusalén, con una caja de música tan pequeña como un paquete de cigarrillos entre sus manos temblorosas y esqueléticas, sentado y totalmente encogido, veo al viejo ciego Nepthali Schaffranek en un rincón, dando vueltas al minúsculo manubrio.
Me acerco a él.
Canta susurrando confusamente para sí:
Señora Pick.
Señora Hock,
y estrellas rojas y azules
y charlan continuamente
de...
—¿Sabe usted cómo se llama ese anciano? —le pregunto a un camarero al pasar.
—No, señor, nadie lo conoce, ni a él, ni su nombre. Él mismo lo ha olvidado. Está completamente solo en el mundo. ¡Tiene ciento diez años! Todas las noches le damos un café por caridad.
Me inclino sobre el anciano y le digo una palabra al oído.
—¡Schaffranek!
Se contrae como atravesado por un rayo. Murmura algo y se pasa la mano por la frente.
—¿Me entiende usted, señor Schaffranek? Asiente.
—¡Atienda un momento, por favor! Quisiera preguntarle algo ocurrido hace mucho tiempo. Si contesta correctamente a todo le daré este gulden que está aquí sobre la mesa.
—Gulden —repite el anciano y empieza inmediatamente a tocar como un loco su rechinante caja de música.
Le tomo la mano.
—¡Piense un momento! ¿No conoció hace unos treinta y tres años a un tallador de piedras preciosas llamado Pernath?
—¡Hadrbolletz! ¡Pantalonero! —balbucea asmático y se echa a reír como si le hubiera contado un magnífico chiste.
—No, no, Hadrbolletz: ¡Pernath!
—¿Pereles? —y literalmente lanzó gritos de alegría.
—No, tampoco es Pereles; ¡Per - nath!
—¿Pascheles? —cacareó de alegría. Desilusionado abandono mi intento.
—¿Quería hablar conmigo, señor? —el apuntador Ferri Athenstädt está ante mí y se inclina con frialdad.
—Sí, exacto. Mientras tanto podemos jugar una partida de billar.
—¿Juega con dinero, señor? Le doy noventa a cien de ventaja.
—Está bien: vamos a un gulden. Mejor empiece usted, apuntador.
Su excelencia agarra el taco, apunta, falla y pone cara de mal humor. Ya sé de qué va: me deja llegar hasta noventa y nueve y después con una sola jugada acaba la serie.
Cada vez me siento más curioso. Voy directo a mi asunto.
—Intente recordar, señor apuntador: hace muchos años, aproximadamente en la época en que se hundió el puente de piedra, debió haber conocido en el barrio judío de entonces a cierto Athanasius Pernath.
Un hombre con una chaqueta de tela de rayas rojas y blancas, bizco, con unos pequeños pendientes de oro, que está sentado en el banco junto a la pared, levanta la mirada del periódico que está leyendo, me mira asombrado y se persigna.
—¿Pernath? ¿Pernath? —repite el apuntador y se esfuerza por recordar—. ¿Pernath? ¿No era alto y delgado? ¿De pelo castaño con una barba canosa?
—Sí. Exacto.
—¿Qué tendría entonces? Unos cuarenta años. Parecía... —su excelencia me mira asombrado de repente, con gran fijeza—. ¿Es usted pariente suyo, señor?
El bizco se persigna.
—¿Yo? ¿Un pariente? ¡Qué idea más extraña! No. Sólo me intereso por él. ¿Sabe usted algo más? —digo con serenidad, pero siento que se me hiela el corazón.
Ferri Athenstädt vuelve a recapacitar.
—Si no me equivoco, era considerado en su época como un loco. En cierta ocasión afirmó que se llamaba... espere... sí, Laponder. Y después se hizo pasar por un tal Charousek.
—Ni una palabra de ésas es cierta —interrumpe de repente el bizco—. Charousek existió de verdad. Mi padre heredó de él unos cuantos miles de gulden.
—¿Quién es este hombre? —pregunté entonces al apuntador a media voz.
—Es barquero y se llama Tschamrda. En cuanto a Pernath, sólo me acuerdo, al menos así creo, de que unos años más tarde se casó con una bella judía, morena.
«¡Miriam!», me digo y me excito de tal modo que las manos me tiemblan y no puedo seguir fingiendo.
El barquero se persigna.
—Bueno, ¿qué le pasa a usted hoy, señor Tschamrda? —pregunta el apuntador asustado.
—¡Ese Pernath no vivió jamás! —exclamó el bizco—. No lo creo.
De inmediato le sirvo una copa He coñac al hombre para que se haga más locuaz.
—Claro que hay gente que dice que ese Pernath vive todavía —soltó por fin el barquero—. Es, según he oído, tallador de piedras y vive en el Hradschim.
—¿Dónde, en el Hradschim? El barquero se persigna:
—Así es precisamente, vive donde ningún hombre vivo puede habitar, ¡junto a la muralla del último farol!
—¿Conoce usted su casa... señor... señor... Tschamrda?
—¡Por nada del mundo quisiera subir allí! —protestó el bizco—. ¿Quién se cree usted que soy yo? ¡Jesús, María y José!
—Pero por lo menos sí me podrá enseñar desde lejos el camino, ¿no, señor Tschamrda?
—Eso sí —gruñó—. Si quiere esperar hasta las seis de la mañana, entonces bajaré hasta el Moldava. Pero ¡no se lo aconsejo! ¡Se caerá a la Fosa de los Ciervos, se romperá el cuello y todos los huesos! ¡Santa Madre de Dios!
Vamos juntos por la mañana; desde el río nos llega un viento fresco. Lleno de impaciencia, apenas siento el suelo bajo mis pies.
De repente aparece ante mí la casa en la calle de la Vieja Escuela.
Reconozco cada una de las ventanas: el curvo canalón, la reja, el borde de la ventana de piedra, brillante, como grasicnta: ¡todo, todo!
—¿Cuándo se quemó esta casa? —le pregunto al bizco. Estoy tan excitado que me zumban los oídos.
—¿Quemado? ¡Nunca!
—¡Claro, lo sé con seguridad!
—No.
—Pero ¡si yo lo sé! ¿Quiere usted apostar?
—¿Cuánto?
—Un gulden.
—¡Hecho! —y Tschamrda va a buscar al portero—. ¿Se ha quemado alguna vez esta casa?
—¿De dónde saca eso? —se ríe el hombre.
Sigo sin creerlo.
—Hace ya setenta años que vivo en esta casa —aseveró el portero—, por lo tanto tengo que saberlo muy bien.
¡Curioso, curioso!
El barquero me lleva en su barca que consta de ocho tablas sin cepillar, con unos golpes de remo furiosos y torcidos, al otro lado del Moldava. Las aguas amarillas espuman contra la madera. Los tejados del Hradschim brillan rojos a la luz del sol del amanecer.
Se apodera de mí una incomprensible sensación de solemnidad. Una sensación que alborea suavemente como de una existencia anterior, como si todo el mundo a mi alrededor estuviera encantado: una experiencia como de sueño, como si viviera en varios sitios a la vez.
Bajo.
—¿Cuánto le debo, señor Tschamrda?
—Un crucero. Si no me hubiera ayudado a remar, le habría costado dos cruceros.
Ahora comienzo a ascender por el mismo camino que he subido ya una vez esta noche en mi sueño: la pequeña y solitaria escalera del castillo. Me golpea el corazón y sé por qué: ahora llego junto al árbol deshojado, cuyas ramas caen por encima de la muralla.
No: está cubierto de flores blancas.
El aire está lleno de un dulce olor a lilas.
A mis pies yace la ciudad, envuelta en las primeras luces, como una visión de la tierra prometida.
Ni un ruido. Sólo aromas y luces.
Podría llegar con los ojos cerrados hasta la pequeña y curiosa calle de los Alquimistas, así de familiar y conocido me es de repente cada paso.
Pero allí, donde esta noche estaba la barandilla de madera de la casa blanca, ahora hay en la calleja unas soberbias rejas doradas y panzudas.
Dos cipreses se elevan sobre los arbustos florecidos y flanquean la puerta de entrada de la muralla que corre por detrás de la reja y a lo largo de ella.
Me estiro para mirar por encima de los arbustos y su nuevo esplendor me asombra: toda la muralla del jardín está cubierta de mosaicos. Azul turquesa con frescos dorados que representan el culto del dios egipcio Osiris.
La puerta es el mismo Dios: un hermafrodita compuesto de dos mitades formadas por las dos hojas de la puerta: la derecha femenina, la izquierda masculina. Está sentado sobre un valioso trono de madreperla —en forma de medio arco— y su dorada cabeza es la de un conejo. Las orejas están hacia arriba y muy pegadas una a otra de forma que parecen las dos páginas de un libro abierto.
Huele a rocío y sobre la muralla llega hasta mí un suave aroma a jacintos.
Permanezco asombrado, como petrificado durante mucho rato. Me siento como si ante mí surgiera un mundo desconocido, y un viejo jardinero o criado con una chaqueta de corte extraño, chorreras y zapatos con hebillas de plata, se acerca por la izquierda hacia mí y me pregunta por entre los barrotes qué deseo.
Le entrego, sin una palabra, el sombrero envuelto de Athanasius Pernath.
Lo agarra y cruza la puerta.
Al abrirse veo dentro una casa de mármol, como un templo, y en sus escaleras a
ATHANASIUS PERNATH
y apoyada en él a
MIRIAM
y ambos miran hacia abajo, a la ciudad.
Miriam se vuelve por un momento, me ve, sonríe y susurra algo a Athanasius Pernath.
Estoy fascinado por su belleza.
Está tan joven como la he visto en el sueño.
Athanasius Pernath se vuelve lentamente hacia mí y mi corazón se detiene:
Me siento como si me viera en un espejo, tan parecido es su rostro al mío.
Se cierra la puerta y sólo puedo ver al brillante hermafrodita.
El viejo criado me entrega mi sombrero y me dice —siento su voz como si surgiera de las profundidades de la tierra—:
—El señor Athanasius Pernath le da muchísimas gracias y le ruega que no lo considere inhospitalario por no invitarlo a entrar en el jardín. Pero ésta es una severa norma de la casa desde tiempos muy lejanos.
Me encarga que le haga saber que él no se ha puesto su sombrero, ya que al momento se dio cuenta del cambio.
Solamente espera que el suyo no le haya causado muchos dolores de cabeza.
2 comentarios
Ramon paredes -
Maca -
Saludos y muy buena la página!