El Golem (VII): Nieve
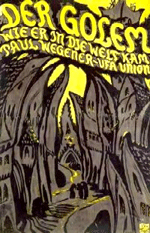
«Mi querido y respetado maestro Pernath,
»Le escribo esta carta muy aprisa con un miedo terrible. Destruyala, por favor, en cuanto la haya leído —o mejor aún, tráigamela con el sobre. De lo contrario, no estaría tranquila.
»No confíe a ninguna alma humana que le he escrito. ¡Tampoco a quien va a visitarlo hoy!
»Su cara noble y buena me ha llenado -—"recientemente"— (por esta pequeña alusión a un hecho del que usted fue testigo adivinará quién le escribe esta carta, pues temo escribir aquí mi nombre) de confianza. Esto, y el hecho de que su querido y bondadoso padre me diera clases siendo niña, me infunde el valor suficiente para dirigirme a usted, quizá como la única persona que pudiera ayudarme.
»Le ruego que venga esta tarde a las cinco a la catedral del Hradschin.
Una dama que usted conoce.»
Estuve sentado casi un cuarto de hora con la carta en la mano. La extraña y solemne sensación que me había rodeado desde ayer por la noche se había disipado de golpe —borrado por el soplo de aire fresco de un nuevo día terrenal. Venía hacia mí, sonriente y esperanzador, un nuevo y joven destino, un retoño primaveral. Un corazón humano buscaba ayuda en mí. ¡En mí! ¡Qué distinta parece de repente mi habitación! El carcomido y arañado armario sonreía contento y los cuatro sillones me parecían cuatro viejos amigos que, colocados alrededor de la mesa, jugaban risueños y apacibles al tarot.
Mis horas tenían ahora un contenido, un contenido lleno de riqueza y esplendor.
¡Así que el árbol podrido todavía daría frutos!
Sentí cómo me recorría una fuerza viva que, hasta ahora, había permanecido dormida en mí, oculta en la profundidad de mi alma, cubierta por los escombros que amontonaba lo cotidiano, al igual que una fuente que surge rompiendo el hielo cuando se acaba el invierno.
Y abrigaba el preciso convencimiento, mientras tenía la carta en las manos, de que iba a poder prestar mi ayuda, fuera lo que fuese. La alegría de mi corazón me infundía esta seguridad.
Leí una y otra vez la frase «... Esto y el hecho de que su querido y bondadoso padre me diera clases siendo niña...»; se me cortó la respiración. ¿No sonaba como la promesa «Hoy estarás conmigo en el paraíso»? La misma mano que se tendía en busca de ayuda, me ofrecía a cambio un regalo: el recuerdo que tanto deseaba me revelaría el misterio, me ayudaría a levantar la espesa cortina que se había cerrado tras mis recuerdos.
«Su querido y bondadoso padre»..., ¡qué extrañas sonaban estas palabras cuando las repetí en voz alta! —¡Padre!—. Por un momento vi aparecer en el sillón, que estaba junto a mi arca, el cansado rostro de un anciano de pelo blanco —extraño, totalmente extraño y, sin embargo, tan estremecedoramente conocido— después volvieron mis ojos a equilibrarse y los martillos de mi corazón marcaron el palpable momento presente.
Me levanté asustado: ¿se me habría pasado la hora? A Dios gracias, todavía las cuatro y media.
Entré al dormitorio, tomé el sombrero y el abrigo y bajé las escaleras. ¡Qué me importaba hoy el cuchicheo de los oscuros rincones, los malignos, mezquinos y enojosos escrúpulos y las recriminaciones que siempre surgían de ellos!: «No te dejamos..., eres nuestro..., no queremos que estés contento..., ¡estaría bonito, alegría en esta casa!»
El fino y venenoso polvo de estos pasillos y de estas esquinas, que siempre se posaba sobre mí con sus garras dispuestas a ahogarme, desaparecía hoy ante el hálito de vida que salía de mi boca. Me paré un momento delante de la puerta de Hillel.
¿Debía entrar?
Un oculto temor me impidió llamar. Me sentía hoy tan distinto, como si no debiera entrar en su habitación. La mano de la vida me empujó hacia adelante, hacia la escalera de bajada.
La calleja estaba blanca, cubierta de nieve.
Creo que mucha gente me ha saludado. No me acuerdo si les respondí. Continuamente miraba mi pecho para comprobar si aún llevaba conmigo la carta.
De ese lugar salía cierto calor.
Caminé por el arco de cuadriculados emparrados del paseo que rodea la vieja ciudad, el Ring, y pasé ante la fuente de bronce, cuyas rejas barrocas estaban llenas de carámbanos de hielo, hacia el puente de piedra adornado por varias estatuas de santos además de la de Juan de Nepomuk.
Debajo, el río formaba nubes de espuma, lleno de odio contra los pilares.
Medio en sueños, mi mirada cayó sobre la roca hueca de San Luitgardo con sus «tormentos del condenado»: la nieve se amontonaba sobre los párpados de los que pagaban sus culpas y sobre las cadenas atadas a sus manos, alzadas para rezar.
Arcos y soportales me recibieron y después me abandonaron, pasaron lentamente junto a mí palacios con portales orgullosamente esculpidos, en los que cabezas de león mordían aros de bronce.
También aquí había nieve por todas partes, nieve suave, blanca, como la piel de un gigantesco oso polar.
Ventanas altas y envanecidas de sus molduras, brillantes por el hielo, miraban indiferentes hacia las nubes.
Me asombré de la cantidad de pájaros que volaban por el cielo.
Mientras subía los innumerables escalones de granito que conducían al Hradschin, cada uno tan ancho como el largo de cuatro cuerpos humanos, desaparecía, hundiéndose paso a paso, la ciudad con sus tejados, ante mis sentidos.
Se acercaba el anochecer pegado a la fila de casas, cuando llegué a una plaza desierta en cuyo centro se alzaba la catedral hasta el trono de los ángeles.
Huellas, cuyos bordes rodeaban costras de hielo, se dirigían hasta la puerta secundaria.
Desde alguna parte, de una lejana casa, llegaba, en el silencio del anochecer, las suaves y perdidas notas de un armonio. Caían en el vacío, en el abandono, como lágrimas de un llanto melancólico.
Oí detrás de mí el sollozo del batiente cuando me recibió la puerta de la iglesia y me encontré en la oscuridad. El altar dorado brillaba hacia mí en su rígida quietud a través de la triste luz azulada, de la luz que entraba por los vitrales muriendo sobre los bancos. De las rojas lámparas de cristal saltaban chispas.
Olor mustio a cera e incienso.
Me apoyé en un banco. Mi sangre estaba extrañamente tranquila en este reino de silencio."
Una vida sin palpitaciones llenaba este lugar, una oscura y paciente espera.
Los relicarios de plata dormían su sueño eterno.
¡Allí!... Desde muy lejos llegó amortiguado, apenas sensible para mi oído, un ruido de cascos de caballos, que pareció acercarse y luego se calló.
Un sonido seco como cuando se cierra la portezuela de un coche.
Se había acercado a mí el fru-fru de un vestido de seda y una delicada y fina mano de mujer me rozó el brazo.
—Por favor, por favor, vayamos allá, junto a la columna; me desagrada hablar aquí, entre esos bancos de rezos, de lo que tengo que hablar con usted.
Los solemnes cuadros de alrededor se desvanecieron en una tenue claridad. De repente me había alcanzado el día.
—No sé, maestro Pernath, cómo le puedo agradecer que haya hecho por mí el largo camino hasta aquí, con este mal tiempo.
Tartamudeé algunas palabras banales.
—Pero no conozco ningún otro lugar en el que pueda estar más segura de todo peligro y toda curiosidad. Seguro que nadie nos ha seguido hasta aquí, a la iglesia.
Saqué la carta y se la entregué a la dama.
Estaba ella parcialmente envuelta en una costosa piel, pero, por el sonido de su voz, la había reconocido como la misma dama temerosa que aquel día entró, huyendo de Wassertrum en mi habitación en la calle Hahnpass.
Pero no estaba asombrado, pues no esperaba a ninguna otra persona.
Mis ojos estaban fijos en su rostro que, en la oscuridad del nicho de la pared, parecía seguramente más pálido de lo que en realidad debía ser. Su belleza casi me cortó la respiración y estaba como fascinado. Hubiera deseado arrojarme ante ella y besar sus pies, puesto que era ella a la que yo debía ayudar y me había elegido a mí para eso.
—Le ruego, por favor, de todo corazón, que olvide, por lo menos mientras estemos aquí, la situación en la que me vio aquella vez —siguió hablando oprimida—, en realidad tampoco sé lo que piensa sobre esas cosas...
—Yo ya soy un hombre mayor, pero ni una sola vez en mi vida me atreví a considerarme juez de mi prójimo —fue lo único que pude decir.
—Se lo agradezco, maestro Pernath —dijo ella con sencillez y dulzura—. Y ahora escúcheme con paciencia, a ver si puede ayudarme en mi desesperación o si, por lo menos, puede darme algún consejo —sentí que un terrible temor la dominaba y oí temblar su voz.
—Aquella vez, en el estudio, me sobrevino la horrible seguridad de que aquel abominable monstruo me había estado siguiendo intencionadamente. Desde hacía algunos meses me había dado cuenta de que a cualquier parte que fuera... sola, con mi marido o con..., con el Dr. Savioli, siempre aparecía próxima a mí esa horrible cara de asesino del cambalachero. Sus ojos bizqueantes me seguían despierta y en sueños. Todavía no sé qué pretende, pero quizás por esto me acucia aún más el miedo por las noches. ¿Cuándo me arrojará la cuerda alrededor del cuello?
Al principio el doctor Savioli me quiso tranquilizar dudando de lo que iba a poder hacer ese Aaron Wasser-trum; en el peor de los casos no podía tratarse más que de un pequeño chantaje o de algo semejante, pero cada vez que se pronunciaba el nombre de Wassertrum se le ponían blancos los labios. Yo lo presiento: el Dr. Savioli me ocultaba algo para tranquilizarme... algo terrible que puede costamos la vida o a él o a mí.
Más tarde me enteré de lo que con tanto cuidado quería ocultarme: ¡el cambalachero lo había ido a visitar varias veces a su casa por la noche!... Lo sé, lo siento en cada fibra de mi cuerpo; ocurre algo que nos va rodeando lentamente y que se cierra como los anillos de una serpiente. ¿Qué es lo que busca allí ese asesino? ¿Por qué no puede librarse de él el Dr. Savioli? No, no, ya no lo soporto más; he de hacer algo, cualquier cosa antes de que me vuelva loca.
Quise contestarle con algunas palabras de consuelo, pero no me dejó acabar.
—En los últimos días la pesadilla que me amenaza con ahogarme está tomando continuamente formas tangibles. El Dr. Savioli se ha puesto repentinamente enfermo, ya no puedo comunicarme con él, no puedo visitarlo, si no quiero esperar a cada momento que se descubra nuestro amor; está delirando continuamente y lo único de lo que me he podido enterar es de que en la fiebre se cree perseguido por un monstruo con labio leporino: ¡Aaron Wassertrum!
Sé lo valiente que es el Dr. Savioli; por eso es aún más terrible para mí, ¿se lo puede usted imaginar?, verlo ahora paralizado ante el peligro; yo misma no siento más que como la oscura proximidad de un espantoso ángel exterminador, destruido ante él.
Usted dirá que soy muy cobarde, que por qué no admito públicamente que pertenezco al Dr. Savioli, y lo dejo todo, si tanto lo quiero; todo: riqueza, honor, fama y demás, pero —gritó de tal forma que resonó en las galerías del coro— ¡no puedol ¡Yo tengo a mi hija, a mi querida niña pequeña y rubia! ¡No puedo dar a mi hija! ¿Cree usted que mi marido me la dejaría? Tome, tome esto, maestro Pernath —en su enajenación abrió de golpe un pequeño bolso que estaba lleno de collares de perlas y piedras preciosas— y lléveselos a ese asesino; sé que es codicioso; puede quedarse con todo lo que tengo, pero tiene que dejarme a mi hija. ¿Verdad que se callará? ¡Por el amor de Cristo, hable, diga por lo menos una palabra, que me quiere ayudar!
Con gran esfuerzo logré tranquilizar a la mujer enajenada, por lo menos lo suficiente como para que se sentara en un banco.
Hablé y le dije lo que se me ocurría en aquel momento. Frases confusas y sin sentido.
Al mismo tiempo los pensamientos se removían en mi mente, de tal forma que apenas yo mismo entendía lo que mi boca decía: ideas fantásticas que caían destruidas en cuanto nacían...
Mi mirada estaba ausente, fija en la estatua de un monje, en la hornacina de la pared. Hablaba. Poco a poco los rasgos de la estatua se fueron transfigurando, el hábito se convirtió en un raído gabán con el cuello subido y, de él, surgía un rostro juvenil con las mejillas demacradas y manchadas por la tisis.
Antes de que pudiera comprender esta visión ya había vuelto a ser un monje. Mi pulso latía desenfrenado.
La desafortunada mujer se había inclinado sobre mi mano y lloraba en silencio.
Le transmití algo de la fuerza que me sobrevino en el momento en el que leí la carta y que, ahora, me llenaba de nuevo y vi cómo, poco a poco, comenzó a disfrutarla.
—Quiero decirle por qué me he dirigido precisamente a usted, maestro Pernath —comenzó de nuevo tras un largo silencio—. Han sido unas palabras que usted me dijo en una ocasión... y que no he podido olvidar en todos estos años.
¿Hace muchos años? La sangre se me coaguló.
—Usted se despidió de mí, yo no sé por qué ni cómo, pues yo era todavía una niña, y dijo tan amable y tristemente: «Sin duda nunca llegará ese momento, pero acuérdese de mí si alguna vez en la vida no tiene a nadie más a quien acudir. ¡Quizás el Señor me conceda que sea yo quien la ayudel» Me volví en seguida y dejé caer mi pelota en la fuente, para que usted no viera mis lágrimas. Entonces pensé en regalarle el corazón de rojo coral que llevaba en el cuello, colgado de una cinta de seda, pero me avergoncé, porque hubiera sido ridículo.
Recuerdos
Los dedos de la catalepsia buscaban tanteando mi garganta. Surgió ante mí un brillo, como de una olvidada y lejana región del anhelo: terrible e inmediatamente una pequeña muchacha con un vestido blanco y a su alrededor las oscuras praderas de un parque palaciego, rodeado de viejos olmos. Lo vi de nuevo muy claro ante mí.
Debí palidecer; lo noté en la rapidez con que continuó:
—Ya sé que sus palabras de entonces se debían al estado de ánimo de la despedida; pero muchas veces han sido un consuelo para mí y..., y yo se lo agradezco.
Apreté los dientes con todas mis fuerzas y ahogué en mi pecho el horrible dolor que me despedazaba.
Comprendí: había sido una mano piadosa la que había cerrado el pestillo de mis recuerdos. Ahora estaba escrito muy claramente en mi conciencia lo que un corto reflejo de viejos tiempos me acababa de traer: un amor que había sido demasiado fuerte para mi corazón, que había estado royéndome durante años el pensamiento; y la noche de la locura se convirtió entonces en el bálsamo de mi espíritu herido.
Una calma mortal se posó poco a poco sobre mí y enfrió las lágrimas tras mis párpados. El eco de las campanas cruzó sombrío y orgulloso la catedral, y pude mirar sonriente y alegre los ojos que habían venido a buscar mi ayuda.
De nuevo oí el sordo ruido de la portezuela y el trote de los caballos.
Bajé a la ciudad por la nieve que tenía el brillo azulado de la noche.
Los faroles me miraban asombrados, guiñando los ojos, y de las montañas de abetos surgía el susurro de las lentejuelas y las nueces plateadas de la próxima Navidad.
En la plaza del ayuntamiento las viejas mendigas, bajo la luz de las velas, susurraban, envueltas en sus grises pañuelos de cabeza, una plegaria a la virgen, bajo la columna de María.
Ante la oscura entrada del barrio judío estaban los puestos del mercado navideño. En el centro, cubierto con un paño rojo, llamaba la atención, alumbrado por las antorchas medio encendidas, el escenario abierto de un teatro de marionetas.
El polichinela de Zwakh, vestido de púrpura y violeta, con el látigo en la mano del que colgaba una calavera, galopaba sobre las tablas en su caballo de madera.
Los pequeños —con sus gorros de piel tapándoles las orejas, en fila, unos junto a otros— miraban con las bocas abiertas y escuchaban ensimismados los versos del poeta de Praga, Osear Wiener, que mi amigo Zwakh recitaba desde dentro del armario:
«Delante caminaba un muñeco
el muchacho era delgado como un poeta
iba vestido con trapos de colores
se tambaleaba y hacía gestos...»
Entré en la callejuela oscura y llena de esquinas que acababa en la plaza. En silencio, muchas personas miraban en la oscuridad, muy juntas unas a otras, un bando.
Un hombre encendió un fósforo y pude leer a trozos algunas líneas. Con oscuros pensamientos mi conciencia captó algunas palabras:
Se busca...
1.000 florines de recompensa
Señor mayor... vestido de negro...
... señas:
cara rellena, bien afeitada...
... color de pelo: blanco...
... Dirección policial... Habitación número...
Sin desearlo, sin tomar parte en ello, como un cadáver viviente, entré despacio en las oscuras filas de casas.
Un puñado de pequeñas estrellas brillaba en el cielo, en el estrecho y oscuro camino, sobre los tejados.
Mis pensamientos volvieron tranquilamente a la catedral, y la serenidad de mi alma se hizo aún más pacífica y profunda; desde la plaza llegó hasta mí, cortante y clara —como si estuviese junto a mi oreja— la voz del marionetista, a través del aire invernal:
«¿Dónde está el corazón de piedra roja
que colgaba de una cinta de seda
y brillaba en el rojo amanecer?»
0 comentarios