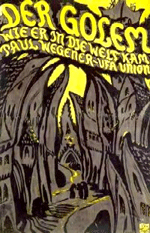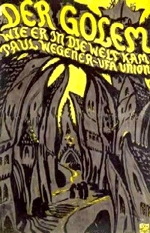El Golem (III) Praga
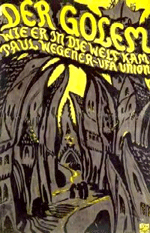
Charousek, el estudiante, estaba junto a mí con el cuello de su fina y delgada capa subido, y pude oír cómo los dientes le castañeaban de frío.
Puede contraer una enfermedad mortal en esta puerta tan fría y con tanta corriente, me dije y lo insté a que me acompañara a casa.
Pero él rechazó mi oferta.
—Se lo agradezco, maestro Pernath —murmuró tiritando—. Siento no tener ya tiempo; debo ir en seguida a la ciudad. ¡Además nos calaríamos hasta los huesos a los pocos pasos de salir a la calle! ¡El chaparrón no quiere amainar!
Los aguaceros barrían los tejados y caían por los rostros de las casas como ríos de lágrimas.
Incliné un poco hacia delante la cabeza y pude ver enfrente, en el cuarto piso, mi ventana, tan mojada por la lluvia que sus cristales parecían haberse reblandecido; se había vuelto opaca y áspera como una ampolla.
Un arroyo de mugre amarillenta bajaba por el callejón y el arco del portón se llenó de transeúntes que esperaban a que acabara la tormenta.
—Ahí flota un ramo de novia —dijo de repente Charousek y señaló un ramo de mirtos marchitos arrastrado por el agua sucia.
Alguien detrás de nosotros, se rió de esto.
Al volverme, vi que había sido un hombre mayor, elegantemente vestido, el pelo blanco y la cara inflada como la de un sapo.
Algo desagradable se desprendía de aquel hombre; retiré mi atención de él y contemplé las casas de feo color que tenía ante mí, como animales viejos y malhumorados, acurrucados unos junto a otros bajo la lluvia. ¡Qué terribles y viejas parecían todas!
Habían sido edificadas sin criterio y aparecían como maleza que surge del suelo.
Se construyeron apoyadas en una amarillenta muralla de piedra, lo único que se mantenía aún de un alargado edificio anterior que data de hace dos o tres siglos. Las construyeron al buen tuntún, sin tener en cuenta las demás: aquí, media casa esquinada y con la fachada hacia atrás; al lado, otra que sobresalía como un colmillo.
Bajo el oscuro y triste cielo, parecía como si estuviesen dormidas y no se notaba nada de la vida engañosa y hostil que, a veces, emana de ellas, cuando la niebla de las noches de otoño cubre las callejas y ayuda a ocultar su silencioso y apenas perceptible juego de gestos y actitudes.
En el tiempo que llevo viviendo aquí, toda una existencia, se ha afirmado en mí la impresión imborrable de que ciertas horas de la noche y del amanecer acostumbran a susurrar un consejo mudo y misterioso. A veces un débil temblor, imposible de aclarar, cruza por sus paredes y se escapan ruidos que corren por sus tejados y caen por las cañerías —y nosotros los percibimos obtusamente, sin mayor atención, sin investigar su origen.
A menudo soñaba que había espiado estas casas en sus movimientos espectrales y me había enterado con gran asombro de cuáles eran los verdaderos amos ocultos de esta calleja, que se podían deshacer de su vida y de su sentimiento, para volverla a recuperar; se la prestan durante el día a los habitantes que viven aquí para exigírsela de nuevo a la noche siguiente con interés de usurero.
Y cuando estos extraños hombres que aquí viven semejantes a sombras, entes —no nacidos de madre—, construidos su pensamiento y su forma de actuar por retazos sin ninguna selección, cuando pasan por mi espíritu, me siento más inclinado que nunca a creer que los sueños se esconden en oscuras verdades que, al estar despierto, permanecen latentes en mi alma, como impresiones de cuentos en colores.
Vuelve a despertarse calladamente en mí la leyenda del Golem espectral, de ese hombre artificial que hace tiempo construyera de materia, aquí en el ghetto, un rabino conocedor de la Cábala, quien lo convirtió en un ser autómata y sin pensamiento, al situar tras sus dientes una mágica cifra numérica.
Y del mismo modo que aquel Golem se convertía en una estatua de barro en el mismo segundo en que se quitaba de su boca la sílaba misteriosa de la vida, me parece que todos estos hombres se derrumbarían sin alma en el mismo momento en que se borrara cualquier mínimo concepto, quizás un deseo secundario en alguno, tras quitar de su mente cualquier inútil costumbre, o en otro sólo la oscura espera de algo indeterminado e inconsistente.
¡Qué asechanza tan latente y terrible existe en estas criaturas!
Nunca se las ve trabajar y, sin embargo, están despiertas muy temprano, se levantan con la primera luz de la mañana y esperan conteniendo la respiración, como un sacrificio que nunca llega.
Y si alguna vez parece posible que alguien entre en su territorio, algún indefenso del que se puedan enriquecer, cae de repente sobre ellas un miedo paralizador que las vuelve a hacer esconderse en sus rincones y mantenerse apartadas y temerosas de cualquier provecho.
Nadie parece lo bastante débil, para que ellas se sientan con el valor suficiente para apoderarse de él.
—Animales de rapiña, degenerados y sin dientes, a los que se les ha quitado su fuerza y sus armas— dijo Charousek mirándome dubitativo.
¿Cómo podía adivinar lo que yo estaba pensando? Sentí que, a veces, se atizan tanto los pensamientos propios que éstos son capaces de saltar, como chispas, a la mente del compañero.
—¿... De qué vivirán? —dije al cabo de un rato.
—¿Vivir? ¿De qué? ¡Algunos de ellos son millonarios!
Miré a Charousek. ¿A qué se refería con esto?
Pero el estudiante permaneció en silencio y miró hacia las nubes.
Por un momento se acalló el murmullo que silbaba en el portal, escuchándose sólo el ruido de la lluvia.
¿Qué quería decir con aquello de que «Algunos de ellos son millonarios»?
De nuevo fue como si Charousek hubiera adivinado mis pensamientos. ,
Señaló al cambalachero Aaron Wassertrum que estaba junto a nosotros, y hacia cuyo lado el agua arrastraba la herrumbre de los cacharros en charcos rojizos.
—Aaron Wassertrum, por ejemplo, es millonario, posee casi un tercio del barrio judío. ¿No lo sabía usted, señor Pernath?
En verdad, se me cortó la respiración:
—¡Aaron Wassertrum! El cambalachero Aaron Wassertrum, ¿millonario?
—Ah, lo conozco perfectamente —continuó encarnizadamente Charousek, como si hubiese esperado que yo le preguntase—. Conozco también a su hijo, el doctor Wassory. ¿Nunca ha oído hablar de él? —¿Del doctor Wassory el famoso oculista? Hace un año toda la ciudad hablaba entusiasmada de él, del gran sabio. Nadie supo entonces que había abjurado de su nombre y que anteriormente se había llamado Wassertrum. Le gustaba representar el papel del hombre de ciencia mundano, y si alguna vez se hablaba de su origen, respondía humilde y afectado, con medias palabras, que su padre aún vivía, que era originario del ghetto y que él había tenido que ascender a la luz con muchos esfuerzos, con toda clase de preocupaciones e increíbles penalidades, sí, ¡sacrificios y desvelos!
—Sí, ¡pero nunca dijo con las preocupaciones y los sacrificios de quién, ni con qué medios! ¡Pero yo sé la relación que tiene con el gheitol —Charousek me tomó del brazo, lo apretó y lo agitó con fuerza.
—Maestro Pernath, soy tan pobre que ni yo, casi, puedo comprenderlo, mire, me veo obligado a ir medio desnudo y como un vagabundo, y, sin embargo, soy un estudiante de medicina..., ¡un hombre con formación!
Se abrió la capa y vi, con asombro, que no llevaba ni camisa ni chaqueta, vestía el abrigo sobre la piel desnuda.
—Ya era así de pobre cuando provoqué la caída de esa bestia, de ese todopoderoso y famoso doctor Wassory, y aún no hay nadie que sospeche de mí. En realidad, fui el verdadero causante. En la ciudad se piensa que un tal doctor Savioli fue quien publicó y dio a conocer sus prácticas y el que lo llevó al suicidio. Pero yo le aseguro que el doctor Savioli no fue otra cosa que mi instrumento. Yo solo maquiné el plan y reuní el material, proporcioné las pruebas e hice tambalear, en silencio, sin que nadie lo notara, piedra tras piedra, todo el edificio del doctor Wassory, hasta que llegó el momento en el que ni todo el dinero del mundo, ni todo el ingenio del ghetto hubiesen podido evitar la caída, para la que sólo era preciso ya un pequeño empujón. Sabe usted, así..., como se juega al ajedrez. Exactamente igual que en un juego de ajedrez. ¡Y nadie sabe que fui yo! Sin duda alguna el cambalachero Aaron Wassertrum tiene de vez en cuando la terrible sospecha, que no lo deja dormir, de que fue alguien, al cual no conoce, que siempre está cerca de él sin que, sin embargo, pueda atraparlo, otro, y no el doctor Savioli, el que dirigía con su propia mano el juego. Y aunque Aaron Wassertrum es uno de esos cuyos ojos son capaces de ver a través de las murallas, no comprende que hay mentes capaces de calcular cómo se puede atravesar esas murallas con agujas largas, invisibles y envenenadas, a través de sillares, de piedras preciosas, para llegar a acertar en la vena de la vida.
Y Charousek se dio un golpe en la frente y se echó a reír como un salvaje.
—En seguida se enterará Aaron Wassertrum del día exacto en que piense saltar al cuello del doctor Savioli. ¡Exactamente ese mismo día! También he calculado esta partida de ajedrez hasta el último movimiento. Esta vez será un gambito de rey. No existe ni un solo movimiento hasta el amargo final para el que no tenga una fatal respuesta. Yo le digo que quien se aventure conmigo a este gambito de rey, saltará por los aires como una marioneta desamparada cuelga de finos hilos, hilos de los que yo tiro, me oye bien, de los que yo tiro, acabando con su libre voluntad.
El estudiante hablaba como enfebrecido. Lo miré asustado a la cara.
—¿Qué le han hecho a usted Aaron Wassertrum y su hijo para que esté tan lleno de odio? Charousek lo rechazó con fuerza:
—Dejemos esto, ¡pregunte mejor qué es lo que le rompió el cuello al doctor Wassory! ¿O prefiere que hablemos de esto en otra ocasión? La lluvia ha cesado. ¿Quizá quiera regresar a su casa?
Bajó la voz como alguien que, de repente, se calma por completo. Yo moví la cabeza a un lado.
—¿Ha oído usted alguna vez cómo se cura actualmente el glaucoma? ¿No? Entonces se lo tengo que aclarar para que comprenda todo perfectamente, maestro Pernath. Escuche: el glaucoma es una fatal enfermedad del ojo interno que culmina en ceguera y no existe más que un solo medio para detener el avance del mal, lo que se llama iridectomía, que consiste en cortar del iris del ojo un pequeño trozo cuneiforme. Sus consecuencias inevitables son unos tremendos deslumbramientos, que permanecen para toda la vida; sin embargo, la mayoría de las veces se detiene el proceso de la ceguera. Pero el diagnóstico del glaucoma es un caso muy particular. Pues existen momentos, sobre todo al principio de la enfermedad, en que los síntomas más claros desaparecen aparentemente, y en tales casos el médico nunca puede asegurar, a pesar de no encontrar ninguna huella de la enfermedad, que el médico anterior, de diferente opinión, se haya necesariamente confundido. Pero, en cuanto se ha realizado la iridectomía, que naturalmente se puede llevar a cabo tanto en un ojo sano como en uno enfermo, es imposible confirmar si antes existía realmente el glaucoma o no. El doctor Wassory había construido, a partir de éstas y otras circunstancias, un monstruoso plan. Infinidad de veces, especialmente en mujeres, diagnosticó glaucoma en donde sólo existían leves molestias visuales, sólo para llegar a una operación que no le ofrecía dificultades y sin embargo le proporcionaba mucho dinero. Como, además, sólo tenía a pobres indefensos en sus manos, no necesitaba para su crimen ni la más ligera huella de valor. Ve usted, maestro Pernath, la degenerada fiera había llegado a unas condiciones vitales, en las que no necesitaba ni fuerza ni arma alguna para descuartizar a su víctima. ¡Sin poner absolutamente nada en juego! ¿Lo comprende? ¡Sin tener que arriesgar lo más mínimo! El doctor Wassory supo conseguir, a través de gran cantidad de dudosas publicaciones en revistas especializadas, fama de extraordinario especialista e incluso supo evitar, arrojando arena en sus ojos, que sus colegas, que eran demasiado ingenuos y decentes, lo descubrieran. La consecuencia lógica fue un río de pacientes que buscaban ayuda en él. Si acudía alguien a su consulta para ser reconocido de leves molestias visuales, inmediatamente se ponía manos a la obra con sus alevosos planes. Comenzaba por el interrogatorio normal al enfermo, pero muy hábilmente, para estar cubierto en cualquier caso, anotaba sólo aquellas respuestas que permitían diagnosticar el glaucoma. Y con mucha cautela sondeaba si había existido algún diagnóstico anterior. En la conversación mencionaba de paso que lo habían llamado urgentemente del extranjero con el propósito de tomar acuerdos científicos muy importantes y que por ello al día siguiente tenía que salir de viaje. En la investigación del ojo que realizaba inmediatamente con rayos de luz eléctrica ocasionaba intencionadamente al enfermo todo el daño posible. ¡Todo premeditado! ¡Todo premeditado! Al acabar el interrogatorio, cuando llegaba el momento en que el paciente preguntaba sobre la gravedad de su caso y hacía las preguntas normales sobre los posibles motivos de preocupación, hacía Wassory su primer movimiento de ajedrez. Se colocaba frente al enfermo, dejaba pasar un minuto y pronunciaba después, con voz comedida y sonora, la frase: «La ceguera de ambos ojos es inevitable en muy poco tiempo.» La escena que lógicamente seguía era terrible. La gente se desmayaba con frecuencia, lloraba y gritaba y se arrojaba al suelo presa de la mayor desesperación. Perder la vista significa perderlo todo. Y, cuando de nuevo llegaba el inevitable momento en el que la pobre víctima se abrazaba a las rodillas del doctor Wassory suplicando si no había en todo el mundo de Dios ninguna ayuda ni solución posibles, realizaba la bestia su segundo paso de ajedrez y se transformaba a sí mismo en ese... dios que podía ofrecer toda la ayuda necesaria. ¡Todo, todo en el mundo es como una jugada de ajedrez, maestro Pernath! Una operación inmediata, decía pensativo el doctor Wassory, era lo único que podía traer la salvación y, con una vanidad salvaje y codiciosa que de repente le sobrevenía, se deshacía en un torrente de palabras en una amplia descripción de tal o cual caso, los cuales tenían una enorme semejanza con el presente, en la innumerable cantidad de enfermos que a él únicamente debían el haber conservado la luz de sus ojos y otras cosas por el estilo. Se regodeaba realmente con el sentimiento de ser considerado una especie de ser superior en cuyas manos se halla el bienestar y el dolor del prójimo. Pero la desamparada víctima se encontraba deshecha a sus pies, con el corazón lleno de ardientes interrogantes, con el sudor del miedo en la frente y no se atrevía siquiera a interrumpir sus palabras por miedo a irritarlo a él: el único que todavía podía ayudarla. El doctor Wassory acababa su discurso diciendo que, desgraciadamente, sólo podía realizar la operación unos meses más tarde, cuando volviera de su viaje. Espero, en tales casos siempre se debía esperar lo mejor, que para entonces no sea demasiado tarde, decía. Los enfermos, naturalmente, saltaban entonces aterrorizados para decir que bajo ninguna circunstancia querían esperar ni un solo día más y rogaban suplicantes que los aconsejara sobre otro oculista-cirujano de la ciudad al cual pudieran acudir. Ése era el momento en el que el doctor Wassory realizaba su último movimiento de ajedrez. Paseaba de un lado para otro meditando cabizbajo, arrugaba su frente con pesar para susurrar preocupado que una intervención por parte de otro médico requeriría por desgracia una nueva investigación del ojo con la luz eléctrica y que esto sería necesariamente fatal, el mismo paciente sabía lo doloroso que es, debido a los rayos cegadores. Otro médico por lo tanto, aparte de que a muchos de ellos les faltaba la práctica necesaria en la iridectomía, precisamente por ser necesaria esa nueva revisión, no podía actuar hasta que hubiera transcurrido bastante tiempo y se hubieran regenerado los nervios ópticos.
Charousek cerró los puños.
—A esto lo llamamos en ajedrez jugada obligatoria, querido maestro Pernath. Y lo que seguía después era una nueva jugada obligatoria, un movimiento obligado tras otro. Porque, para entonces, el paciente, medio loco de desesperación, suplicaba al doctor Wassory que tuviera piedad y que retrasara su viaje un solo día para realizar él mismo la operación. Se trataba de algo más que una muerte rápida. La espera atroz y agobiante de quedarse ciego en cualquier momento es lo más terrible que puede existir. Y cuanto más se resistía el monstruo y se lamentaba de que el retraso del viaje podría ocasionarle inevitables perjuicios, tanto mayores eran las cantidades que los enfermos le ofrecían... voluntariamente. Cuando la cantidad ofrecida le parecía al doctor Wassory suficiente, cedía y el mismo día, antes de que cualquier eventualidad estropeara su plan, ocasionaba al mísero ese daño irreparable, esa continua sensación de estar cegado, esa sensación que debe convertir la vida en un suplicio, al tiempo que borraba de una vez para siempre las huellas de su canallada. Con estas operaciones en ojos sanos no sólo aumentaba el doctor Wassory su gloria y su fama como médico incomparable que siempre consigue detener la amenaza de la ceguera, sino que al mismo tiempo calmaba su insaciable ansia de dinero y se envanecía cuando sus ingenuas víctimas, sin sospecharse perjudicadas en su cuerpo y en su bolsillo, lo miraban y lo alababan como su único amparo, su salvador. Sólo un hombre que tiene sus raíces en el ghetto, con sus innumerables, increíbles y, sin embargo, insuperables recursos, que desde niño ha aprendido a estar al acecho como una araña, que conoce a todos los hombres de la ciudad, hasta sus más mínimas relaciones, que conoce y adivina sus fortunas, sólo un hombre así (casi se lo podría llamar un «semi-vidente») es capaz de realizar durante años tales monstruosidades. Si yo no hubiera existido, todavía hoy seguiría realizando su «oficio» y lo hubiera practicado hasta la vejez para, finalmente situado como un honorable patriarca en el círculo de sus familiares, ser con gran honor un claro ejemplo para las generaciones futuras, disfrutando del ocaso de su vida hasta que al final le sobreviniera a él también el reventón final.
«Pero yo también nací en el ghetto y también mi sangre está colmada de esa atmósfera de ingenio infernal; por eso pude causar su perdición: del mismo modo que las fuerzas invisibles causan la caída de un hombre o que del cielo sereno cae un rayo.
»El doctor Savioli, un joven médico alemán, tiene el mérito de haberlo descubierto —pero yo lo empujé y amontoné prueba tras prueba hasta que llegó el día en que el fiscal alargó su brazo en busca del doctor Wassory. ¡Y entonces se suicidó la fiera! ¡Bendita sea la hora! Como si mi doble hubiera estado junto a él y hubiera guiado su mano, se suicidó con la redoma de nitrato de amilo que yo había dejado en su habitación cuando lo empujara a pronunciar sobre mí mismo el falso diagnóstico del glaucoma, intencionadamente y con el ardiente deseo de que ese nitrato de amilo fuera lo que le diera el empujón definitivo.
»En la ciudad se dijo que había sido una apoplejía. El nitrato de amilo causa una muerte muy parecida a una apoplejía. Pero no se pudo mantener ese rumor durante mucho tiempo.
Charousek se quedó parado de repente, ensimismado, como si se hubiera perdido en un profundo problema, mirando hacia adelante, tras lo cual se encogió de hombros mirando hacia la tienda de Aaron Wassertrum.
—Ahora está solo —murmuró—, totalmente solo, con su avaricia... y... y su muñeca de cera.
Sentí los latidos del corazón en la garganta.
Miré horrorizado a Charousek.
¿Estaría loco? Debían ser fantasías febriles las que lo hacían inventar tales cosas.
¡Seguro, seguro! ¡Todo ello se lo ha imaginado, lo ha soñado!
No puede ser cierta la monstruosidad que ha contado sobre el oculista. Está tísico y las fiebres de la muerte dan vueltas en su cerebro.
Quise calmarlo con algunas frases divertidas, dirigir sus pensamientos hacia otra vía más agradable.
En ese instante, antes de encontrar las palabras adecuadas, cruzó como un rayo por mi memoria la imagen de aquel Wassertrum de labio leporino espiando con sus ojos redondos de besugo mi habitación a través de la puerta abierta.
¡Doctor Savioli! ¡Doctor Savioli!..., sí..., sí..., ése era el nombre por el que el marionetista Zwakh había llamado al joven elegante que le alquilara el estudio!
¡Doctor Savioli! Surgía en mi interior como un grito. Una serie de nebulosas imágenes se perseguían entre las terribles sospechas que se arrojaban sobre mí.
Deseaba interrogar a Charousek, contarle atemorizado todo lo que entonces experimenté, cuando observé que un fuerte ataque de tos se había apoderado de él, hasta casi hacerlo caer. Sólo pude ya distinguir cómo, apoyándose en la pared con ambas manos, caminaba con esfuerzo bajo la lluvia tras dedicarme un ligero gesto de despedida.
Sí, sí, tenía razón, no estaba delirando, sentí, es el fantasma impalpable del crimen, el que se arrastra día y noche por estas callejas e intenta materializarse.
Está en el aire y nosotros no lo vemos. De repente se posa sobre un alma humana sin que nosotros lo sospechemos..., aquí, allá y, antes de que lo podamos apresar, desaparece, y ya todo ha pasado.
A nosotros sólo nos llegan oscuras palabras sobre un suceso terrible.
De golpe comprendí en lo más profundo de su ser a esas criaturas misteriosas que viven a mi alrededor: se mueven sin voluntad por su existencia, agitadas por una corriente magnética invisible igual que hace un momento flotaba el ramo de novia, arrastrado por el arroyo de mugre.
Tuve la sensación de que todas las casas me miraban fijamente con sus engañosas caras cubiertas de innombrable maldad; los portalones: bocas negras abiertas, cuyas lenguas se habían podrido, gargantas de las que, en cualquier momento, podría surgir un grito ensordecedor, tan estridente y lleno de odio que necesariamente aterrorizaría hasta lo más hondo de nuestro ser.
¿Qué había dicho al final el estudiante sobre el cambalachero? Susurré de nuevo sus palabras: Aaron Wassertrum estaba ahora solo con su avaricia y con... su muñeca de cera.
¿A qué se refería con eso de su muñeca de cera?
Debe de haber sido una comparación, me dije calmándome a mí mismo; una de esas comparaciones enfermizas con las que suele sorprender y atacar a los demás, sin que al principio se comprendan, y que, tras ser descifradas, pueden asustar a uno tanto como aquellas cosas, de formas extrañas, sobre las cuales cae repentinamente un súbito rayo de luz.
Respiré profundamente para tranquilizarme y alejar de mí la terrible impresión que me había producido lo contado por Charousek.
Miré con mayor atención a la gente que esperaba conmigo en el portal: junto a mí estaba ahora el viejo gordo. El mismo que un rato antes se había reído tan desagradablemente.
Llevaba una levita negra y guantes y miraba con sus ojos negros saltones el portal de enfrente, sin apartar la vista un momento.
Su cara, bien afeitada, de rasgos anchos y vulgares, se estremecía de excitación.
Involuntariamente seguí sus miradas y noté que estaban como hechizadas, fijas en la pelirroja Rosina, que estaba allí, al otro lado de la calleja, con su perenne sonrisa en los labios.
El viejo se esforzaba en hacerle señas y yo vi que ella lo sabía, pero se comportaba como si no lo entendiera.
Por fin el viejo, sin aguantar más, cruzó la calle de puntillas, saltando sobre los charcos con la ridicula elasticidad de una pelota negra de goma.
Parecía ser conocido, pues oí toda clase de comentarios que lo confirmaban. Un vagabundo que estaba detrás de mí con un pañuelo de punto rojo en el cuello, un gorro militar azul, el cigarro virginia detrás de la oreja, hacía, con una sonrisa irónica en la boca, alusiones que yo no entendía.
Sólo comprendí que en el barrio judío llamaban al viejo «el masón»; en su idioma se denomina con este mote al hombre que suele buscar a las adolescentes y al que ciertas relaciones íntimas con la policía le aseguran la impunidad ante cualquier descuido.
Después, la cara de Rosina y la del viejo desaparecieron al otro lado, en la oscuridad del portal de la casa.