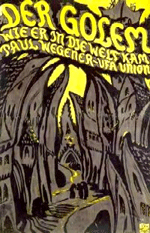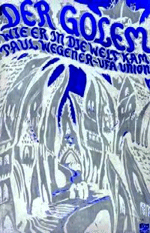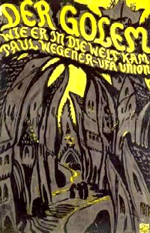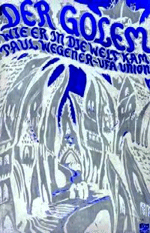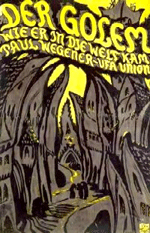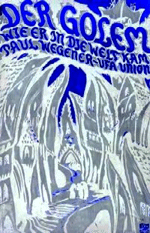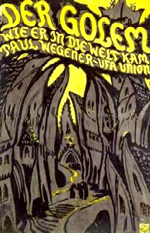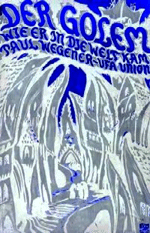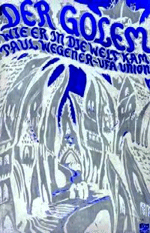
Una batalla de copos de nieve tenía lugar ante mi ventana. Las estrellas de nieve —diminutos soldados envueltos en abriguitos blancos y gruesos— caían en regimientos, unos detrás de otros, ante el cristal, siempre en la misma dirección, como huyendo todos juntos ante un enemigo especialmente peligroso. De repente se hartaban de huir y, por motivos misteriosos, parecían tener un ataque de rabia y retrocedían rápidamente hasta que de nuevo les caían, por arriba y por abajo, nuevos ejércitos enemigos y transformaban todo en un remolino sin arreglo.
Me parecía que hacía ya muchos meses de aquellos acontecimientos extraordinarios que acababa de vivir, y de no ser porque llegaban diariamente nuevos y excitantes rumores sobre el Golem, que me hacían revivirlo todo, creo que hubiera podido sospechar, en un momento de duda, haber sido víctima de un estado de oscuridad anímica.
De todos los coloridos arabescos que los sucesos habían tejido a mi alrededor, el que aún se destacaba con tonos más intensos era lo que me había contado Zwakh sobre la muerte no aclarada del llamado «masón».
Relacionar al varioloso Loisa con esto no podía aclarar nada, a pesar de que no podía alejar de mí una oscura sospecha: casi inmediatamente después de que Prokop creyera oír aquella noche por el desagüe un ruido horrible, vimos al muchacho en Loisitschek. Si bien esto no nos daba pie para interpretar el grito bajo la tierra, que además podía haber sido perfectamente una ilusión de los sentidos, como el grito de auxilio de un hombre.
Me cegaba el torbellino de nieve delante de mis ojos, y comencé a ver todo en rayos danzantes. Dirigí de nuevo la atención a la gema que tenía ante mí. El modelo de cera que había hecho del rostro de Miriam podía imprimirse perfectamente en esta piedra lunar de brillo azulado. Me alegraba: había sido una agradable coincidencia el que hubiera encontrado entre mi colección de minerales algo tan adecuado. La negra matriz de la hornablenda recogía en la piedra exactamente la luz precisa y los bordes coincidían tan exactos como si la naturaleza la hubiera creado ex profeso para convertirse en la imagen imperecedera del fino perfil de Miriam.
Mi intención al principio fue hacer con ello un camafeo que representara al dios egipcio Osiris, pero la visión del hermafrodita del libro Ibbur, que en cualquier momento podía recordar con absoluta claridad, me había excitado mucho artísticamente, sin embargo, poco a poco, descubrí en los primeros cortes tal parecido con la hija de Hillel, que todo mi plan sucumbió.
¡El libro Ibbur!
Excitado, retiré la herramienta de acero. Era increíble el número de acontecimientos que en tan poco tiempo habían concurrido en mi vida.
Como alguien que de repente se siente transportado a un inmenso desierto de arena, caí de pronto en la cuenta de la profunda y gigantesca soledad que me separaba de mi prójimo.
¿Podría hablar alguna vez en toda confianza —exceptuando a Hillel—, con algún amigo, de lo que había vivido?
Era cierto que en las horas silenciosas de las pasadas noches había vuelto ese recuerdo que durante toda mi juventud —desde mi primera infancia— me había atormentado con una inexplicable sed de portentos; pero la satisfacción de ese ardiente deseo había llegado como una tormenta que ahogaba en mi alma con su enorme fuerza el grito de sorpresa y de alegría.
Temblaba ante el momento en que volviera a mí y comprendiera lo sucedido en tal asfixiante y total corporeidad que parecía real.
Pero ahora no debía regresar aún. Primero disfrutar de su encanto: ¡ver acercarse lo inexpresable en todo su fulgor!
Todavía lo tenía en mi poder. Sólo necesitaba entrar en mi habitación y abrir la arqueta en la que estaba el libro Ibbur, ¡el regalo de lo invisible!
¡Cuánto tiempo hacía que mi mano lo había tocado, cuando metí allí las cartas de Angelina!
Ahora un sordo temblor, como cuando el viento, de tiempo en tiempo, tira sobre las aceras los montones de nieve formados en los tejados de las casas, seguidos de pausas de profundo silencio, puesto que la colcha de copos ahoga todo ruido en el asfalto.
Quise seguir trabajando, cuando de repente percibí el trote de un caballo a lo largo de la calle, tan fuerte que realmente se veían saltar las chispas.
Era imposible abrir la ventana y mirar afuera: unos músculos de hielo abrazaban los marcos de la ventana y los cristales estaban a medias cubiertos de nieve. Sólo pude ver que Charousek estaba, al parecer, muy apaciblemente junto al cambalachero Wassertrum —debían de haber estado hablando un momento antes— y vi cómo el asombro que se dibujaba en sus rostros crecía y cómo, sin decir una palabra, miraban claramente al coche que había desaparecido de mi vista.
Se me pasó por la cabeza que era el marido de Angelina. ¡Ella misma no podía ser! Pasar con su equipaje por aquí... ¡por la calle Hahnpass!... ¡a la vista de todo el mundo! ¡Hubiera sido una locura! Pero ¿qué debía decirle a su marido, si es que era él, y si me hacía preguntas directas?
Negar, naturalmente, negar.
Rápidamente imaginé la situación: sólo puede ser su marido. Ha recibido una carta anónima —de Wassertrum— diciéndole que había estado aquí en una cita, y ella ha buscado una excusa: seguramente que me ha encargado una gema o cualquier otra cosa. ¡Ya! Unos golpes furiosos en la puerta y... Angelina estaba ante mí.
No podía pronunciar ni una sola palabra, pero la expresión de su rostro me lo reveló todo: ya no necesitaba esconderse. La canción se había acabado.
Sin embargo, algo surgió ante mí que se negaba a esta suposición. No lograba acabar de creer que la sensación de poder ayudarla me hubiese engañado.
La acompañé hasta el sillón. Le acaricié en silencio el cabello: y ella, muerta de cansancio, ocultó como un niño su cabeza en mi pecho.
Podíamos oír el chisporroteo de los leños que ardían en la estufa y miramos cómo su rojo fulgor pasaba rápidamente por el suelo, se encendía y apagaba..., se encendía y apagaba..., se encendía y apagaba.
«¿Dónde está el corazón de piedra roja...?» —exclamó algo en mi interior. Me sobresalté: ¿dónde estoy? ¿Desde cuándo está ella aquí?
La examiné: en silencio, con cuidado, con mucho cuidado, para que no se despertara y para no rozar con la sonda la herida abierta.
Por fragmentos, por tiempos, me enteré de lo que necesitaba saber, colocando y juntando todo como un mosaico.
—¿Su marido sabe...?
—No, todavía no; está de viaje.
Por lo tanto se trata de la vida del doctor Savioli; Charousek ha acertado. Y ella estaba aquí porque se trataba de la vida del doctor Savioli y no ya de la suya. Comprendí que ahora ella no pensaba en ocultar nada.
Wassertrum había estado otra vez donde el doctor Savioli. Había logrado llegar con amenazas y por la fuerza hasta su lecho de enfermo.
¡Y más! ¡Más! ¿Qué quería del doctor Savioli?
¿Qué quería? Ella se había enterado de la mitad y había adivinado la otra mitad: él quería que... que... él quería... herir al doctor Savioli.
También conocía ahora los motivos del violento e insensato odio de Wassertrum. ¡El doctor Savioli había conducido a la muerte a su hijo, el oculista Wassory!
Inmediatamente me sobrevino como un rayo este pensamiento: bajar y contárselo todo al cambalachero: que había sido Charousek el que había dado el golpe —en un segundo término— y no el doctor Savioli, que fue sólo el instrumento... Algo en mi cabeza me gritaba: «¡Traición, traición! ¿Pretendes entregar al pobre y tísico Charousek, que os quería ayudar a ti y a ella, al ansia de venganza de ese bribón?» Y me desgarraba en pedazos sangrientos. Entonces mi pensamiento expresó tranquila y muy fríamente la solución: «¡Loco! ¡Si lo tienes atrapado! Sólo necesitas agarrar esa lima de encima de la mesa, bajar y clavársela al cambalachero en la garganta, hasta que la punta salga por detrás, por la nuca.»
Mi corazón lanzó un grito de jubiloso agradecimiento a Dios.
Seguí investigando.
—¿Y el doctor Savioli?
No cabía duda alguna de que él se suicidaría si ella no lo salvaba. Las enfermeras no le quitaban la vista de encima, lo habían aturdido con morfina, pero quizá si despertase de repente —quizás ahora precisamente— y... y... no, no, ella tenía que irse, no podía perder ni un minuto; me dijo que quería escribir a su marido y contárselo todo..., podría quedarse con la niña, pero tenía que salvar al doctor Savioli. Quitaría de las manos de Wassertrum la única arma que tenía y con la que la amenazaba.
Ella misma iba a descubrir el secreto, antes de que él pudiera delatarlo.
—¡Usted no hará eso, Angelina! —grité y pensé en la lima. Mi voz flaqueó por la alegría y el júbilo de mi poder.
Angelina quería soltarse: la retuve.
—Sólo una cosa más: recapacite usted: ¿creerá su marido sin más ni más al cambalachero?
—Pero Wassertrum tiene pruebas, sin duda mis cartas, quizá también una foto mía, todo lo que estaba escondido en el escritorio del estudio de al lado.
¿Cartas? ¿Foto? ¿Escritorio? Yo ya no sabía lo que hacía: estreché a Angelina contra mi pecho y la besé.
Su pelo rubio caía como un velo dorado sobre mi rostro.
Entonces la tomé por sus finas manos y le conté con vivas palabras que el enemigo mortal de Wassertrum —un pobre estudiante bohemio— había traído las cartas y todo lo demás a un lugar seguro y que las tenía yo en mi poder, bien guardadas.
Ella se arrojó a mi cuello; reía y lloraba a la vez. Me besó y corrió hacia la puerta. Volvió otra vez y me besó de nuevo.
Después desapareció.
Yo estaba aturdido y sentía todavía la respiración de su boca en mi rostro.
Oí cómo las ruedas del coche y el rápido galope de las herraduras retumbaban en el asfalto. En un minuto estaba todo de nuevo en silencio. Como una tumba.
También dentro de mí.
De repente la puerta se abrió detrás mío y Charousek apareció en mi habitación:
—Perdone, señor Pernath, he estado llamando mucho rato, pero usted parece no haber oído. Asentí en silencio.
—Espero que no haya pensado que me he reconciliado con Wassertrum, al verme hablar hace un momento con él. —La sonrisa irónica de Charousek me decía que sólo estaba bromeando—. Usted debe saberlo: la suerte me favorece; ese canalla de allí abajo comienza a aceptarme y a hacerme un lugar en su corazón, maestro Pernath. Es algo muy singular, eso de la voz de la sangre —añadió en voz baja, casi para sí mismo.
No entendía a lo que se refería con ello, y pensé que se me había escapado algo que no había oído. La excitación por la que acababa de pasar vibraba aún demasiado fuerte en mí.
—Quería regalarme un abrigo —continuó Charousek en voz alta—. Lo he rechazado, agradecido, por supuesto. Ya me calienta bastante mi propia piel. Además, me ha obligado a llevarme dinero.
Estuve a punto de gritar: «¿Y usted lo ha aceptado?», pero él no dejó que pronunciara una sola palabra.
—El dinero, naturalmente, lo he aceptado. Todo en la cabeza me daba vueltas.
—¿Aceptado? —tartamudeé.
—Nunca hubiera creído que se pudiera sentir una alegría tan pura en la tierra —Charousek se detuvo un momento e hizo un gesto—. ¿No es acaso una sensación alentadora ver por todas partes que la «previsión material» actúa con sabiduría y circunspección en la economía de la naturaleza, como la mano de un economista? —Hablaba como un pastor y, mientras hablaba, jugueteaba con las manos en su bolsillo—. En verdad, siento como un deber sublime dedicar el tesoro se me ha confiado, hasta el último céntimo, al más noble de los fines. —¿Estaba borracho o loco? Charou-sek cambió súbitamente de tono—: Hay algo cómico y satánico en el hecho de que Wassertrum se pague a sí mismo... la medicina. ¿No cree?
Se despertó en mí la sospecha de lo que se escondía tras las palabras de Charousek, y sus ojos enfebrecidos me estremecieron.
—Pero, bueno, vamos a dejar esto ahora, maestro Pernath. Vamos a solucionar primero los asuntos que tenemos entre manos. La dama de antes, era ella, ¿no? ¿Qué le ha sucedido, qué le ha pasado para venir aquí públicamente?
Conté a Charousek lo que había pasado.
—Wassertrum no tiene, con absoluta seguridad, ninguna prueba en su poder —me interrumpió alegremente—, si no, no hubiera rebuscado esta mañana otra vez en el estudio. ¡Es curioso que usted no lo haya oído! Ha estado allí una hora entera.
Me asombré de cómo podría saberlo todo con tanta exactitud y se lo dije.
—¿Puedo? —Como explicación tomó un cigarrillo de la mesa, lo encendió y añadió—: Mire usted, si abre ahora la puerta, la corriente que entra de la escalera arrastrará el humo del tabaco en esa dirección. Ésta es quizá la única ley de la naturaleza que Wassertrum conoce y, para cualquier eventualidad, ha mandado hacer en la pared del estudio que da a la calle (usted sabe que la casa le pertenece a él) un pequeño agujero oculto: una especie de ventilación, y en ella ha puesto una banderita roja. Así cuando alguien entra o sale de la habitación, es decir, cuando abre la puerta, Wassertrum nota la corriente desde abajo por el fuerte aleteo de la banderita. Pero en cualquier caso yo lo sé —añadió Charousek lentamente—. Por eso, cuando siento curiosidad, puedo ver lo mismo que él desde el agujero del sótano, en el que el destino piadoso me ha concedido vivir. Este ingenioso invento es una patente del honorable patriarca, pero yo lo conozco desde hace años.
—¡Qué odio tan grande y sobrehumano debe tenerle para seguir así cada uno de sus pasos! Además, como dice usted, ¡desde hace años! —dije interrumpiéndolo.
—¿Odio?, Charousek rió convulsivamente. ¿Odio? Odio no es la expresión. Todavía está por crearse la palabra que pueda expresar mis sentimientos hacia él. Además, para ser exactos, no lo odio a él. Odio su sangre. ¿Comprende usted esto? La huelo como un animal salvaje, aun cuando haya una sola gota de su sangre en las venas de un hombre... y —apretó sus dientes—, y eso me sucede a veces aquí, en el ghetto. Incapaz de seguir hablando por la excitación, corrió hacia la ventana y miró afuera. Oí cómo mantuvo su jadeo. Ambos permanecimos un rato en silencio.
—¿Eh, qué es eso? —continuó de repente y me hizo unas rápidas señas—. ¡Deprisa, deprisa! ¿No tiene usted unos prismáticos o algo así?
Espiamos con cuidado tras las cortinas.
Jaromir, el sordomudo, estaba ante la puerta de la cambalachería y le hacía ofertas a Wassertrum, por lo que pude entender de su lenguaje de señas, para que comprara un objeto que tenía medio oculto en la mano. Wassertrum se abalanzó sobre ello como un buitre y entró en su cueva con él.
Al momento salió bruscamente —pálido como un muerto— y agarró a Jaromir por las solapas: se entabló una violenta lucha. De repente Wassertrum lo soltó y pareció recapacitar. Mordisqueaba furioso su labio leporino. Dirigió una mirada pensativa hacia arriba, hacia nosotros y llevó a Jaromir tranquilamente del brazo hacia el interior de la tienda.
Esperamos más de un cuarto de hora: parecía que no llegaban a un acuerdo en su negocio.
Por fin salió el sordomudo con gesto contento y siguió su camino.
—¿Qué piensa usted de eso? —le pregunté—. No parece ser nada importante. Seguramente el pobre muchacho ha vendido algún objeto mendigado.
El estudiante no respondió y se sentó otra vez a la mesa en silencio.
Al parecer, él tampoco daba importancia al suceso, pues tras una pausa continuó a partir de donde se había interrumpido.
—Sí, le decía que odio su sangre. Interrúmpame, maestro Pernath, si vuelvo a excitarme. Quiero permanecer frío. No puedo despilfarrar así mis mejores emociones. De lo contrario, luego me dominan como una borrachera. Un hombre con sentido de la vergüenza debe hablar con palabras frías, no con exaltación, como una prostituta o... o un poeta. Desde que existe el mundo a nadie se le hubiera ocurrido «frotarse las manos» de dolor, si los actores no hubieran considerado ese gesto muy «plástico».
Comprendí que hablaba ciegamente adrede, para tranquilizarse por dentro.
Pero no podía lograrlo. Caminaba nervioso por la habitación, agarraba todas las cosas posibles y las ponía luego, revueltas, en su sitio.
Después, de improviso, volvió a centrarse en el asunto.
—Noto esa sangre en los más pequeños e involuntarios movimientos de un hombre. Conozco a algunos niños que se parecen a él, que son considerados suyos y, sin embargo, no son de la misma familia, a mí no se me puede engañar. Durante muchos años no supe que Wassory era hijo suyo, pero casi diría que lo había olido.
Ya desde niño, cuando no podía aún ni sospechar las relaciones que tiene conmigo Wassertrum —su mirada se posó durante un segundo en mí, escudriñándome—, poseía yo este don. Me dieron patadas, me pegaron de tal modo que ni un solo lugar de mi cuerpo dejó de sufrir aquel dolor furioso, me dejaban pasar hambre y sed hasta que me volvía medio loco y comía tierra y barro, pero nunca, nunca, pude odiar a los que me atormentaban. Sencillamente, no podía. Ya no había más sitio en mí para el odio. ¿Comprende usted? Y, sin embargo, todo mi ser estaba empapado de él.
Nunca me hizo Wassertrum ni lo más mínimo; quiero decir con esto que nunca me pegó ni golpeó, ni siquiera me riñó cuando yo andaba por ahí siendo un vago callejero; lo sé con seguridad, y, sin embargo, todo lo que dentro de mí hervía de odio y sed de venganza, estaba dirigido contra él. ¡Sólo contra él!
Es curioso que siendo niño no le jugara ninguna mala pasada. Cuando los demás se la hacían, yo me retiraba. Sin embargo, podía estar durante horas detrás del portal mirando fija e inmutablemente su cara a través de las rendijas de la puerta, hasta que, debido a esa inexplicable sensación de odio, lo veía todo negro.
Creo que fue entonces cuando puse la primera piedra de esa clarividencia que se despierta en mí cuando estoy con seres, e incluso con cosas, relacionados con él. Debí aprenderme entonces de memoria cada uno de sus movimientos: su modo de llevar la chaqueta, el modo con que toma las cosas, cómo tose y bebe y mil cosas más, hasta que todo esto se inculcó en mí, taladrando e hiriendo mi alma de tal forma que, a primera vista y con absoluta seguridad, puedo reconocer sus huellas en su descendencia.
Más tarde se convirtió casi en una manía: arrojaba humildes y miserables cosas lejos de mí, sólo porque me torturaba la idea de que su mano las hubiera podido rozar; otras, por el contrario, estaban muy dentro de mí, las quería como amigos que también le deseaban el mal.
Charousek se calló un momento. Vi cómo miraba absorto el vacío. Sus dedos acariciaban mecánicamente la lima que estaba sobre la mesa.
—Cuando, más tarde, un par de profesores compasivos reunieron dinero para mí y empecé a estudiar Filosofía y Medicina, y a la vez aprendí a pensar por mí mismo, tuve entonces conciencia de lo que es el odio: Sólo podemos odiar algo, tan profundamente como yo lo hago, si es parte de uno mismo.
Más tarde, cuando lo fui descubriendo... y poco a poco me enteré de todo: lo que era mi madre... y... y todavía debe seguir siendo si... si vive todavía... y... que mi propio cuerpo... —se volvió para que yo no viera su rostro— está lleno de su asquerosa sangre... sí, Pernath, ¿por qué no lo va a saber usted? ¡él es mi padre!... entonces vi claramente dónde estaba la raíz. A veces me parece que existe una misteriosa relación con el hecho de que yo sea tísico y tenga que escupir sangre: mi cuerpo se defiende contra todo lo que es de él y lo arroja con asco fuera de sí.
Este odio me ha acompañado con frecuencia hasta en los sueños y ha intentado consolarme con la imagen de todos los tormentos imaginables que podía hacer caer sobre él, pero cada vez los rechazaba, pues dejaban en mí el insípido sabor de... la insatisfacción.
Cuando recapacito sobre mí mismo, me asombro de que no haya nada ni nadie en este mundo al que sea capaz de odiar, ni siquiera sentir antipatía, excepto por él y por su estirpe... entonces siento una desagradable sensación: yo podía ser eso que se llama un «buen hombre». Pero por suerte no es así. Ya se lo he dicho: ya no queda sitio en mí.
Y no crea que mi triste destino me ha amargado (pues de lo que le hizo a mi madre me enteré cuando ya era mayor), he disfrutado un día de alegría que deja muy atrás, en la sombra, la felicidad que se les ha concedido a otros mortales. No sé si usted sabe lo que es una piedad interna, verdadera, ardiente (yo tampoco la conocía hasta entonces), pero aquel día en el que Wassory se destruyó a sí mismo y vi, puesto que estaba abajo, junto a la tienda, cómo él recibía la noticia y la aceptaba tan abúlico, como un laico que no conoce el verdadero escenario de la vida, quieto durante una hora, sin inmutarse, con su labio leporino un poco más alto que de costumbre sobre los dientes y su mirada inmersa en sí misma, tan fija... tan... tan... particularmente... entonces sentí el aroma del incienso del arcángel al volar... ¿conoce usted el cuadro de la Virgen Negra en la iglesia de Tein?
Allí me incliné, y la oscuridad del paraíso envolvió mi alma.
Al contemplar a Charousek con sus ojos grandes y soñadores llenos de lágrimas, me acordé de las palabras de Hillel sobre el hermetismo del oscuro camino de los hermanos de la muerte.
Charousek continuó:
—Seguramente no le interesan a usted las circunstancias exteriores que pudieran «justificar» mi odio o hacerlo comprensible ante los jueces estatales: los hechos pueden parecer piedras miliares y, sin embargo, no son más que cascaras de huevo vacías. Son en realidad el insistente ruido del corcho de champán en las mesas de los bullangueros, que sólo el simple considera como lo esencial del banquete. Wassertrum obligó a mi madre a ser suya con todos los medios infernales que tiene por costumbre utilizar... si no fue peor aún. Y después... bueno, pues... después la vendió a un burdel... esto no es difícil de hacer, si se tiene entre los amigos de negocios algunos consejeros de la policía; pero no crea que porque se había hartado de ella, ¡no! Conozco todos los recovecos de su corazón: la vendió precisamente en el día en que con gran terror se dio cuenta de que en realidad la quería. Los tipos como él actúan siempre aparentemente contra sentido, pero siempre igual. Pues lo que dentro de su ser llevan de la concupiscencia del hámster se despierta y chilla, al igual que cuando alguien viene y compra algo de su camba-lachería por muy bien que lo pague: él sólo siente la presión de «tener que darlo». Desearía comerse e introducir muy adentro de sí mismo el concepto de «poseer» y, si alguna vez pudiera albergar un ideal, sería para convertirlo y disolverlo inmediatamente en el concepto abstracto de «propiedad».
Así creció en él en proporciones gigantescas hasta convertirse en una montaña de miedo: no estar seguro ya de sí mismo, no querer dar algo de amor, sino tener que darlo. Sentir en sí la presencia de algo invisible que encadenara silenciosamente su voluntad, o por lo. menos eso que él quisiera que fuera su voluntad. Ése fue el comienzo. Lo que vino después sucedió automáticamente. Igual que el esturión muerde mecánicamente, quiera o no, en el momento adecuado, cuando un objeto brillante pasa por su lado.
La venta de mi madre fue para Wassertrum una consecuencia lógica. Tranquilizaba el resto de sus deseos dormidos: el ansia de dinero y el perverso placer de la automortificación. Perdóneme, maestro Pernath —la voz de Charousek sonó de repente tan dura y serena que me asusté—, perdone que hable de forma tan juiciosa, pero cuando se está en la universidad tiene uno tal enorme cantidad de libros usados, que involuntariamente cae uno en ese imbécil modo de expresarse.
Me esforcé por serle agradable y sonreí; comprendí perfectamente que luchaba contra las lágrimas.
De algún modo tengo que ayudarlo, pensé, por lo menos debo intentar mitigar su más amarga necesidad mientras esté en mis manos. Tomé del cajón de la cómoda, sin llamar su atención, el billete de cien florines que me quedaba en casa y me lo metí en el bolsillo.
—Cuando, dentro de un tiempo, viva en un ambiente mejor y ejerza su profesión de médico, entrará en usted la paz, señor Charousek —le dije para dar a la conversación una dirección optimista—: ¿Cuándo se licenciará?
—En seguida. ¡Se lo debo a mis bienhechores! En realidad no tiene sentido porque mis días están contados.
Le comenté, como es costumbre en estos casos, que lo veía todo demasiado negro, pero lo negó rotundamente.
—Es mejor así. Además no produce placer imitar a un curandero y adquirir incluso un título como envenenador de fuentes. Por otra parte —continuó con su humor bilioso— no tengo posibilidad alguna de hacer algo en beneficio de esta parte del ghetto. —Agarró su sombrero—. Y ahora, ya no quiero molestarlo más. ¿O hay algo más que comentar en el asunto de Savioli? Creo que no. En cualquier caso hágamelo saber si se entera de algo nuevo. Lo mejor es que usted cuelgue un espejo en la ventana cuando quiera que venga a verlo. A mi casa, a mi sótano, no debe venir en ningún caso: Wassertrum sospecharía inmediatamente que estamos relacionados. Por cierto, tengo una enorme curiosidad por ver qué hará ahora que ha visto a la dama subir a su casa. Diga sencillamente que le ha traído alguna joya para que se la arregle y, si insiste, haga como si se pusiera furioso.
Parecía imposible encontrar un pretexto adecuado para entregarle a Charousek el billete: torné del alféizar la cera de modelar y dije:
—Venga, lo acompañaré por las escaleras. Hillel me espera —mentí.
Él se asombró:
—¿Son ustedes amigos?
—Un poco. ¿Lo conoce usted... o quizá desconfía de él —tuve que sonreír involuntariamente— también?
—¡No lo quiera Dios! ¿Por qué lo dice tan serio? Charousek dudó y pensó:
—Yo mismo no sé por qué. Debe ser algo inconsciente: siempre que me lo encuentro en la calle, quisiera bajarme de la acera y arrodillarme ante él como ante un sacerdote que llevara una hostia consagrada. Vea usted, maestro Pernath, ahí tiene a un hombre que es en todos y cada uno de sus átomos todo lo contrario de Wassertrum. Él es considerado por todos ios cristianos que viven en este barrio que, como siempre y también en este caso, están mal informados, como un personaje salido de un cuento del avaro-millonario oculto. Y, sin embargo, es increíblemente pobre.
Me sobresalté:
—¿Pobre?
—Sí, quizás incluso más pobre que yo. La pafabra «apropiarse» creo que no la conoce más que por los libros; pero cuando a primeros de mes sale del ayuntamiento corren a su encuentro todos los mendigos judíos, pues saben que a cualquiera de ellos le daría todo su miserable sueldo, aunque unos días después pasasen hambre él y su hija. Si es cierto lo que afirma una antiquísima leyenda del Talmud según la cual, de doce estirpes judías, diez están malditas y dos benditas, él representa las dos benditas y Wassertrum las otras diez juntas. ¿No se ha fijado cómo Wassertrum se pone de todos los colores posibles cuando Hillel pasa delante de él? ¡Es impresionante, se lo aseguro! Mire usted, esa sangre no se puede mezclar: los niños nacerían muertos, suponiendo que las madres no se murieran antes de pavor. Hillel es además el único al que Wassertrum no se atreve a acercarse... huye de él como del fuego. Probablemente porque Hillel significa para él lo incomprensible, lo absolutamente inextricable. Quizá presiente, en él al cabalista.
Ya estábamos bajando las escaleras.
—¿Cree usted que todavía existen cabalistas, que existe algo en la Cábala? —le pregunté interesado por lo que pudiera responder, pero él pareció no haber oído. Repetí mi pregunta.
Negó nerviosamente y señaló la puerta de una de las casas de la escalera compuesta de tapas de cajas:
—Tiene ahora nuevos vecinos, una familia judía pobre: el músico loco Nephtalí Schaffranek con su hija, su yerno y sus nietos. Cuando oscurece y está solo con la niña le entra la locura: entonces ata a la niña de su pulgar para que no se le escape, la obliga a meterse en un gallinero y le enseña a «cantar» según sus instrucciones para que más tarde sepa ganarse su propio sustento, es decir, le enseña las canciones más locas que existen, textos en alemán, fragmentos que ha oído en cualquier parte y que en la oscuridad de su alma... considera himnos de batalla o algo parecido.
De hecho, sonaba suavemente en el pasillo una música extraña. El arco del violín rascaba una nota horriblemente alta, siempre la misma; el esbozo de una canción callejera y dos débiles voces infantiles canturreaban:
La señora Pick
la señora Hock
La señora Kle - pe - tarsch.
estaban siempre juntas
hablando sin parar...
Era como la locura y la comicidad juntas y, contra mi voluntad, tuve que soltar una carcajada.
—El yerno de Schaffranek, cuya mujer vende en el mercado jugo de pepinillos a los colegiales, va merodeando todos los días por las oficinas —continuó Charousek rabioso— y va mendigando todas las estampillas. Después las selecciona y, cuando encuentra entre ellas alguna que por casualidad sólo está sellada al margen, la coloca sobre otra, las corta por la mitad, pega las dos mitades sin sellar y la vende como nueva. Al principio era un negocio floreciente y le producía a veces casi un florín diario, pero al final los grandes industriales judíos de Praga cayeron en la misma idea y lo hacen ellos. ¡Hacen su agosto!
—¿Disminuiría su necesidad, Charousek, si tuviera mucho dinero? —pregunté rápidamente. Nos encontrábamos ante la puerta de Hillel y llamé.
—¿Me considera usted tan tonto como para creer que no lo haría? —me respondió asombrado.
Los pasos de Miriam se acercaban, esperé hasta que diera la vuelta al pomo y entonces metí rápidamente el billete en su bolsillo.
—No, señor Charousek, no lo considero así; pero usted me consideraría tonto a mí si no se lo propusiera.
Antes de que pudiera responder nada le estreché la mano y cerré la puerta tras de mí. Mientras saludaba a Miriam escuchaba para saber lo que haría.
Estuvo parado un momento, luego suspiró en silencio y bajó despacio la escalera con paso dubitativo, como alguien que tiene que sujetarse a la barandilla para no caer.
Era la primera vez que entraba en la habitación de Hillel.
Sin ningún adorno, parecía una cárcel. El suelo excesivamente limpio y cubierto de arena blanca. Ningún mueble, excepto dos sillas, una mesa y una cómoda. Un pie de madera a la izquierda y otro a la derecha, junto a la pared.
Miriam estaba sentada frente a mí junto a la ventana y yo manipulaba mi cera de modelar.
—¿Es preciso tener el rostro que se modela delante para conseguir el parecido? —preguntó cohibida, sólo para romper el silencio.
Evitábamos tímidamente nuestras miradas. Ella no sabía adonde dirigir los ojos, de vergüenza y pudor por la miserable habitación, y mis mejillas también ardían por la vergüenza interior de no haberme preocupado mucho antes por la forma en que vivían ella y su padre.
¡Pero algo tenía que contestarle!
—No tanto para conseguir el parecido como para verificar si interiormente se ha visto con exactitud —sentí mientras hablaba cuan erróneo era lo que estaba diciendo.
Durante años había seguido e imitado la falsa norma de los pintores según la cual es necesario estudiar la naturaleza exterior para poder crear algo artístico; pero, desde que en aquella noche me despertó Hillel, comenzó a abrirse en mí la observación interior: la verdadera capacidad de ver con los ojos cerrados, que desaparece en cuanto se abren, el don que creen todos poseer y que, sin embargo, muy pocos tienen entre millones de personas.
¡Cómo podía hablar siquiera de la posibilidad de medir, con las burdas posibilidades de la vista, el inequívoco modelo de la visión interna!
Por su gesto de asombro deduje que Miriam pensaba algo parecido.
—No debe tomarlo textualmente —me disculpé. Observaba con mucha atención cómo hendía sus rasgos con el buril.
—¿Debe ser infinitamente difícil transportarlos después, exactamente iguales, a la piedra?
—No, eso es sólo un trabajo mecánico. Bueno, en parte al menos. Pausa.
—¿Podré ver la gema cuando esté acabada? —preguntó.
—Es para usted, Miriam.
—No, no; eso no puede ser... eso... —vi que sus manos se ponían nerviosas.
—¿Ni siquiera esta pequenez quiere usted aceptar de mí? —la interrumpí en seguida—. Quisiera poder hacer algo más por usted.
Volvió el rostro rápidamente.
¡Qué había dicho! La debía de haber herido en lo más profundo.
Había sonado como si hubiese querido hacer una insinuación a su pobreza.
¿Podría arreglarlo todavía? ¿No sería aún peor?
Tomé nuevo ímpetu:
—¡Escúcheme tranquila, Miriam! Se lo ruego. Le debo muchísimo a su padre. Infinito, usted no lo puede calibrar...
Me miró insegura; al parecer no entendía nada. ...Sí, sí, infinito. Más que mi propia vida.
—¿Por qué estuvo con usted, entonces, cuando se desmayó? Eso era lógico.
Sentí que no conocía los lazos que me unían a su padre. Sondeé con cuidado hasta dónde podía llegar sin delatar lo que él le ocultaba a ella.
—Creo que hay que considerar mucho más profunda que la ayuda exterior la ayuda interior. Me refiero a lo que pasa de la influencia espiritual de un hombre a otro. ¿Comprende lo que quiero decir con esto, Miriam? Se puede curar a las personas también espiritualmente, no sólo corporalmente, Miriam.
—¿Y eso lo ha hecho...?
—Sí, ¡eso ha hecho su padre conmigo! —la tomé de la mano—. ¿Comprende ahora que desee de todo corazón proporcionarle una alegría, si no a él mismo, a alguien que está tan cerca de él como usted? ¡Tenga un poco de confianza en mí! ¿No tiene ningún deseo que yo pueda satisfacer?
Ella negó con la cabeza.
—¿Cree que yo me siento infeliz aquí?
—Seguro que no. Pero quizá tenga a veces preocupaciones que yo pueda evitar. Está obligada, ¿oye usted?, ¡obligada a dejarme tomar parte en ellas! ¿Por qué viven aquí en esta triste y oscura calle, si no lo necesitan? Usted es joven todavía, Miriam, y...
—Usted también vive aquí, señor Pernath —me interrumpió sonriendo—, ¿qué lo ata a esta casa?
Me desconcertó. Sí, sí, era cierto. ¿Por qué vivía yo aquí? No me lo podía explicar. ¿Qué te ata a esta casa?, me repetía ensimismado. No podía encontrar ninguna explicación y por un momento me olvidé totalmente de dónde estaba. Me encontraba de repente subido en alguna parte allí arriba —en un jardín— y olía el maravilloso aroma de las flores del saúco... miré hacia abajo, a la ciudad...
—¿He removido alguna herida? ¿Le he hecho daño? —llegó a mí la voz de Miriam desde muy lejos.
Ella se había inclinado sobre mí y miraba asustada escudriñando mi rostro.
Debí haber estado mucho rato inmóvil, pues parecía muy preocupada.
Por un momento se tambaleó todo de un lado para otro dentro de mí, pero después, despejando de repente el camino, abrí a Miriam todo mi corazón.
Le conté a ella, como a un querido y viejo amigo con el que se ha estado unido toda la vida y ante el que no se guarda ningún secreto, lo que me pasaba y de qué modo me había enterado por la narración de Zwakh de que en los años anteriores había estado loco y de que me habían robado los recursos del pasado. Cómo en los últimos tiempos, se habían despertado en mí imágenes que debían tener sus raíces en aquellos días, cada vez más y más a menudo, haciéndome temblar ante el momento en que se aclarara todo de nuevo y me volviese a desgarrar.
Le oculté sólo lo que me ponía en mayor relación con su padre: mis experiencias en los pasillos subterráneos y todo lo demás.
Ella se había acercado a mí y escuchaba con una atención respetuosa y profunda que me hacía un bien indecible.
Por fin había encontrado una persona con la que podría desahogarme cuando mi soledad espiritual me fuera demasiado difícil. Seguro: estaba además Hillel, pero para mí estaba como un ser más allá de las nubes, que venía y desaparecía como una luz a la que yo no me podía acercar cuando la añoraba.
Se lo dije y ella me comprendió. También ella lo veía así, a pesar de que era su padre.
Él dependía de ella con infinito amor y ella de él. —Y, sin embargo, estoy separada de él como por una pared de cristal —me confió—, que no puedo romper. Desde que puedo pensar, siempre fue así. Cuando niña lo veía en mis sueños junto a mi cama, siempre estaba vestido con el traje de sumo sacerdote: las tablas de oro de Moisés con las doce piedras sobre el pecho y de sus sienes salían brillantes rayos azulados. Creo que su amor es del tipo que trasciende a la tumba, demasiado grande para que nosotros lo podamos captar. También mi madre decía eso cuando hablábamos a escondidas de él —de repente se estremeció y todo su cuerpo tembló. Quise levantarme, pero ella me lo impidió—. Tranquilícese. No es nada. Sólo un recuerdo. Cuando murió mi madre, sólo yo sé cómo la quería, a pesar de que no era entonces más que una niña, creí ahogarme de dolor y corrí hacia él y me agarré a su chaqueta y quería gritar, pero no podía, porque todo en mí se había paralizado... y... y entonces... recuerdo... me miró sonriendo, me besó en la frente y me pasó suavemente la mano sobre los ojos; y desde aquel instante hasta hoy todo dolor por haber perdido a mi madre ha sido como arrancado de mí. No pude verter ni una sola lágrima cuando la enterraron; veía el sol como la mano acariciadora de Dios en el cielo y me asombraba de por qué lloraban los hombres. Mi padre iba tras el féretro a mi lado, y cada vez que yo miraba hacia arriba, me sonreía en silencio, y sentía cómo la gente se asombraba al verlo.
—¿Es usted feliz, Miriam, totalmente feliz? ¿No hay nada terrible para usted en la idea de tener como padre a un ser que está por encima de toda la humanidad? —le pregunté suavemente.
—Paso mi vida como en un sueño bienaventurado. Cuando hace un momento me ha preguntado, señor Pernath, si no tenía preocupaciones y por qué vivíamos aquí, he estado a punto de echarme a reír. ¿Es hermosa la naturaleza? Bueno, los árboles son verdes y el cielo azul, pero todo esto me lo puedo imaginar aún mucho más bello cuando cierro los ojos. ¿He de estar para verlos sentada en un prado? ¿Esa gran cantidad de pequeñas necesidades... y... y el hombre? Todo eso está mil veces superado por la confianza y la espera.
—¿La espera? —pregunté asombrado.
—La espera de un milagro. ¿No lo sabe usted? ¿No? Entonces es usted un hombre muy, muy pobre. ¡Tan pocos creen en él! Mire, éste es también motivo de que no salga nunca, de que no me trate con nadie. Antes tuve, naturalmente, un par de amigas, judías, por supuesto, como yo, pero nunca hablábamos de lo mismo; ellas no me entendían a mí y yo no las entendía a ellas. Cuando yo hablaba de milagros, al principio creían que lo hacía en broma, pero cuando se dieron cuenta de lo serio que era para mí y de que yo no entendía por milagro lo que los alemanes con sus lentes entienden por «el crecimiento normal de la hierba y cosas por el estilo», sino más bien todo lo contrario, hubieran querido pensar que estaba loca, pero sabía cómo defenderme porque soy bastante ágil de pensamiento, había aprendido hebreo y arameo y puedo leer el Targumin y el Midraschim y otras cosas por el estilo de poca importancia. Por último encontraron una palabra que ya no significaba nada: me llamaban «excéntrica».
Cuando les quería explicar que lo importante, lo esencial para mí en la Biblia y en las otras escrituras sagradas era el milagro y sólo el milagro, y no las normas de ética y moral, que no pueden ser más que caminos ocultos para llegar al verdadero milagro, sólo sabían responderme con lugares comunes, pues temían confesar que lo único que creían de las escrituras religiosas podía estar exactamente igual en los libros de leyes civiles. Sólo oír la palabra «milagro» les resultaba incómodo, desagradable. Decían que se les abría la tierra debajo de los pies.
¡Como si pudiera haber algo mejor que perder la tierra debajo de los pies!
En cierta ocasión oí decir a mi padre que el mundo está aquí para que nosotros nos lo imaginemos roto, que es entonces cuando empieza la vida. Yo no sé a qué se refería con la «vida», pero a veces siento que un día me «despertaré». Aunque no puedo imaginarme en qué estado despertaré. Siempre pienso que lo precederán esos milagros.
«¿Has visto ya algunos puesto que continuamente los esperas?», me preguntaban con frecuencia mis amigas y, cuando lo negaba, de repente se ponían contentas, seguras de su triunfo. Dígame, maestro Pernath, ¿puede usted comprender esos corazones? Yo no les quería confiar que yo sí he vivido milagros —los ojos de Miriam brillaban—, aunque terriblemente pequeños.
Sentí que lágrimas de alegría entorpecían sus palabras en la garganta.
... Pero usted me comprenderá: a menudo, semanas, incluso meses —Miriam hablaba muy suavemente—, hemos vivido sólo de milagros. Cuando ya no había más pan en casa, ni un solo bocado, pensaba: ¡Ahora ha llegado la hora! Me quedaba aquí sentada... y esperaba y esperaba hasta que los latidos de mi corazón no me dejaran respirar. Y... y de repente, cuando se me ocurría, salía por las calles de un lado para otro, tan rápida como podía, para volver a casa a tiempo, antes de que volviese mi padre. Y... y siempre encontraba dinero, una veces más, otras menos, pero siempre lo suficiente para poder comprar lo rnás necesario. A veces encontraba un florín tirado en medio de la calle, lo veía brillar desde lejos y la gente lo pisaba, resbalaba por encima, pero nadie se daba cuenta. Esto me daba demasiado valor, tanto que no salía directamente, sino que buscaba a mi alrededor, en la cocina, como un niño, para ver si no había caído dinero o pan del cielo.
Me pasó una idea por la cabeza y tuve que sonreír divertido.
Ella lo notó.
—No se ría, señor Pernath —rogó—. Créame, sé que los milagros crecerán y que un día... La tranquilicé:
—¡Pero si no me río, Miriam! ¡Qué piensa usted! Soy infinitamente feliz de que no sea como los demás que, tras cada acción, miran y buscan las causas acostumbradas, cuando (en tales casos nosotros siempre: ¡Gracias a Dios!) ocurre de otra forma. Me alargó la mano:
—¿Verdad, señor Pernath, que no volverá a decir que me quiere, o nos quiere ayudar? Ahora que ya lo sabe, ¿se da cuenta de que, si lo hiciera, me robaría la posibilidad de vivir un milagro?
Se lo prometí. Pero en mi corazón me hice una salvedad.
Entonces se abrió la puerta y Hillel entró.
Miriam lo abrazó; y él me saludó cariñosa y amistosamente, pero con un formal «usted».
Parecía como si pasara también sobre él una especie de suave cansancio o inseguridad, ¿o quizás me equivocaba?
Tal vez era sólo por la oscuridad de la habitación.
—Seguro que está usted aquí para pedirme consejo —comenzó a decir cuando Miriam nos dejó solos— en el asunto que se refiere a esa dama desconocida...
Pensaba interrumpirlo asombrado, pero él no me dejó hablar.
—Lo sé por el estudiante Charousek. Le he hablado en la calle, porque lo he visto extraordinariamente cambiado. Me lo ha contado todo. Con el corazón pictórico. También me dijo que usted... le ha regalado dinero.
Me miraba intensamente y acentuaba cada una de sus palabras de un modo muy extraño, pero sin dejarme ver lo que pretendía con ello.
—Seguro por eso ha llovido del cielo un par de gotas más de felicidad y en este... caso quizás no haya hecho daño, pero —recapacitó un momento—, pero a veces sólo se ocasiona daño a uno mismo y a los demás. ¡No es tan fácil ayudar, como usted cree, querido amigo! Si fuera así sería muy, muy sencillo solucionar el mundo. ¿O no lo cree así?
—¿Es que usted no les da también a los pobres? ¿Y a veces incluso todo lo que tiene? —pregunté. Movió sonriendo la cabeza:
—Me parece que de la noche a la mañana se ha convertido en un talmudista, puesto que contesta a una pregunta con otra. Así es difícil discutir.
Se paró un momento, como si tuviera que contestar, pero de nuevo comprendía lo que esperaba.
—Pero bueno, volvamos al tema —continuó en otro tono de voz—, no creo que su protegida, me refiero a la dama, esté de momento amenazada por algún peligro. Deje que las cosas sigan su camino. En realidad se dice que «el hombre listo lo prevé todo», pero a mí me parece que el más listo es el que espera estando preparado para todo. Quizás se dé la ocasión de que Aaron Wassertrum se reúna conmigo, pero eso debe salir de él; yo no daré un paso, él debe venir aquí, o a usted o a mí, da igual; entonces hablaré con él. Dependerá de él decidirse a seguir mi consejo o no. Yo me lavo las manos con inocencia.
Intentaba angustiado leer en su rostro. Nunca había hablado tan fríamente y de un modo tan especialmente amenazador. Pero detrás de esos ojos negros y profundos dormía un abismo escondido.
Me acordé de las palabras de Miriam: «Hay como una pared de cristal entre él y nosotros.»
No pude hacer nada más que estrecharle en silencio la mano y marcharme.
Me acompañó hasta la puerta y, cuando empecé a subir las escaleras y me volví, vi que Miriam se había quedado parada y que me saludaba amistosamente, como alguien que quisiera decir todavía algo más, pero que no puede.