El Golem (V): Noche
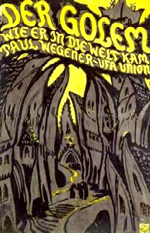 Dejé, sin voluntad, que Zwakh me llevara escaleras abajo.
Dejé, sin voluntad, que Zwakh me llevara escaleras abajo. Noté que el olor de la niebla que entraba desde la calle a la casa se hacía cada vez más marcado y sensible. Josua Prokop y Vrieslander se habían adelantado unos pasos y se los oía hablar afuera, junto al portal.
—¡Tiene que haberse caído por la alcantarilla! ¡Al infierno!
Salimos a la calleja y vi que Prokop se agachaba y buscaba la marioneta.
—Me alegro de que no puedas encontrar esa absurda cabeza —murmuró Vrieslander—. Se había apoyado contra la pared y su cara se iluminó y ensombreció de nuevo, al aspirar el fuego de una cerilla, en su corta pipa.
Prokop hizo un fuerte movimiento negativo con el brazo y se inclinó aún más. Estaba casi de rodillas sobre el asfalto.
—¡Cállense! ¿No oyen nada?
Nos acercamos a él. Señaló en silencio la reja de la alcantarilla y apoyó las manos en la oreja para escuchar. Durante un rato no nos movimos y escuchamos atentamente.
Nada.
—¿Qué era, pues? —murmuró por fin el anciano marionetista; pero inmediatamente Prokop le agarró fuertemente de la muñeca.
Durante un momento —apenas el tiempo de un latido— me pareció como si alguien allá abajo golpeara con la mano una chapa de hierro... casi inaudible. Un segundo más tarde, al pensarlo, ya había pasado todo; sólo en mi pecho resonaba como un eco de la memoria, y poco a poco se convirtió en un indeterminado sentimiento de horror.
Unos pasos que se acercaban calle arriba disiparon esta impresión.
—Vamonos, ¿qué hacemos aquí parados? —nos advirtió Vrieslander.
Caminamos a lo largo de la fila de casas. Prokop nos siguió, pero muy a disgusto.
—Apostaría el cuello a que alguien ha gritado allá abajo, preso de un miedo mortal, como si corriera un grave peligro.
Ninguno de nosotros le contestó, pero noté que algo así como un miedo inconsciente nos ataba la lengua.
Al poco rato estábamos ante las ventanas con cortinas rojas de una taberna.
Salón LOISITSCHEK
(Hoy gran concierto)
se anunciaba en un cartón, cuyo margen estaba adornado con fotografías femeninas descoloridas.
Antes de que Zwakh pudiera poner la mano en el picaporte se abrió la puerta de entrada y un muchacho regordete de pelo negro y poco cuello, con una corbata verde de seda anudada alrededor del cuello desnudo y adornada la chaqueta del frac con un montón de dientes de cerdo, nos recibió inclinándose.
—Sí, sí, éstos son mis clientes... Pane Saffranek, ¡pon en seguida un mantel! —añadió rápidamente a su saludo gritando sobre los hombros hacia el local abarrotado de gente.
Un ruido, como si una rata corriera por las cuerdas de un piano, fue la respuesta.
—Sí, sí, éstos son mis clientes, éstos son mis clientes. ¡Miren! —continuaba murmurando sin parar el tipo rechoncho mientras nos ayudaba a quitarnos los abrigos.
—Sí, sí, hoy se ha reunido en mi casa toda la alta nobleza del país —contestó triunfante al gesto asombrado de Vrieslander, al ver al fondo, en una especie de estrado, separado de la parte delantera de la taberna por una barandilla y dos escaleras, a unos cuantos jóvenes vestidos de gala.
Nubes de humo se posaban sobre las mesas, detrás de las cuales estaban los largos bancos de madera apoyados en la pared, llenos de figuras desastradas: las mozas del local desgreñadas, sucias, descalzas, sus duros pechos apenas cubiertos por pañuelos descoloridos, y a su lado los rufianes con gorras militares azules, el cigarrillo en la oreja, los ganaderos con manos peludas y dedos bastos que a cada movimiento expresaban el mudo lenguaje de su vileza, los camareros de mirada insolente y los escribientes, marcados de viruela, vistiendo pantalones a cuadros.
—¡Les voy a poner un biombo alrededor para que nadie los moleste! —graznó la aguda voz del regordete y un biombo decorado con pequeñas figuras de bailarines chinos se desenrolló desde una mesa, en la esquina opuesta a la que nosotros habíamos ocupado.
Los rechinantes sonidos de un arpa apagaron el murmullo de voces del local.
Una pausa rítmica de un segundo.
Silencio sepulcral, como si todos contuvieran la respiración.
De repente, con una claridad asombrosa, se oyó cómo las bocas de hierro del gas resoplaban sus planas llamas en forma de corazón. La música cayó sobre el cuchicheo y se lo tragó.
Entonces, como si hubieran sido creadas en ese mismo instante, surgieron, de entre el humo, dos figuras ante mí.
Un anciano con larga y ondulada barba blanca de profeta, un gorrito de seda negra —como los que llevan los antiguos padres de familia judíos— sobre la calva, con los ojos ciegos de un azul lechoso y cristalino, fijos en el techo, estaba allí, sentado, moviendo en silencio los labios y sus dedos rígidos como las garras de un buitre sobre las cuerdas del arpa. Junto a él, con un vestido de tafetán negro, reluciente de grasa, con pulseras y adornos de ámbar negro en el cuello y los brazos y una cruz igualmente ambarina y negra —como la imagen de la fingida moral burguesa— estaba una blanda figura de mujer, con un acordeón sobre el regazo.
Un salvaje tropel de sonidos surgió de sus instrumentos, pero, poco a poco, la melodía se agotó hasta convertirse en un simple acompañamiento.
El anciano había mordido un par de veces el aire, abriendo la boca de tal forma que podían verse los negros muñones de sus dientes. Desde el fondo de su pecho fue naciendo, lentamente, un fuerte bajo acompañado de los extraños y estentóreos sonidos hebreos:
—Estrellas azules, rojas.
—Rititit —(chirrió la mujer e inmediatamente volvió a cerrar con fuerza la boca, como si ya hubiera dicho demasiado).
—Estrellas rojas, azules, a mí también me gusta comer croissants.
—Rititit,
—Barba roja, barba verde toda clase de estrellas...
—Rititit, rititit.
Las parejas comenzaron a bailar.
—Esta canción es en realidad una «bendición de la mesa» —nos explicó sonriente el marionetista mientras seguía el compás golpeando con la cucharilla de zinc, que estaba fija con una cadena a la mesa—. Hace más de cien años, siendo aprendices de panaderos, Barba roja y Barba verde envenenaron en la noche del Gran Sabbath, la víspera de Pascua, el pan, las estrellitas y los croissants, para provocar una muerte general en el barrio judío, pero el meschoress, el servidor de la comunidad, se dio cuenta a tiempo por medio de una revelación divina y pudo entregar a los dos criminales a la policía de la ciudad. Los landomin y los borchelch, alumnos de la Yechiva, compusieron, como recuerdo de esa milagrosa salvación del peligro de muerte, esa extraordinaria canción que acabamos de oírle a esa banda de burdel.
—Rititit, rititit.
—Estrella roja, azul... El rugido del anciano sonaba cada vez más hueco y fantástico.
De repente la melodía se hizo cada vez más confusa y retomó lentamente el ritmo del chlapak bohemio, un baile arrastrado, en el que las parejas juntaban fuertemente sus sudorosas mejillas.
—¡Muy bien! ¡Bravo! Eh, oye, toma, yep, yep —gritó desde el estrado un joven y delgado caballero con monóculo, vestido de frac, al arpista, metiendo una mano en el bolsillo de su chaleco y arrojando una moneda de plata en aquella dirección. No alcanzó su objetivo: pude ver cómo brilló sobre el montón de bailarines, pero de repente desapareció. Un vagabundo —su cara me resultaba conocida, creo que era el mismo que hace poco, durante la tormenta, estuvo al lado de Charousek— había sacado la mano de debajo del pañuelo del escote de su pareja de baile en donde la había tenido pertinazmente hasta entonces, y de un manotazo, con la velocidad de un mono, sin perder por ello el compás del baile, había cazado la moneda. Ni un solo músculo de la cara del pillo se contrajo, sólo dos o tres parejas de su alrededor sonrieron en silencio.
—Por su habilidad puede deducirse que es del «Batallón» —dijo Zwakh riendo.
—Seguro que el maestro Pernath no ha oído nunca hablar del «Batallón», ¿verdad? —interrumpió Vrieslander con una brusquedad que llamó la atención, dirigiendo al marionetista un guiño que yo no debía ver. Pero yo comprendí aquello; era igual que antes en mi habitación. Me consideraban un enfermo. Querían alegrarme. Y Zwakh debía contar algo. Cualquier cosa.
Cuando el buen anciano me miró tan compasivamente, algo ardiente me subió del corazón a los ojos. ¡Si supiese cuánto daño me hacía su compasión!
No escuché las primeras palabras con las que el marionetista introdujo su narración: sólo sé que me sentía como si me desgarrara lentamente. Tenía cada vez más frío y me ponía cada vez más rígido, como antes, cuando, convertido en cabeza de madera, estaba en el regazo de Vrieslander. Pero, de repente, me encontré dentro de la narración que me envolvió extrañamente como el trozo sin vida de un libro.
Zwakh comenzó:
Historia del abogado Dr. Hulbert y su Batallón
«... Bueno, ¿qué puedo decir? Tenía la cara llena de arrugas y las piernas torcidas como un perro pachón. Desde muy joven lo único que conocía era su estudio. Un estudio seco, enervante. De lo que ganaba con enorme esfuerzo dando clases, tenía que mantener además a su madre enferma. Creo que aprendió cómo son las verdes praderas, los arbustos, las colinas en flor y los bosques en los libros. Usted mismo sabe el poco sol que llega a las negras callejas de Praga.
»Hizo su doctorado con distinción de honor; en realidad, era lo lógico.
»Y con el tiempo se convirtió en un famoso abogado. Tan famoso que todo el mundo —jueces y abogados— iban a consultarlo cuando no sabían algo. Sin embargo, vivía pobremente, como un mendigo en una oscura habitación, cuyas ventanas daban a un patio.
»Así pasaron años y años, y la fama del Dr. Hulbert como lumbrera de la ciencia se convirtió en dogma en todo el país. Pero nadie hubiera creído que un hombre como él fuera capaz de sentimientos delicados, sobre todo cuando su cabello había empezado a encanecer y nadie hasta entonces lo había oído hablar de otra cosa que de jurisprudencia. Pero es precisamente en estos corazones encerrados en sí mismos donde las añoranzas son más ardientes.
»E1 día en que el Dr. Hulbert alcanzó la meta que durante su época de estudio fue la más activa, el día en que su Majestad el Emperador de Viena lo nombró Magnífico de nuestra Universidad, corrió la voz de que se había prometido con una joven bellísima de familia pobre, pero noble.
»Parecía que desde ese momento la felicidad había entrado en la casa del Dr. Hulbert. Pues, aunque no tuvieron hijos, trataba a su mujer con gran afecto, y convertir en realidad cualquiera de sus deseos, que él sabía adivinar tan sólo con una mirada, era su mayor alegría.
»Sin embargo, en su felicidad no se olvidó en absoluto, como cualquier otro podría haber hecho, del prójimo que sufría. "Dios ha colmado mi anhelo", solía decir, "ha permitido que mis sueños se convirtieran en realidad, los sueños que tuve desde la infancia, y me ha dado el ser más encantador que hay sobre la tierra. Por eso quiero que un reflejo de esta felicidad se extienda a los demás mientras esté en mis manos."
»Y así fue como, cuando se dio la ocasión, tomó a un pobre estudiante aceptándolo como si fuera su propio hijo. Quizás recordaba el bien que hubiera representado una buena acción como ésta para su propio cuerpo y espíritu durante los penosos años de su juventud. Pero como en la tierra algunas acciones, que parecen buenas y nobles a los hombres, tienen las mismas consecuencias que otra digna de maldición, porque quizás nosotros no sepamos distinguir claramente entre lo que lleva semillas venenosas y semillas buenas, sucedió que, de esta compasiva obra del Dr. Hulbert, nació la mayor desgracia para él.
»Su joven esposa se enamoró en seguida, con un ardiente y oculto amor, del estudiante, y el destino despiadado quiso que, precisamente en el momento en que el rector volvía inesperadamente a su casa para sorprenderla, en señal de su amor en el día de su cumpleaños, con un ramo de rosas, la encontrara en los brazos de aquél sobre el que había volcado su bondad...
»Se dice que la flor del cornezuelo puede perder para siempre su color cuando, de repente, cae sobre ella la luz blanquecina y sulfurosa del rayo que anuncia una tormenta de granizo; pero lo cierto es que el alma del anciano se anegó para siempre el día en que su felicidad se rompió en pedazos. Aquella misma noche estuvo, él que hasta entonces no había sabido lo que era intemperancia, aquí en Loisitschek —casi inconsciente por la bebida— hasta el amanecer. Loisitschek se convirtió en su hogar para el resto de su destrozada vida. En verano dormía en cualquier parte, sobre los escombros de alguna construcción, y en invierno, aquí, en estos bancos de madera.
»Se dejó caer en el olvido y nunca se volvió a hablar de sus títulos de doctor y catedrático de derecho. Nadie tenía corazón para levantar contra él, el hasta entonces famoso sabio, cualquier reproche escandalizado por su cambio.
»Poco a poco se fue agrupando a su alrededor toda la chusma nocturna que merodeaba por el barrio judío y así se llegó a la fundación de esa extraña comunidad que hoy se suele llamar el "Batallón".
»Los amplios conocimientos en leyes del Dr. Hulbert se convirtieron en un manual para todos aquellos que estaban estrechamente vigilados por la policía. Si algún preso recién liberado estaba a punto de morir de hambre, el Dr. Hulbert lo mandaba totalmente desnudo al paseo central, y el servicio del ayuntamiento, llamado Fischbanka, se veía obligado a darle un traje. Si habían expulsado de la ciudad a una muchacha sin domicilio, se casaba en seguida con un vagabundo que perteneciera al distrito, con lo cual se hacía residente en él.
»E1 Dr. Hulbert conocía centenares de soluciones como éstas y, frente a sus consejos, la policía se hallaba impotente. Todo lo que estos marginados de la comunidad "ganaban" lo entregaban fielmente, hasta el último céntimo, a la banca común de la cual se ministraba el sustento necesario para vivir. Nunca se produjo el más ligero engaño, ni la más mínima estafa. Puede que el nombre de "Batallón" surgiera debido a esta disciplina de hierro.
»E1 día 1 de diciembre, puntualmente, día del aniversario de la desgracia del anciano, tenía lugar por la noche, aquí, en Loisilschek, una extraña fiesta. Apiñados, uno junto a otro, se reunían en este lugar todos los mendigos, vagabundos, rufianes y mujerzuelas, borrachos y traperos, en absoluto silencio, como durante una misa. El Dr. Hulbert, desde aquella esquina donde están ahora los músicos, precisamente debajo del cuadro de la Coronación de Su Majestad el Emperador, les contaba la historia de su vida: cómo consiguió ascender, sacar el título de doctor para finalmente convertirse en Rector Magnífico.
»Cuando llegaba al momento en que entraba a la habitación de su mujer para celebrar su cumpleaños con el ramo de rosas, que al mismo tiempo era un recuerdo de aquel otro momento en que fuera a pedir su mano y la había convertido en su mujer, todos los años, se le rompía la voz y caía llorando sobre la mesa. Entonces alguna mujerzuela avergonzada se acercaba a veces a él, sigilosamente para que nadie la viera, y le ponía entre las manos una flor semimarchita.
»Ninguno de los oyentes se movía durante largo rato. Estos hombres son demasiado duros para llorar, pero miraban hacia abajo y se retorcían inseguros los dedos.
»Una mañana encontraron al Dr. Hulbert muerto sobre un banco junto al río Moldava. Creo que se heló.
»Todavía estoy viendo su entierro. El "Batallón" se había casi desangrado para hacerlo todo lo más espléndido posible.
»Delante iba el bedel de la universidad con su uniforme de gala: llevaba en las manos un cojín dorado y sobre éste la cadena de oro; detrás de la carroza fúnebre, en un grupo inextricable, todos los del "Batallón", descalzos, sucios, harapientos, rotos. Uno de ellos había vendido todo lo que tenía e iba con el cuerpo, las piernas y los brazos envueltos en viejos trozos de papel de periódico.
»Así le ofrecieron sus últimas honras.
»En el cementerio, sobre su tumba, hay una piedra blanca en la que se han grabado tres figuras: el Salvador crucificado entre los dos ladrones. Donado por una persona desconocida. Se murmura que fue la mujer del Dr. Hulbert quien ha erigido ese monumento a su recuerdo.
»En el testamento del abogado muerto estaba previsto un legado por el cual cada uno de los miembros del "Batallón" recibiría gratis, al mediodía, una sopa, aquí, en Loisitschek. Por eso estas cucharas están atadas a la mesa y las depresiones que hay en la tabla sirven de platos. A las doce viene la camarera y echa el puré en estos harapos con una jeringa muy grande de metal, y si alguien no puede demostrar que pertenece al "Batallón", recoge otra vez la sopa con la jeringa.
»Desde esta mesa esa costumbre ha dado la vuelta al mundo como algo anecdótico.»
Un tumulto en el local me despertó de mi letargo. Las últimas frases que pronunció Zwakh pasaron volando sobre mi conciencia. Todavía pude ver cómo movía sus manos para aclarar perfectamente el modo de apretar y estirar el émbolo de la jeringa, pero de pronto todas las imágenes que se agitaban a nuestro alrededor se movieron tan rápida y automáticamente y, sin embargo, con tal espectral claridad ante mis ojos que, por unos momentos, me olvidé por completo de mí mismo y me sentí como una rueda en la maquinaria viva de un reloj.
La habitación se había convertido en un único torbellino de hombres. Arriba, en el estrado, docenas de señores con fracs negros, puños blancos y anillos brillantes. Un uniforme de dragón con galones de capitán de caballería. Al fondo, un sombrero de señora con plumas de avestruz color salmón.
El demudado rostro de Loisa miraba fijamente hacia arriba entre los barrotes de la barandilla. Yo lo miré; apenas podía mantenerse en pie. También estaba allí Jaromir, que miraba impasible hacia arriba, apoyada la fuerte espalda contra la pared, como si una mano invisible lo empujara.
Las figuras interrumpieron de repente el baile: el dueño del local debió haber gritado algo que los había asustado. La música seguía tocando, pero muy bajo, como si ya no se fiara de sí misma. Temblaba, se notaba claramente. Y, sin embargo, en el rostro del dueño del local había una extraña expresión de salvaje y maliciosa alegría.
De pronto, aparece en la puerta de entrada el comisario de policía en uniforme. Tiene los brazos extendidos para no dejar salir a nadie. Detrás de él, un agente de la brigada criminal.
—Entonces, aquí se sigue bailando, ¿eh? ¡A pesar de la prohibición! ¡Cerraré este tabernucho! y usted, patrón, ¡venga conmigo! Y todos los presentes ¡caminando, hacia la comisaría!
Se elevan voces de mando. El regordete no respondió, pero su expresión no se inmutó, tínicamente se había quedado aún más estereotipada.
La armónica se ha trabucado y ya sólo silba.
También el arpa esconde su rabo.
De repente, todas las caras están de perfil: todos miran perplejos y sin esperanza hacia el estrado.
Entonces, una elegante figura vestida de negro desciende serenamente las escaleras y se dirige con lentitud hacia el comisario.
Los ojos del policía de la brigada criminal se quedan fijos en los negros zapatos de charol que se acercan.
El caballero se detiene a un paso del policía y pasea aburrido su mirada sobre él, de la cabeza a los pies, y, de nuevo, hacia arriba.
Los demás jóvenes nobles del estrado se han inclinado sobre la barandilla e intentan contener la risa detrás de sus pañuelos de seda gris.
El capitán de dragones sujeta una moneda de oro en el ojo y escupe unos restos de tabaco sobre el cabello de una joven que está apoyada debajo de él.
El comisario de policía se ha quedado pálido y mira confundido, fija y continuamente, la perla que lleva el aristócrata sobre la pechera de la camisa.
No puede soportar la mirada indiferente y sin brillo de esa cara afeitada e inamovible de nariz aguileña.
Lo saca de quicio. Lo destruye.
El silencio sepulcral de la taberna se hace cada vez más insoportable.
—Así son las estatuas de los caballeros que yacen con las manos enlazadas sobre los sarcófagos de piedra en las catedrales góticas —murmuró el pintor Vrieslander mirando al caballero.
Por fin el aristócrata rompe su silencio:
—Eh, hum —imita la voz del dueño del local—: Sí, sí, éstos son mis invitados, miren.
Unas bulliciosas carcajadas explotan en el local, con tal fuerza que los vasos tintinean; los vagabundos se agarran el estómago doblados de risa. Una botella vuela contra la pared y se rompe en mil pedazos. El rechoncho propietario nos aclara en un murmullo temeroso: Su Serenísima Excelencia el Príncipe Ferri Athenstädt.
El príncipe le ha entregado al policía su tarjeta. El pobre funcionario la toma, saluda repetidamente y junta los talones.
De nuevo se hace el silencio. La muchedumbre espera sin respirar lo que va a suceder.
El caballero habla de nuevo.
—Las señoras y los caballeros que están aquí reunidos... hum... son mis queridos invitados —Su Excelencia señala con un negligente movimiento del brazo a la chusma—. ¿Desea quizás, señor, que se los presente?
El comisario niega con una sonrisa forzada, tartamudea confundido algo sobre «el enojoso cumplimiento del deber» y por fin reúne fuerzas para decir:
—Ya veo que aquí todo es decente.
Esto reanima al capitán de dragones, se dirige hacia el fondo, hacia el sombrero femenino con plumas de avestruz, entre el júbilo de los jóvenes nobles, agarra a Resina por el brazo y la arrastra a la pista.
Vacila y tropieza por la embriaguez y mantiene los ojos cerrados. Lleva torcido el enorme y costoso sombrero y sobre su cuerpo desnudo no luce más que unas largas medias rosas y una chaqueta de frac de caballero.
Es algo parecido a una señal: la música se reanuda como enloquecida —rititit, rititit— y ahoga el fuerte graznido emitido por Jaromir, el sordomudo, al ver a Rosina desde el otro lado, junto a la pared.
Queremos irnos. Zwakh llama a la camarera.
El barullo general encubre sus palabras.
Las escenas que se desarrollan ante mí parecen fantásticas, como salidas del ensueño del opio. El capitán de caballería tiene a Rosina semidesnuda en sus brazos y se mueve con ella, lentamente, siguiendo el compás.
La multitud les ha dejado sitio respetuosamente.
Llegan murmullos de los bancos: «El Loisitschek. el Loisitschek», se alargan los cuellos, y, a la primera pareja de bailarines, se une otra aún más extraña. Un muchacho afeminado con un jersey rosa, una melena rubia hasta los hombros, los labios y las mejillas pintados como una muchacha y los ojos entornados en un coqueto aire de turbación, cuelga lánguido del pecho del Príncipe Athenstädt.
Un vals dulzón brota del arpa. Una salvaje repugnancia por la vida se me agolpa como un nudo en la garganta.
Mi mirada busca temerosa la puerta: allí está el comisario, de espaldas para no ver nada, murmurando rápidamente algo al policía que esconde cierto objeto, Suenan como esposas.
Ambos miran hacia Loisa el varioloso que, por un momento, intenta ocultarse para después detenerse como paralizado, blanco como la pared y demudado de terror.
Una imagen toma cuerpo en mi memoria y se diluye en seguida: la imagen de Prokop escuchando por las rejas de la alcantarilla —hace una hora— y un grito de muerte que surge atronador de la tierra.
Quiero gritar y no puedo. Dedos fríos me abren la boca y retuercen mi lengua hacia dentro, contra los dientes, de forma que llena toda la cavidad como una bola y no puedo pronunciar ni una sola palabra.
No puedo ver esos dedos, sé que son invisibles y sin embargo los siento como algo corpóreo.
En mi conciencia está muy claro: pertenecen a la mano espectral que me entregó el libro Ibbur en mi habitación de la calle Hahnpass.
—¡Agua, agua!, gritó Zwakh a mi lado. Tiene agarrada mi cabeza y me alumbra las pupilas con una vela.
—Hay que llevarlo a su casa y llamar a un médico —el archivero Hillel sabe de estas cosas—. ¡Llevémoslo a su casa! —dijeron entre sí. Más tarde me encuentro tendido, rígido como un cadáver, sobre una camilla, y Prokop y Vrieslander me sacan fuera de aquel lugar.
0 comentarios