El Golem (XVIII) Libre
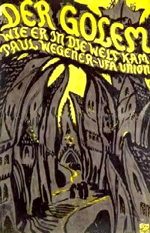
El coche se detuvo al cabo de unos pocos metros.
—¿Hahnpassgasse, señor?
—Sí, sí, pero de prisa.
De nuevo caminó un trecho el carruaje.
—Por amor de Dios, ¿qué pasa?
—¿Hahnpassgasse, señor?
—Sí, sí. He dicho que sí.
—No podemos entrar en coche en la Hahnpassgasse.
—¿Por qué no?
—Por todas partes está levantado el pavimento; dicen que van a hacer nuevas instalaciones de sanidad en el barrio judío.
—Bueno, entonces lléveme hasta donde pueda. Pero dése prisa.
El coche dio un salto encabritado y luego siguió traqueteando plácidamente.
Bajé las ventanillas y llené mis ansiosos pulmones con el aire de la noche.
Todo era tan extraño para mí; tan incomprensiblemente nuevo: ¡las casas, las calles, las tiendas cerradas!
Un perro blanco caminaba solo y taciturno por la mojada acera.
Lo seguí con la vista. ¡Qué extraño! ¡Un perro! Me había olvidado completamente de que existían esos animales. Lleno de alegría le grité como un niño.
—Pero bueno, ¿cómo se puede estar de tan mal humor?
¿Qué diría Hillel? ¿Y Miriam?
Unos pocos minutos más y estaría en su casa. No dejaría de llamar a su puerta hasta que los sacara de la cama.
Ahora ya iba todo bien: ¡todos los sufrimientos de este año habían terminado!
¡Qué Navidades serían!
Este año no me las perdería durmiendo como la última vez.
Por un momento me volvió a paralizar el antiguo temor: me acordé de las palabras del preso con hocico de animal salvaje, su rostro quemado, el asesinato, pero ¡no, no! Lo rechacé con fuerza: no, no, no podía ser. ¡Miriam vivía! Yo había oído su voz por la boca de Laponder.
Un solo minuto más... medio minuto... y entonces...
El coche se detuvo ante un montón de ruinas. Por todas partes había barricadas de piedras del pavimento.
Sobre ellas ardían unas lámparas rojas.
Un ejército de trabajadores cavaba y paleaba bajo la luz de las antorchas.
Montones de escombros y ruinas cerraban el camino. Escalé por ellos, hundiéndome hasta las rodillas.
¡Ésta tenía que ser la Hahnpassgasse!
Intenté orientarme con gran esfuerzo. No había más que ruinas alrededor.
¡No era ésa la casa en la que yo había vivido!
Habían derrumbado la fachada.
Subí a un montón de tierra; debajo de mí había un estrecho camino amurallado, a lo largo del antiguo callejón. Levanté la vista: las casas desnudas colgaban como gigantescos paneles unos junto a otros en el aire, alumbrados en parte por la luz de las antorchas y en parte por la oscura luz de la luna.
Eso de ahí arriba debió ser mi habitación: la reconocí por la pintura de las paredes.
Ya sólo quedaban los restos.
Y pegado junto a ella el estudio de Savioli. De repente sentí mi corazón vacío. ¡Qué extraño! ¡El estudio! ¡Angelina! ¡Estaba todo tan lejos, tan inevitablemente lejos y detrás de mí!
Me volví. No quedaba ya una piedra sobre otra de lo que antes fue la casa de Wassertrum. Como si lo hubieran igualado todo a ras del suelo: la cambalachería, el sótano donde vivía Charousek... todo, todo.
«El hombre va por ahí como una sombra», recordé de repente una frase que en cierta ocasión había leído en cualquier parte.
Pregunté a un obrero si sabía dónde vivían ahora los que se habían alojado aquí y además si casualmente conocía al archivero Hillel.
—No hablo alemán —fue la respuesta.
Le di al hombre un gulden; al momento entendió el alemán, pero no me pudo informar.
Ni tampoco ninguno de sus camaradas.
Quizá podría enterarme de algo en Loisitschek.
Dijeron que el Loisitschek estaba cerrado, que iba a renovar la casa.
Entonces despertaría a alguien de la vecindad. ¿No era posible?
—En estos alrededores no vive ni un gato —dijo el obrero—. Está absolutamente prohibido. A causa del tifus.
—Pero el Alten Ungelt. Eso estará abierto, ¿no?
—Ungelt está cerrado.
—¿Seguro?
—Seguro.
Dije al azar unos cuantos nombres de encubridores y traficantes de tabaco que habían vivido cerca; después los nombres de Zwakh, Prokop, Vrieslander...
Todas las veces negó con la cabeza.
—Quizá conozca a Jaromir Kwássnitschka. El obrero puso más atención.
—¿Jaromir? ¿Es sordomudo?
Lancé gritos de alegría. ¡Gracias a Dios! Por lo menos un conocido.
—Sí. Es sordomudo. ¿Dónde vive?
—¿Recorta dibujitos? ¿De papel negro?
—Sí. Es él. ¿Dónde lo puedo encontrar?
El hombre me hizo la descripción más complicada posible de un café nocturno del centro de la ciudad y empezó inmediatamente a trabajar con la pala.
Durante más de una hora caminé por entre los montones de escombros, balanceándome sobre los maderos y gateando por debajo de las vigas atravesadas en la calle. Todo el barrio judío se había convertido en un desierto pedregoso, como si lo hubiera destruido un terremoto.
Excitado y nervioso, cubierto de barro y con los zapatos destrozados, conseguí salir, por fin, del laberinto.
Un par de filas de casas más y me encontré delante de la taberna deseada.
Encima de la puerta colgaba un letrero donde se leía: Café Caos.
Un local desierto y diminuto en el que apenas había sitio para un par de mesas pegadas a la pared.
En el centro, sobre una mesa de billar de tres patas, roncaba un camarero.
Una verdulera estaba sentada en un rincón con su cesto de verduras a un lado, inclinada sobre un vaso de ron.
Por fin el camarero se dignó levantarse y preguntarme qué quería. Por la mirada descarada con la que me observó de la cabeza a los pies, me di cuenta de lo desharrapado de mi aspecto.
Me miré en el espejo y me asusté: una cara desconocida, pálida y sin sangre, arrugada, gris como la masilla, con una barba hirsuta y un pelo largo y revuelto, me miraba fijamente.
Pregunté si había estado por allí el siluetista Jaromir, y pedí un café.
—No sé dónde se ha metido desde hace tiempo —respondió el camarero entre bostezos.
Se volvió a tumbar sobre la mesa de billar y siguió durmiendo.
Tomé de la pared el periódico Prager Tageblatt y esperé.
Las letras corrían como hormigas sobre las páginas y no comprendí ni una de las palabras que leí.
Las horas pasaron y detrás de los cristales se veía ya el profundo azul oscuro que anunciaba la llegada del amanecer en un local con luz de gas.
De vez en cuando aparecían unos guardias con sus brillantes plumas verdes y miraban al interior siguiendo después con su paso lento y pesado.
Entraron tres soldados con cara de trasnochadores.
Un barrendero tomó una copa.
Por fin, por fin: Jaromir.
Había cambiado tanto que al principio no lo reconocí: había perdido los dientes delanteros, tenía los ojos apagados, el pelo ralo y unos profundos hoyos detrás de las orejas.
Estaba tan contento de encontrar, por fin, después de tanto tiempo, una cara conocida que salté hacia él y le di la mano.
Se comportó con extraordinaria timidez y miraba continuamente hacia la puerta. Intenté hacerle comprender con todos los gestos posibles que me alegraba de haberlo encontrado. Pero parecía no creerme.
A cualquier pregunta que le hiciera obtenía siempre el mismo gesto de incomprensión de sus manos.
¿Cómo podía hacerme comprender? ¡Ya! ¡Una idea!
Pedí un lápiz y pinté, una detrás de otra, las caras de Zwakh, Vrieslander y Prokop.
—¿Qué? ¿Ya no está ninguno de ellos en Praga?
Agitó con viveza sus manos por el aire e hizo el gesto de contar dinero, hizo caminar sus dedos sobre la mesa y se golpeó el dorso de la mano. Adiviné: seguramente los tres habían recibido dinero de Charousek e iban formando compañía comercial por el mundo tras haber ampliado el teatro de marionetas.
—¿Y Hillel? ¿Dónde vive ahora? —dibujé su cara, una casa y añadí una interrogación.
Jaromir no comprendió la interrogación, pues no sabía leer, pero entendió lo que yo quería; tomó una cerilla, la tiró, al parecer, al aire y la hizo desaparecer rápidamente como un prestidigitador.
—¿Qué significa eso? ¿También Hillel se había ido de viaje?
Dibujé el ayuntamiento judío. El sordomudo negó con la cabeza.
—¿Entonces, Hillel ya no está allí?
—No —con la cabeza.
—¿Dónde está, entonces? De nuevo el juego de la cerilla.
—Quiere decir que este señor se ha ido y que nadie sabe adonde —intervino doctoralmente el barrendero que nos había estado observando durante todo el tiempo con gran interés.
El corazón se me encogió del susto: ¡Hillel se ha ido! Ahora estaba completamente solo en el mundo. Los muebles de la habitación comenzaron a desaparecer de mi vista.
—¿Y Miriam?
Mi mano temblaba de tal modo que no pude dibujar su cara de modo que se pareciese a ella.
—¿También ha desaparecido Miriam?
—Sí. También desaparecida. Sin dejar rastro.
Gemí en voz alta, corrí de un lado a otro de la habitación de tal modo que los tres soldados se miraron entre sí intrigados.
Jaromir intentó calmarme y se esforzó por transmitirme algo más, de lo que, al parecer, se había enterado: apoyó una cabeza sobre un brazo, como quien duerme.
Me sujeté a la mesa.
—Por el amor de Dios, ¿se ha muerto Miriam? Movimiento negativo de cabeza. Jaromir volvió a apoyar su frente en el brazo.
Llegó el crepúsculo, se apagaron una tras otra las llamas y seguía sin poder entender lo que significaban sus gestos.
Me rendí. Recapacité.
Lo único que podía hacer era ir muy de mañana al ayuntamiento judío para pedir información sobre el paradero de Hillel y Miriam.
Tenía que encontrarlos...
Estaba sentado en silencio al lado de Jaromir, sordo y mudo como él.
Cuando al cabo de un rato levanté la mirada vi que estaba recortando con su tijera una silueta.
Reconocí el perfil de Rosina. Me alargó el papel por encima de la mesa, se tapó los ojos con la mano y lloró en silencio.
De repente se levantó y se fue tambaleando hacia la puerta sin hacer un solo gesto de saludo.
En el ayuntamiento judío me dijeron que el archivero Hillel había dejado de ir un día sin motivo y que no ha bía vuelto nunca más; en cualquier caso se había llevado, desde luego, a su hija, pues desde aquel momento tampoco a ella nadie la había visto. Eso fue todo lo que pude saber.
No había ni una sola pista de hacia dónde podrían haberse dirigido.
En el banco me dijeron que mi dinero seguía confiscado por orden judicial, pero que en cualquier momento se esperaba el permiso para pagarme.
Así que también la herencia de Charousek debía seguir el camino oficial, mientras yo esperaba con ardiente impaciencia el dinero para ofrecerlo y gastarlo todo en buscar y seguir las huellas de Hillel y Miriam.
Había vendido las piedras preciosas que seguía llevando en el bolsillo y alquilado dos pequeñas buhardillas amuebladas que se comunicaban entre sí en la calleja de la Vieja Escuela, la única calle que había respetado el saneamiento del barrio judío.
Extraña casualidad: era la misma casa bien conocida en la que, según decía la leyenda, había desaparecido el Golem hacía tiempo.
A los habitantes de la casa que, en su mayoría, eran comerciantes y obreros les había preguntado si había algo de cierto en ese rumor de la «habitación sin entrada», y todos se rieron de mí. ¿Cómo podía creer en una locura y un absurdo semejante?
Mis propias experiencias y aventuras referentes a ello habían adquirido en la cárcel la palidez de un sueño apagado desde hacía mucho tiempo y ya sólo veía en ello símbolos sin vida, sin sangre, por lo que lo borré del libro de mis pensamientos.
Las palabras de Laponder, que a veces oía tan claramente dentro de mí, igual que si estuviese sentado allí delante, como entonces en la celda, me afirmaban en la idea de que debió de ser algo puramente interno lo que antes me había parecido una realidad tangible.
¿Acaso no había desaparecido y terminado todo lo que antes había poseído? El libro Ibbur, las cartas de tarot, Angelina e incluso mis viejos amigos Zwakh, Vrieslander y Prokop.
Era Nochebuena y había llevado a casa un árbol pequeño con velas rojas. Quería ser joven otra vez y tener a mi alrededor el brillo de las luces y el olor de los abetos y la cera ardiente.
Quizá antes de que se acabase el año estuviera ya de camino, buscando en las ciudades y los pueblos, o donde quiera que el instinto me dirigiese hacia Hillel y Miriam.
Toda impaciencia, toda espera y todo miedo de que hubiesen podido asesinar a Miriam se había ido apagando poco a poco y mi corazón sabía que los encontraría.
Había en mí una continua sonrisa de felicidad y cada yez que ponía mi mano sobre algo me daba la sensación de que de aquello surgiría una especie de salvación. De un modo extraño, estaba lleno del bienestar y la dicha del hombre que vuelve tras una larga ausencia y desde lejos ve las torres de su ciudad natal.
Volví una vez más al viejo café para invitar a Jaromir a que pasara la Navidad conmigo. Me enteré de que no había vuelto nunca más por allí y ya pensaba irme entristecido cuando entró un viejo buhonero ofreciendo a la venta pequeñas antigüedades sin valor.
Revolví en su caja y entre todas las baratijas, pequeños crucifijos, peinetas y broches cayó en mi mano un corazón de piedra roja colgado de una gastada cinta de seda y, lleno de asombro, lo reconocí como el recuerdo que Angelina me había dado, cuando todavía era una niña, junto a la fuente del parque de su castillo.
De golpe vi ante mí toda mi juventud, como si estuviese mirando por una cámara oscura un dibujo pintado por una mano infantil.
Me quedé allí mucho, mucho rato, emocionado, mirando el pequeño corazón rojo.
Estaba sentado en mi buhardilla escuchando el chisporroteo del abeto, mientras, de vez en cuando, se quemaba una pequeña rama bajo las velas de cera.
«Quizá esté el viejo Zwakh representando en este momento en alguna parte del mundo su "Noche de Marionetas"», imaginé y declamé con voz misteriosa la estrofa de Osear Wiener, su poeta preferido:
¿Dónde está el corazón de piedra roja?
Cuelga de una cinta de seda.
¡Oh tú, no entregues el corazón;
yo le he sido fiel y lo he amado,
he servido siete duros años
por este corazón, y lo he amado!
De repente sentí una extraña sensación de solemnidad.
Las velas habían ardido hasta el final. Sólo una llameaba trémula aún. El humo se apelotonaba en la habitación.
Como si una mano tirase de mí me volví: en el umbral estaba mi propia imagen. Mi doble. Envuelto en un abrigo blanco. Con una corona sobre la cabeza.
Sólo un momento.
Entonces las llamas irrumpieron a través de la madera de la puerta y una nube de humo asfixiante y caliente inundó la habitación.
¡Un incendio en la casa! ¡Fuego! ¡Fuego!
Abro la ventana. Escalo hasta el tejado.
Desde lejos suenan ya las estridentes campanas de los bomberos.
Cascos brillantes y cortantes voces de mando.
Después la respiración espectral, rítmica de las bombas que se acurrucan, igual que los demonios del agua lo hacen para saltar sobre un mortal enemigo: el fuego.
Los cristales saltan y rojas llamaradas surgen por todas las ventanas.
Se arrojan colchones, toda la calle está llena de ellos, los hombres saltan después y se los llevan heridos.
Pero en mí hay algo que brota con un frenético y exultante éxtasis; ¡no sé por qué! Los cabellos se me erizan.
Corro hacia la chimenea para no abrasarme, pero las llamas me buscan.
Atada a ella, la cuerda de un deshollinador.
La desenredo y me la enrollo en los tobillos y las muñecas, tal como aprendí de niño en clase de gimnasia, y bajo tranquilamente por la fachada de la casa.
Paso ante mi ventana. Miro hacia dentro.
Dentro está todo iluminado.
Y entonces veo... entonces veo... todo mi cuerpo se convierte en un resonante grito de alegría:
—¡Hillel! ¡Miriam! ¡Hillel!
Quiero saltar a los barrotes.
Extiendo mi mano hacia ella. Dejo de sujetarme a la cuerda.
Por un momento cuelgo con la cabeza hacia abajo y las piernas cruzadas, entre el cielo y la tierra.
La cuerda canta por la tensión.
Las hebras se estiran con un crujido.
Caigo.
Pierdo el conocimiento.
Al caer me agarro al borde de la ventana, pero resbalo. No ofrece sostén: la piedra es lisa.
Lisa como un pedazo de grasa.
0 comentarios