El Golem (VI): Despierto
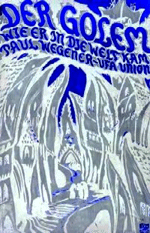
Zwakh había subido las escaleras corriendo delante de nosotros y oí cómo intentaba calmar a Miriam, la hija del archivero Hillel que, atemorizada, le hacía muchas preguntas.
No me esforcé por escuchar lo que decían y adiviné más que entendí las palabras con que Zwakh contaba cómo yo había tenido un accidente y cómo venían a pedir que me dieran los primeros socorros para hacerme salir de mi inconsciencia.
Todavía no podía mover ni un solo miembro y los dedos invisibles tenían aún agarrada mi lengua; pero mis pensamientos eran fijos y seguros y había perdido ya la sensación de terror. Sabía perfectamente dónde estaba y lo que me pasaba y no me pareció extraño que me subieran como un muerto, que me pusieran sobre un camastro en la habitación de Hillel y... me dejaran luego solo.
Me envolvió un tranquilo y natural sosiego, parecido al que se disfruta al volver a casa después de una larga excursión.
La habitación estaba oscura y los marcos de las ventanas en forma de cruz se destacaban, con desvaídos perfiles, del vaho mate que subía de la calleja.
Todo me parecía lógico y no me extrañó que Hillel entrara con un candelabro judío de siete velas del Sabbath, ni que, con toda serenidad, me deseara «buenas noches», como a alguien cuya llegada se espera.
De repente me llamó fuertemente la atención algo especial que en todo el tiempo que llevaba viviendo en la casa no había notado —a pesar de que a menudo nos habíamos encontrado hasta tres y cuatro veces en las escaleras—, me di cuenta al verlo ir de un lado para otro ordenando cosas sobre la cómoda y al encender con el primer candelabro otro, también de siete velas.
Lo que noté fue lo bien proporcionados que eran su cuerpo y sus miembros, el fino corte de su rostro y su noble frente.
Ahora, a la luz de las velas, vi que no podía ser mayor que yo: tendría como máximo cuarenta y cinco años.
—Has venido unos minutos antes —comenzó a decir al cabo de un instante— de lo que se podría prever, de otro modo hubiera encendido antes las luces. —Señaló ambos candelabros, se acercó a la camilla y dirigió sus ojos oscuros y sombríos a alguien que estaba al parecer de pie o de rodillas a mi cabecera y al cual no alcanzaba a ver. Al tiempo movió los labios y dijo, sin pronunciarla, una frase.
Al instante los dedos invisibles soltaron mi lengua y el agarrotamiento de mi cuerpo desapareció. Me levanté y miré detrás de mí: en la habitación no había nadie más que Schemajah Hillel.
Su tuteo y la observación de que me esperaba ¡se referían entonces a mí!
Pero aún mucho más extraño que todo eso era en realidad para mí el no poder sentir ni el más mínimo asombro.
Hillel adivinó al parecer mis pensamientos, pues sonrió divertido mientras me ayudaba a levantarme de la camilla y, señalando un sillón, me dijo:
—No hay nada milagroso en ello. Sólo las cosas fantasmagóricas, los kiscuph, son terribles para los hombres, la vida araña y quema como un abrigo de cilicios, pero los rayos del sol del mundo espiritual son suaves Y templados.
Permanecí en silencio, pues no se me ocurría lo que podía contestarle. Como si no esperara respuesta alguna, se sentó frente a mí y continuó tranquilamente:
—También a un espejo de plata, si tuviera sentimientos, le dolería ser límpido. Pero, al brillar, devuelve todas las imágenes que caen sobre él sin dolor ni excitación, bienaventurado el hombre —añadió en voz baja— que puede decir de sí mismo: Yo estoy limpio. —Por un momento se hundió en sus pensamientos y lo oí murmurar una frase en hebreo: «Lischnosécho kiwisi Adoschem.» Después, su voz me llegó otra vez claramente al oído:
—Has venido a mí en un profundo sueño y yo te he despertado. En el salmo de David está escrito: «Entonces me dije a mí mismo, ahora empiezo: La mano derecha del Señor es quien ha hecho esta transformación.»
Cuando los hombres se levantan del lecho se imaginan que han alejado el sueño de sí y no saben que son víctimas de sus sentidos, convirtiéndose en presa de un nuevo sueño mucho más profundo que aquél del que acaban de salir. Sólo existe una única forma de vigilia y es a la que tú te acercas ahora. Hablales a los hombres de ello: te dirán que estás enfermo, pues no pueden entenderte. Por eso es inútil y cruel decirles nada.
Van como un río...
Y están como dormidos.
Igual que la hierba que pronto se marchita... que se rompe al anochecer y se seca.
«¿Quién era el desconocido que vino a mi habitación y me dio el libro Ibbur? ¿Lo vi despierto o en sueños?», quise preguntarle, pero Hillel me contestó antes de que pudiera expresar estos pensamientos con palabras.
—Supon que el hombre que llegó a ti, y al que tú llamas el Golem, significa el despertar de la muerte a través de la más interna vida espiritual. ¡Todas y cada una de las cosas de la tierra no son más que un símbolo eterno, cubierto de polvo!
¿Cómo piensas con la vista? Cada forma que ves la piensas con la vista. Todo lo que ha adquirido una forma fue antes un fantasma.
Siento cómo los conceptos que hasta ahora habían estado anclados en mi cerebro se sueltan y surcan, como barcos sin timón, por un mar sin orillas. Hillel continuó tranquilamente:
—Quien ha sido despertado, ya no puede morir. Sueño y muerte es lo mismo.
«... ¿ya no puede morir?» —un dolor sordo me sobrecogió.
—Dos sendas corren paralelas: el camino de la vida y el camino de la muerte. Tú has tomado y leído el libro Ibbur. Tu alma se ha preñado del espíritu de la vida —lo oí decir.
—Hillel, Hillel, déjame seguir el camino que siguen todos los hombres: ¡el de la muerte! —gritó todo dentro de mí.
La cara de Schemajah Hillel quedó rígida y seria.
—Los hombres no siguen ningún camino, ni el de la vida ni el de la muerte. Se mueven por ahí como la pelusa en la tormenta. En el Talmud está escrito: «Antes de que Dios creara el mundo puso delante de los seres un espejo; en él vieron primero los dolores espirituales de la existencia y después los placeres. Entonces unos tomaron sobre sí las penalidades. Otros, sin embargo, se negaron a ello, por lo que Dios los borró del libro de la vida.» Tú, en cambio, sigues un camino y lo has tomado, además, por tu libre voluntad, aunque quizás ya lo hayas olvidado: tú has sido llamado por ti mismo. No te aflijas: poco a poco, cuando llega el conocimiento, llega también el recuerdo. Conocimiento y recuerdo son la misma cosa.
El tono amable y cariñoso con que habían sonado las palabras de Hillel me tranquilizó de nuevo y me sentí seguro como un niño enfermo que sabe que su padre está a su lado.
Levanté la vista y vi de pronto que muchas figuras llenaban la habitación, en círculo, alrededor de nosotros: unos envueltos en blancos sudarios de muerte, como los llevaban los antiguos rabinos, otros con sombreros de tres picos y hebillas de plata en los zapatos; pero Hillel pasó su mano sobre mis ojos y la habitación quedó vacía de nuevo.
Entonces me acompañó fuera, a la escalera, y me dio una vela encendida para que pudiera alumbrar el camino hasta mi habitación.
Me tumbé en la cama y quise dormir, pero el sueño no llegaba; me encontré en cambio en un extraño estado, muy diferente al de soñar, dormir y velar.
Aun habiendo apagado la luz, todo en la habitación me parecía tan nítido que podía distinguir exactamente cada forma particular. Al mismo tiempo, me sentía perfectamente cómodo y libre de esa terrible inquietud que lo tortura a uno cuando se encuentra en semejante situación.
En mi vida había sido capaz de pensar con tal agudeza y precisión como en este momento. El ritmo de la salud fluía por mis nervios y ordenaba mis pensamientos y los contornos de mi cuerpo, como un ejército en espera de mis órdenes.
Sólo llamar y venían a mí para cumplir lo que deseaba.
Me acordé de una venturina que había querido tallar, en las últimas semanas, sin lograrlo, pues la multitud de laminillas centelleantes del mineral no querían nunca coincidir con los rasgos del rostro que yo había imaginado, y en un abrir y cerrar de ojos vi la solución ante mí y supe exactamente por dónde debía meter el buril para seguir sin equivocarme la estructura del mineral.
Antes era esclavo de una horda de impresiones y visiones fantásticas que a menudo no conocía; ideas o sentimientos que, de repente, me hacían sentir como rey y señor en mi propio reino.
Problemas de cálculo que antes sólo hubiera podido solucionar con gran esfuerzo y sobre el papel, se reunían de una vez en mi cabeza dándome el resultado como en un juego. Todo ello con la ayuda de una nueva capacidad, que se había despertado en mí, de ver y retener precisamente lo que necesitaba: números, formas, figuras o colores. Para cuestiones que no se podían resolver con este sistema —problemas filosóficos y otros similares—, esta visión interior era sustituida por el oído, en el que Schemajah Hillel hacía de narrador.
Realicé descubrimientos extrañísimos.
Las cosas que sin prestar atención había dejado pasar en mil ocasiones de mi vida, como simples palabras en mis oídos, estaban ahora repletas de valor en mis fibras más internas: lo que había aprendido «de memoria» lo «comprendía» ahora de golpe como mi «propiedad». Los misterios de la formación de las palabras que nunca imaginé, estaban ahora desnudos ante mí.
La humanidad con sus «saltos» ideales que me había tratado despectivamente, con gesto noble de comerciante íntegro, el pecho cubierto de las condecoraciones del pathos —se quitaba ahora humildemente la máscara caricaturesca y pedía excusas por no ser más que un mendigo y aun así el instrumento para... una estafa todavía más descarada.
¿Acaso no sigo soñando? ¿Acaso no he hablado siquiera con Hillel?
Alargué la mano hacia el sillón que estaba junto a mi cama.
Exacto: todavía estaba allí la vela que me había dado Schemajah; me acurruqué de nuevo entre las almohadas, feliz como un niño que en la noche de Navidad se ha convencido de que existe y tiene cuerpo el maravilloso títere.
Me sentí como un perro de caza en la espesura de los enigmas espirituales que me rodeaban.
Primero intenté volver al punto de mi vida hasta el que llegaban mis recuerdos. Desde allí, creí que me seria posible ver esa parte de mi existencia que me había sumido en la oscuridad, por un extraño designio del destino.
Pero por más que me esforzara no llegaba, hace tiempo, más allá que al triste patio de nuestra casa, observando, a través del arco de la puerta, la cambalachería de Aaron Wassertrum: como si yo llevase un siglo viviendo en esta casa como tallador de piedras preciosas, siempre con la misma edad, y sin haber sido nunca un niño.
Desesperanzado, iba ya a renunciar a seguir gateando por los pasillos del pasado, cuando de pronto comprendí con absoluta claridad que, si bien la ancha avenida de los acontecimientos acababa en mi memoria en el gran portal, no acababan ahí en cambio una gran cantidad de pequeños escalones que, a pesar de haber corrido siempre paralelos al camino principal, no había notado hasta ahora. «¿De dónde vienen», me gritaba casi en los oídos, «los conocimientos gracias a los que puedes ganarte la vida? ¿Quién te ha enseñado a tallar las gemas, a grabar y todo lo demás? ¿Leer, escribir, hablar... y comer... y caminar, respirar, pensar y sentir?»
Inmediatamente acepté este consejo interior. Retrocedí sistemáticamente en mi pasado.
Me obligué a mí mismo a pensar en una ininterrumpida sucesión en sentido inverso. ¿Qué ha pasado ahora mismo? ¿Cuál ha sido el punto de partida de esto? ¿Qué ha pasado antes?
De nuevo había llegado al portal. ¡Ahora, ahora! Sólo había que realizar un pequeño salto en el vacío, al abismo que me separaba de lo olvidado..., entonces apareció ante mí una imagen que me había dejado pasar al retroceder en mi vida con mis pensamientos: Schemajah Hillel pasaba sus manos sobre mis ojos, exactamente igual que antes en mi habitación.
Con ello se había borrado todo. Incluso el deseo de seguir investigando.
Sólo una cosa había ganado para siempre: el conocimiento de que la sucesión de acontecimientos en la vida son un callejón sin salida, por muy ancho y fácil de caminar que parezca. Son las escaleras estrechas y ocultas las que nos llevan a la patria perdida: es lo que está grabado en nuestro cuerpo con letra microscópica, apenas visible, y no la horrible cicatriz que deja la escofina de la vida exterior, lo que nos oculta la solución de los últimos enigmas.
Del mismo modo que podría volver a encontrar los días de mi juventud si tomase la cartilla y siguiera el alfabeto desde el final, es decir, de la Z a la A, para llegar al punto en que empecé a aprender en el colegio, comprendí que así también podría caminar y llegar a esa lejana patria que se encuentra más allá de todo pensamiento.
Un mundo de trabajo se me echaba encima. Me acordé de que también Hércules llevó durante mucho tiempo la cúpula del cielo sobre su cabeza: un significado oculto se desprendía de esta leyenda. Así como Hércules se libró de ello por un engaño al pedirle al gigante Atlas: «Deja que me ponga unos pañuelos atados para que este horrible peso no me aplaste la cabeza», se me ocurrió que, quizás, podría haber un oscuro camino para librarme de este escollo.
Un terrible recelo de seguir confiando ciegamente en que me guiaran los pensamientos me sobrevino de repente. Me tumbé por completo y me tapé con los dedos los ojos y los oídos para que los sentidos no me distrajeran. Para matar cualquier pensamiento.
Pero mi voluntad se deshizo en pedazos ante la misma ley de antes: sólo podía alejar un pensamiento con otro distinto y en cuanto uno moría ya se cebaba el siguiente en su carne. Huí por la rápida corriente de mi sangre, pero los pensamientos me seguían pisando los talones; sólo por un momento me escondí en la herrería de mi corazón, pero en seguida me encontraron.
De nuevo vino en mi ayuda la amable voz de Hillel que dijo:
—¡Sigue en tu camino y no vaciles! La llave del arte del olvido pertenece a nuestros hermanos que caminan por el sendero de la muerte, pero tú estás preñado del espíritu de la... vida.
Apareció ante mí el libro Ibbur y dos letras brillaron: una que representaba la mujer de metal con el pulso fuerte como un terremoto; la otra, en interminable lejanía: el hermnafrodita en el trono de nácar con la corona de madera roja sobre la cabeza.
Schemajah Hillel pasó por tercera vez sus manos sobre mis ojos, y me dormí.
0 comentarios