El Golem (XV) Tormento
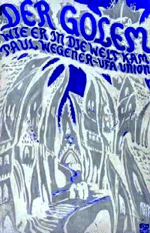
Tuve que caminar de noche por las calles iluminadas con las manos atadas y un policía con la bayoneta calada detrás de mi.
Bandas de chicos me seguían, escoltándome a derecha e izquierda alegremente, las mujeres, abriendo las ventanas, me amenazaban con sus cazos y gritaban injurias a mi paso.
Desde lejos vi acercarse el macizo cubo de piedras que formaba la prisión cuyo letrero, sobre el frontón, decía:
«La severidad de la justicia
protege a las personas honestas.»
Entré por una gigantesca puerta a un vestíbulo que apestaba a cocina.
Un hombre barbudo, con el sable, la chaqueta y la gorra del uniforme de empleado, descalzo y envueltas sus delgadas piernas en unos largos calzoncillos, se levantó, retiró el molinillo de café que tenía entre las rodillas y me ordenó desvestirme.
Después me registró los bolsillos, sacó todo lo que había en ellos y me preguntó si tenía... chinches.
Cuando negué me quitó los anillos de los dedos y me dijo que estaba bien, que podía volver a vestirme.
Me condujeron por varios pisos a través de largos pasillos en los que grandes cajas grises, que se podían cerrar, ocupaban los huecos de las ventanas.
A lo largo de la pared se sucedían, en una fila ininterrumpida, puertas de hierro con enormes pestillos y con pequeñas aberturas enrejadas, sobre cada una de las cuales ardía una llama de gas.
Un carcelero gigantesco, con aspecto de soldado— el primer rostro noble que veía hacía horas— abrió una de las puertas, me empujó a un agujero oscuro, apestoso, estrecho como un armario, y cerró detrás de mí.
Me encontré en una oscuridad absoluta y traté de situarme a tientas.
Mi rodilla chocó contra un cubo de hojalata.
La habitación era tan estrecha que apenas podía darme la vuelta, pero, por fin, encontré una manilla y me encontré en una... celda.
A cada lado de la pared había dos catres con sacos de paja.
Entre ellos un pasillo, no más de un paso de ancho.
Arriba, en la pared de enfrente, una ventana enrejada, de un metro cuadrado, dejaba entrar la pálida luz del cielo nocturno.
Un calor insoportable y el olor a ropas viejas apestaban el aire y llenaban la habitación.
Cuando mis ojos se hubieron acostumbrado a la oscuridad, vi que en tres de los camastros —el cuarto esta vacío— estaban sentados unos hombres con el uniforme de presidiario, los brazos apoyados sobre las rodillas y el rostro oculto en las manos.
Ninguno dijo una palabra.
Me senté en la cama vacía y esperé. Esperé. Esperé.
Una hora.
Dos... ¡tres horas!
Cada vez que creía oír un paso afuera me levantaba. Ahora, ahora venían a buscarme para llevarme ante el juez de instrucción.
Todas las veces fui desengañado. Una y otra vez se perdían los pasos en el pasillo.
Me desabroché el cuello, creía ahogarme.
Oí que un preso se movía gimiendo hacia otro.
—¿No se puede abrir esa ventana de ahí arriba? —pregunté desesperado en voz alta a la oscuridad. Casi me asusté de mi propia voz.
—No se puede —respondió un gruñido desde uno de los sacos de paja. A pesar de ello fui tanteando la pared con la mano: había una madera a la altura del pecho, dos jarros de agua, trozos de pan.
Con gran esfuerzo trepé hasta arriba y sujetándome de los barrotes pegué la cara contra las junturas de la ventana para respirar por lo menos un poco de aire fresco.
Estuve así hasta que me empezaron a temblar las rodillas. Ante mis ojos, sólo la niebla nocturna, de un gris oscuro uniforme.
Los fríos barrotes de hierro sudaban.
Debía ser cerca de medianoche.
Oí roncar tras de mí. Sólo uno parecía no poder dormir: daba vueltas en la paja y suspiraba a veces en voz baja.
—¿No iba a llegar nunca la mañana? El reloj volvió a dar la hora.
Conté con los labios temblorosos.
¡Una, dos, tres! Gracias a Dios, unas pocas horas y amanecería. Seguía sonando: ¿cuatro? ¿cinco? El sudor me cubrió la frente. ¡Seis!... siete... eran las once.
Sólo había pasado una hora desde que oyera el reloj por última vez.
Poco a poco se fueron ordenando mis pensamientos.
Wassertrüm me había pasado el reloj del desaparecido Zottmann para hacerme sospechoso de haber cometido un asesinato. Por lo tanto debía ser él mismo el asesino; si no, ¿cómo podía haber llegado el reloj a sus manos? Si se hubiera encontrado el cadáver en alguna parte y lo hubiera robado entonces habría ido a buscar los mil gulden de recompensa que ofrecían por encontrar al desaparecido. Pero eso no podía ser: todavía estaban los anuncios en las calles, como acababa de ver claramente durante todo el trayecto hasta la cárcel.
Estaba claro que el cambalachero me había denunciado.
Y también que ocultaba al comisario por lo menos todo lo referente a Angelina. Si no, ¿a qué venía todo el interrogatorio sobre Savioli?
Por otra parte, de eso se deducía que Wassertrüm no tenía todavía la carta de Angelina en las manos.
Recapacité.
De golpe todo apareció con una espantosa claridad ante mis ojos, como si hubiese estado presente.
Sí, sólo así podía ser: Wassertrüm se había llevado ocultamente la cajita de hierro en la que creía estaban las pruebas, precisamente cuando revolvía con sus cómplices, los policías, en mi habitación, pero no la podía abrir en seguida puesto que yo llevaba la llave conmigo y quizá estuviese, precisamente ahora, forzándola en su agujero.
Con loca desesperación agité los barrotes, viendo a Wassertrüm ante mí revolver entre las cartas de Angelina.
¡Si por lo menos pudiera avisar a Charousek para que fuera a advertir a tiempo a Savioli!
Durante un momento me agarré a la esperanza de que la noticia de mi captura hubiese corrido como un reguero de pólvora por todo el barrio judío y confiaba en Charousek como en un ángel salvador. El cambalachero no podía hacer nada contra su infernal ingenio. «Lo tendré agarrado por el gaznate, precisamente en el momento en que intente arrojarse sobre el cuello del Dr. Savioli», había dicho Charousek una vez.
Al minuto siguiente rechazaba todo esto y de nuevo me dominaba un miedo salvaje: ¿Y si Charousek llegaba tarde?
Entonces Angelina estaba perdida.
Me mordía los labios hasta hacerme sangre y me arañaba el pecho, arrepentido de no haber quemado entonces las cartas inmediatamente: me juré a mí mismo suprimir a Wassertrüm de este mundo el mismo momento en que me dejaran libre.
¿Qué más me daba? ¡Suicidarme o morir en la horca!
No dudé ni un momento de que el juez de instrucción creería en mis palabras si le narraba la historia del reloj de una forma plausible y le contaba las amenazas de Wassertrum.
Seguramente mañana mismo estaría ya libre: por lo menos la Corte haría encarcelar también a Wassertrum bajo sospecha de homicidio.
Contaba las horas y rezaba porque pasasen más de prisa; miraba afuera el aire negruzco.
Después de un tiempo inenarrablemente largo comenzó a aclarar y, al principio como una mancha oscura y después cada vez más claro, apareció un enorme rostro de cobre entre la tiniebla: el cuadrante del viejo reloj de una torre. Pero faltábanlas agujas —un nuevo suplicio.
Después dieron las cinco.
Oí cómo los presos se despertaban bostezando y mantenían una conversación en checo.
Una de las voces me sonaba conocida; me volví, bajé de mi cama y vi a Loisa, el de la viruela, sentado en el catre frente al mío, que me miraba asombrado.
Los otros tipos de caras temerarias me miraban despreciativos.
—¿Un maleante, eh? —le dijo uno a su camarada a media voz y le pegó con el codo.
El otro gruñó algo despectivo, revolvió en su saco de paja y sacando un hule negro lo puso en el suelo.
Después echó algo de agua del jarro sobre él, se arrodilló y reflejándose allí, se peinó con los dedos el pelo sobre la frente.
Al acabar, secó el hule con enorme delicadeza y lo escondió de nuevo bajo el camastro.
Entretanto, Loisa murmuraba todo el tiempo, con los ojos muy abiertos, como quien esté viendo ante sí a un fantasma.
—¡Pan Pernath, Pan Pernath!
—Veo que los señores se conocen —dijo en amanerado dialecto el que estaba sin peinar a otro al que esto le había llamado la atención, y me hizo una inclinación burlona—. Permítame que me presente: Vóssatka es mi nombre. El negro Vóssatka. Incendiario —añadió orgulloso, una octava más bajo.
El que se había peinado escupió entre los dientes, me miró despectivo un momento, se señaló el pecho y dijo lacónicamente:
—Robo con fractura.
—Yo permanecí en silencio.
—Bueno, ¿bajo qué sospecha está usted aquí, señor conde? —preguntó el vienes después de una pausa. Recapacité un momento y dije tranquilamente:
—Por asesinato.
Los dos saltaron atónitos; la expresión de burla de sus caras dejó paso a una infinita admiración, exclamaron como por una sola boca:
—Nuestros respetos, nuestros respetos.
Cuando vieron que no les hacía caso se volvieron a un rincón y charlaron en voz baja.
El que se había peinado se levantó, vino hacia mí, comprobó en silencio los músculos de mi brazo y se volvió meneando la cabeza hacia su amigo.
—Usted también está sin duda aquí bajo sospecha de haber asesinado a Zottmann, ¿no? —le pregunté a Loisa sin llamar la atención.
Él afirmó:
—Sí, hace mucho.
De nuevo pasaron unas horas.
Cerré los ojos y me tumbé como para dormir.
—¡Señor Pernath, señor Pernath! —oí de repente, muy suave, la voz de Loisa.
—¿Sí? —hice como si me despertara.
—Señor Pernath, por favor, perdóneme, por favor, por favor, ¿no sabe usted lo que hace la Rosina? ¿Está en casa? —tartamudeó el pobre muchacho. Me daba una pena infinita ver cómo dependía con sus ojos de mis labios, crispando sus manos de excitación y angustia.
—Le va bien. Ahora... ahora está de camarera en... en la taberna Zum alten Ungelt —le mentí. Vi cómo respiraba aliviado.
Dos presos depositaron en silencio unos cuencos de hojalata sobre una tabla con una cocción de salchichas hirviendo y dejaron tres de ellos en la celda; después, al cabo de unas horas, sonaron de nuevo los cerrojos y el vigilante me condujo ante el juez de instrucción.
Las rodillas me temblaban de impaciencia mientras bajábamos y subíamos escaleras.
—¿Cree posible que me pongan hoy en libertad? —pregunté tímidamente al vigilante.
Vi cómo, compadecido, ahogaba una sonrisa.
—Hum, ¿hoy? Hum. ¡Por Dios!, todo es posible. Me recorrió un escalofrío helado. De nuevo leí una placa de porcelana sobre una puerta y en ella un nombre.
KARL, BARON VON LEISETRETER
Juez de instrucción
De nuevo una habitación sin adornos y dos escritorios con enormes montones de papeles.
Un hombre mayor, corpulento, con una bata blanca abierta, chaqueta negra, labios rojos y carnosos, y botas crujientes:
—¿Es usted el señor Pernath?
—Sí.
—¿Tallador de piedras preciosas?
—Sí.
—¿Celda número 70?
—Sí.
—¿Sospechoso del asesinato de Zottmann?
—Le ruego, señor juez...
—¿Sospechoso del asesinato de Zottmann?
—Probablemente. Por lo menos yo lo supongo. Pero...
—¿Lo confiesa?
—¿Qué es lo que debo confesar, señor juez? ¡Soy inocente!
—¿Lo confiesa?
—No.
—Entonces lo declaro en detención preventiva, mientras se investiga. Guardián, llévese a este hombre.
—Por favor, escúcheme, señor juez. Hoy debo estar necesariamente en casa. Debo organizar unos asuntos muy importantes.
Alguien soltó una risita detrás del otro escritorio.
El barón sonrió satisfecho.
—Llévese a este hombre, guardián.
Pasaron días y días, semanas y semanas y seguía en la celda.
A las doce podíamos bajar todos los días al patio de la cárcel y pasear con los otros presos en filas de dos, dando vueltas en la tierra mojada.
Estaba prohibido hablar con los demás.
En la mitad del patio había un árbol sin ramas, moribundo, en cuya corteza habían incrustado una imagen ovalada de la Virgen.
Junto a las murallas crecían unos raquíticos arbustos de ligustro con las hojas casi negras del hollín.
Alrededor, los barrotes de las celdas por las que a veces asomaban unas caras grises con los labios pálidos, sin sangre.
Después, otra vez al calabozo de siempre, donde había pan, agua y sopa de salchicha y, los domingos, lentejas podridas.
Sólo una vez habían vuelto a interrogarme.
Sí tenía testigos de que el «señor» Wassertrum me hubiese regalado el reloj.
—Sí, el señor Schemajah Hillel, es decir no —me acordé de que él no estuvo entonces—, pero el señor Charousek... no, no, ¡él tampoco estaba!
—En una palabra: ¿no había nadie?
—No, no había nadie, señor juez.
Otra vez la risita detrás de la mesa y de nuevo él:
—¡Guardián, llévese a este hombre!
Mi preocupación por Angelina se había convertido en una sorda resignación, ya no tenía por qué temblar por ella: o bien el plan de venganza de Wassertrum había sido un éxito hace ya mucho tiempo, o bien Charousek había intervenido, me decía a mí mismo.
Pero la preocupación por Miriam me llevaba ahora casi a la locura.
He imaginado cómo esperaría hora tras hora a que se renovase el milagro, cómo saldría por la mañana al llegar el panadero, corriendo para buscar con manos temblorosas entre el pan, y cómo, quizá, se moriría de miedo por mi causa.
Muy a menudo me despertaba este pensamiento por la noche, me subía a la madera de la pared y, mirando la cara cobriza del reloj de la torre, me desgarraba con el deseo de que mis pensamientos llegaran hasta Hillel y le gritaran al oído que debía ayudar a Miriam y librarla del suplicio de su esperanza de un milagro.
Después me echaba otra vez sobre la paja y contenía la respiración casi hasta explotar con el fin de hacer llegar a mí la imagen de mi doble y poder mandarlo a su lado, al lado de Miriam, para consolarla.
Una vez apareció junto a mi lecho con un cartel sobre el pecho que llevaba las letras: Chabrat Zereh Aur Bocher y quise saltar de alegría, pues ahora podría arreglarse todo, pero desapareció en el suelo antes de que pudiera darle la orden de aparecerse a Miriam. ¡Y no recibir ni una noticia de mis amigos!
—¿Está prohibido recibir cartas? —les pregunté a mis camaradas.
No lo sabían.
Dijeron que nunca habían recibido ninguna, aunque, por otra parte, tampoco había nadie que pudiera escribirles.
El vigilante me prometió que se enteraría.
Mis uñas se habían agrietado de mordérmelas y mi pelo se había vuelto al estado salvaje, pues no había tijera, peine, ni cepillos.
Tampoco había agua para lavarse.
Tenía continuas náuseas, pues la sopa estaba aderezada con sosa en vez de sal, una prescripción de la cárcel para evitar «que llegue a ser excesivo el deseo sexual».
El tiempo transcurría en una horrible y gris monotonía. Giraba en círculo en la celda como la rueda de una tortura.
En ciertos momentos, que todos conocíamos perfectamente, uno de nosotros saltaba de repente y caminaba durante horas de un lado para otro, como un animal salvaje, para después dejarse caer, roto, sobre el catre y seguir estúpidamente esperando, esperando, esperando.
Cuando anochecía, nubes de chinches cubrían las paredes, como hormigas, y yo me preguntaba asombrado por qué el tipo del sable y de los calzoncillos me había revisado tan concienzudamente para ver si tenía bichos similares.
¿Temían acaso en el juzgado que surgiera un cruce de razas de insectos extraños?
Los miércoles por la mañana solía asomarse un tipo con cara de cerdo, un chambergo y grandes y anchos pantalones: era el médico de la prisión, el doctor Rosenblatt, que se convencía de que todos resplandecíamos de salud.
Y cuando uno se quejaba, se quejase de lo que se quejase, recetaba... una pomada de cinc para frotarse el pecho.
Una vez vino con él el presidente del tribunal —un bribón alto y perfumado de la «buena sociedad», que tenía grabados en la cara los vicios más viles— a ver «si nadie se había ahorcado todavía», como decía el que se peinaba.
Me acerqué para hacerle una petición, pero se escondió de un salto detrás del guardián y, empuñando un revólver, me gritó qué quería.
Pregunté cortésmente si no había cartas para mí. En lugar de una respuesta, recibí del doctor Rosenblatt, que inmediatamente se alejó, un golpe en el pecho. También el señor presidente se apartó y dijo burlándose, por el hueco de la puerta, que mejor sería que confesara el crimen. Que antes no recibiría ninguna carta.
Hacía ya mucho que me había acostumbrado al mal ambiente y al calor, y, sin embargo, tiritaba continuamente. Incluso cuando daba el sol.
Habían cambiado ya en alguna ocasión a dos de los presos. Pero a mí me daba igual. Esta semana eran un ratero y un asaltante de caminos, la próxima serían un falsificador de moneda y un encubridor.
Lo que vivía un día lo olvidaba al día siguiente.
Frente a la angustia de mi preocupación por Miriam palidecían todos los incidentes exteriores.
Sólo un hecho se me había grabado, me perseguía a veces como una caricatura hasta en sueños.
Estaba sobre la madera de la pared para ver el cielo y de repente sentí que un instrumento puntiagudo se me clavaba en la cadera, y cuando miré me di cuenta de que era la lima que se había metido por el bolsillo entre la chaqueta y el relleno del forro. Debía llevar mucho tiempo allí, de lo contrario el hombre de la entrada la habría encontrado.
La saqué y la eché, sin darle importancia, en mi saco de paja.
Cuando bajé, había desaparecido y en ningún momento dudé de que sólo Loisa podía haberla agarrado.
Unos días más tarde lo sacaron de la celda para ponerlo un piso más abajo.
El guardián había dicho que dos presos en detención preventiva, acusados del mismo delito, como él y yo, no podían estar en la misma celda.
De todo corazón deseé que el pobre muchacho lograra liberarse con ayuda de la lima.
0 comentarios