El Golem (XIV): Ardid
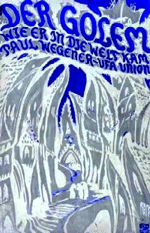 Un día gris, ciego.
Un día gris, ciego. Había dormido hasta bien entrada la mañana, sin soñar, sin sentir, como en un letargo.
Mi vieja sirvienta no había venido, o había olvidado encender la calefacción.
Ceniza ya fría en la caldera.
Polvo sobre los muebles.
El suelo sin barrer.
Iba de un lado para otro tiritando.
En la habitación había un desagradable olor a aguardiente barato. Mi abrigo y mis ropas apestaban a humo de tabaco.
Abrí violentamente la ventana, la volví a cerrar: el frío y sucio soplo de la calle era insoportable.
Unos gorriones con el plumaje empapado se acurrucaban inmóviles en el alero.
A todas partes que miraba no encontraba más que un descolorido desabrimiento.
Todo dentro de mí estaba desgarrado, destrozado.
El cojín del sillón ¡qué deshilacliado estaba! Las crines del relleno salían por los bordes.
Había que mandarlo a tapizar, pero, ¿para qué?, ¡que se quedara así! El tiempo de otra desolada vida y todo se convertiría en trastos.
Y ahí, ¡esos desagradables e inútiles andrajos retorcidos en la ventana!
¿Por qué no los retorcía para hacer una cuerda y ahorcarme con ella?
Entonces, por lo menos, ya no tendría que volver a ver esas cosas que dañan la vista y toda esa angustia gris que me carcomía habría pasado de una vez para siempre.
¡Sí! ¡Eso era lo más inteligente! ¡Poner fin a todo!
Precisamente hoy.
Sí, ahora, por la mañana. No ir siquiera a comer. Una idea repugnante, ¡matarse con el estómago lleno! Yacer bajo la tierra húmeda, llevando dentro de sí alimentos sin digerir, pudriéndose.
¡Si por lo menos el sol no volviera a salir y no despertara en el corazón esa insolente mentira de la alegría de vivir!
¡No! No volvería a dejarme engañar, no quería seguir siendo el entretenimiento, la pelota de ese torpe destino sin sentido, que me sacaba y me arrojaba otra vez a los charcos, sólo para demostrarme, para que comprendiera lo efímero, la inconstancia de todas las cosas humanas, hecho que conocía ya hace mucho, que lo saben hasta los niños, que lo saben hasta los perros de la calle.
¡Pobre, pobre Miriam! ¡Si por lo menos pudiera ayudarla a ella!
Tenía que tomar una determinación, una primera e inquebrantable decisión, antes de que despertara de nuevo en mí el maldito instinto de conservación y me enredase con nuevos engaños.
¿De qué me habían servido todos esos mensajes del reino de lo imperecedero?
Para nada, nada, absolutamente nada.
Quizás sólo para hacerme dar vueltas en círculo y sentir la tierra como una tortura insoportable.
Sólo había una solución.
Calculé de memoria el dinero que tenía en el banco.
Sí, sólo así podría ser, sólo eso quedaba. Era el único acto minúsculo, de todos los actos de mi vida, que podía tener algún sentido.
Todo lo que tenía —las piedras preciosas que había en el cajón también— todo lo envolvería en un paquete y se lo mandaría a Miriam. Eso la liberaría de la preocupación por la vida cotidiana, al menos por unos cuantos años. Y escribir a Hillel una carta explicándole lo del «milagro» de su hija.
Sólo él podía ayudarla.
Sentí que él sabría ayudarla.
Reuní las piedras y las guardé en el bolsillo; miré el reloj: si iba ahora al banco, en una hora podría estar ya todo en orden.
Después, ¡sólo me quedaría comprar un ramo de rosas rojas para Angelina! El dolor y el deseo aullaron dentro de mí. Sólo un día, un único día más, quería vivir aún.
¿Para tener que soportar otra vez esta misma y asfixiante desesperación?
No, ¡no debía esperar ni un solo minuto más! Me sobrevino como una satisfacción de no haber cedido.
Exacto: la lima. La metí en el bolsillo; pensaba tirarla por la calle, tal como me lo había propuesto anteriormente.
¡Odiaba esa lima! ¡Qué poco había faltado para convertirme en un asesino por su culpa!
¿Quién venía a molestarme ahora?
Era el cambalachero.
—Sólo un momento, señor de Pernath —me rogó desconcertado cuando le indiqué que no tenía tiempo—. Sólo un instante. Sólo unas palabras.
El sudor le corría por el rostro y temblaba de excitación.
—¿Se puede hablar aquí sin interrupciones, señor Pernath? No quisiera que el... el Hillel ése vuelva a venir. Mejor cierre la puerta, o si no entremos en la habitación de al lado —y me arrastró en su ruda forma tras de sí.
Miró tímidamente un par de veces a su alrededor y susurró:
—He estado pensando, ¿sabe?, en lo del otro día. Es mejor así. No sirve de nada. Bueno. Lo pasado, pasado.
Intenté leer en sus ojos.
Sostuvo mi mirada pero fue tal el esfuerzo que su mano se crispó en el respaldo de la silla.
—Me alegro, señor Wassertrum —dije tan amablemente como pude—. La vida ya es demasiado triste como para amargarla además con odio.
—Exacto, igual que si estuviera oyendo la lectura de un libro —gruñó aliviado; rebuscó en el bolsillo del pantalón y sacó el reloj de oro con la tapa abollada— y para que vea que hablo sinceramente, acepte como regalo esta pequenez que le ofrezco.
—¿Qué está pensando? —exclamé rechazándolo—. Usted no creerá que... —Entonces recordé lo que Miriam me había contado de él y alargué la mano para no herirlo.
Pero vi que él no prestaba atención; de repente se había puesto blanco como la pared, escuchó extrañado y gruñó:
—¡Sí! ¡Ahora! Ya lo sabía. ¡Otra vez ese Hillel!, Está llamando.
Escuché, volví a la otra habitación y para tranquilizarlo dejé medio cerrada la puerta de comunicación entre ambas habitaciones.
Esta vez no era Hillel. Entró Charousek y como diciendo que sabía quién estaba en la otra habitación se puso los dedos sobre los labios y me inundó, en un segundo, sin esperar a que yo dijera nada, con un torrente de palabras.
—Oh, honorable y estimado maestro Pernath, no puedo encontrar las palabras para expresar mi alegría por haberlo encontrado solo en su casa y en buena salud. —Hablaba como un actor y su tono enfático y forzado contrastaba de forma tan violenta con su cara demudada que me produjo un profundo horror.
—Nunca me hubiera atrevido, maestro Pernath, a venir a su casa en el desastroso estado en el que, con seguridad, me ha visto usted muchas veces por la calle, pero, ¿qué digo visto? ¿Cuántas veces me ha tendido usted su mano misericordiosa?
¿Sabe a quién debo el que hoy pueda presentarme aquí con el cuello blanco y un traje limpio? A uno de los hombres más nobles y, por desgracia, a menudo despreciado de nuestra ciudad. La emoción me domina cuando pienso en él.
A pesar de su condición modesta, siempre tiene su mano abierta para los pobres y los necesitados. Desde hace tiempo, cada vez que lo veía triste delante de su puerta, sentía en el fondo de mi corazón el deseo de acercarme a él y estrecharle la mano en silencio.
Hace unos días, cuando pasaba delante de su puerta, me llamó, me dio dinero y me puso así en condiciones de comprarme un traje a plazos.
¿Y sabe usted, señor Pernath, quién fue mi bienhechor?
Lo digo con orgullo, pues creo que desde siempre he sido el único en intuir el gran corazón que se oculta en su pecho: fue ¡el señor Aaron Wassertrum!
Comprendí naturalmente que Charousek representaba su comedia para el cambalachero que estaba escuchando en la habitación de al lado; pero no entendía qué se proponía con ello; en ningún caso esa adulación tan burda me parecía adecuada para engañar al desconfiado cambalachero. Charousek comprendió por mi gesto de duda lo que estaba pensando, pues movió la cabeza sonriendo irónicamente, y al parecer sus palabras siguientes debían indicarme también que conocía perfectamente a su hombre y que sabía hasta dónde podía llegar.
—¡Sí! El-se-ñor-Aa-ron-Was-ser-trum! Casi me desgarra el corazón no poder decirle a él lo infinitamente agradecido que le estoy, y le ruego señor Pernath, que nunca le diga que he estado aquí y se lo he contado todo. Sé que el egoísmo de los hombres lo ha amargado y ha llenado su pecho de una irremediable y, por desgracia, justificada desconfianza.
Soy psicólogo, pero también mi sensibilidad me dice que lo mejor es que el señor Wassertrum no sepa nunca, ni siquiera de mi boca, el alto concepto que tengo de él. Sería como sembrar la duda en su desgraciado corazón. Y nada más lejos de mis intenciones. Prefiero que me crea un ingrato: ¡Maestro Pernath! Yo también soy un desgraciado, y sé también, desde niño, lo que es estar solo y abandonado en el mundo. No conozco siquiera el nombre de mi padre. Ni nunca vi cara a cara a mi madre. Debió morir muy pronto —la voz de Charousek se hizo extrañamente misteriosa y penetrante—. Y debió ser, según creo, una de esas naturalezas tan espirituales que nunca pueden expresar cuan infinito es su amor, naturalezas a las que pertenece también el señor Aaron Wassertrum.
Tengo una hoja arrancada del diario de mi madre, la llevo siempre en mi pecho, en la que dice que amó a mi padre, a pesar de que debió ser feo, como nunca ha amado mujer mortal a un hombre.
Sin embargo, al parecer, no se lo dijo nunca. Quizás por motivos parecidos a los que tengo yo ahora para no decirle al señor Wassertrum, aunque esto me desgarre el corazón, el agradecimiento que siento hacia él.
Pero hay otra cosa más que se desprende de la hoja del diario, aunque casi hay que adivinarlo, pues las frases están casi borradas por las lágrimas: mi padre, ¡que su memoria se borre tanto en el cielo como en la tierra!, debió haber tratado a mi madre de una manera abominable.
De repente Charousek cayó de rodillas, con gran estruendo y gritó en un tono tan estremecedor que no supe si seguía representando su comedia o si se había vuelto loco:
—Oh, Tú, Todopoderoso, cuyo nombre no deben pronunciar los hombres, aquí estoy, arrodillado ante ti: ¡maldito, maldito, mil veces maldito sea mi padre por toda la eternidad!
Pronunció la última palabra desgarradamente y escuchó con atención durante unos segundos con los ojos muy abiertos.
Luego sonrió satánicamente. También a mí me pareció que Wassertrum había lanzado un suave gemido en la habitación de al lado.
—¡Perdóneme, maestro Pernath! —continuó Charousek después de una corta pausa, con una voz hábilmente estrangulada—. Perdone que no haya sabido dominarme, pero ésa es mi oración por la mañana y por la noche, que el Todopoderoso conceda que mi padre, esté donde esté, tenga el final más horrible que se pueda imaginar.
Instintivamente quise responder cualquier cosa, pero Charousek me interrumpió rápidamente.
—Pero ahora llego, señor Pernath, al ruego que le quería hacer.
El señor Wassertrum tenía un protegido al que quería por encima de todas las cosas; debía ser un sobrino suyo. Dicen incluso que era hijo suyo, pero yo no lo creo, de lo contrario hubiese llevado su mismo nombre y en cambio se llama Wassory: doctor Teodoro Wassory.
Las lágrimas me vienen a los ojos cuando lo veo ante mí. Estaba ligado a él de todo corazón como si un lazo invisible de amor y parentesco me atara a él —Charousek sollozó como si no hubiese podido continuar hablando por la emoción.
¡Y que un hombre tan noble tuviera que abandonar el mundo! ¡Ah, ay! Cualquiera que haya sido el motivo, yo nunca he llegado a enterarme, se quitó él mismo la vida. Yo fui uno de los que llamaron en auxilio, ¡ay!, pero demasiado tarde, ¡demasiado tarde! Cuando me encontraba solo junto al muerto y cubría su fría y pálida mano con mis besos, entonces, ¿por qué no confesarlo, maestro Pernath?, al fin y al cabo no fue un robo, tomé una rosa del pecho del muerto y me apoderé del frasquito con cuyo contenido el desgraciado había puesto rápido fin a su floreciente vida.
—Charousek sacó un frasco de medicina y continuó tembloroso—: Le dejo aquí sobre su mesa ambas cosas, la flor marchita y la redoma; han sido para mí el recuerdo de un amigo perdido.
¡Cuántas veces, en horas de íntimo desamparo, cuando en la soledad de mi corazón deseaba la muerte añorando a mi madre, jugaba con este frasquito que me proporcionaba un íntimo consuelo y cuyo contenido me bastaba verter del frasco sobre un pañuelo y aspirarlo para deslizarme sin dolor a los campos en que mi querido y buen Teodoro descansa de las penas de nuestro Valle de Lágrimas.
Por ello, ahora, respetado Maestro, le pido, y para eso vine, que tenga ambas cosas y se las entregue al señor Wassertrum.
Dígale que se lo ha dado alguien que estaba muy cerca del doctor Wassory y cuyo nombre ha prometido no decir, quizás con una dama.
Él lo creerá y será para él un recuerdo, del mismo modo que lo ha sido para mí, un amuleto muy querido.
Éste será el agradecimiento secreto que le doy. Soy pobre y eso es todo lo que tengo, pero me alegra saber que ambas cosas le pertenecerán a él, sin sospechar que he sido yo quien se lo ha dado. Hay en ello algo infinitamente dulce para mí.
Y ahora, adiós, queridísimo Maestro, y mil gracias de antemano.
Me apretó la mano, guiñó un ojo y, al ver que no lo entendía, me susurró casi imperceptiblemente:
—Espere, señor Charousek, lo acompañaré hasta abajo repetí mecánicamente lo que leyera en sus labios y salí con él. En el oscuro descansillo nos detuvimos y quise despedirme de Charousek.
—Me imagino lo que ha pretendido con toda esa comedia. Usted... usted quiere que Wassertrum se envenene con ese frasquito —le dije a la cara.
—Naturalmente —admitió de buen humor.
—¿Y usted cree que yo voy a ayudarlo en eso?
—Ño es en absoluto necesario.
—Pero usted acaba de decir que yo debía entregarle el frasco a Wassertrum, ¿no? Charousek movió la cabeza.
—Cuando vuelva verá que ya se lo ha guardado.
—¿Cómo puede suponerlo? —pregunté asombrado—. Un hombre como Wassertrum no se suicidaría nunca, es demasiado cobarde para eso, no actúa nunca según sus impulsos.
—Entonces es que usted no conoce el insidioso veneno de la sugestión —me interrumpió serio Charousek—. Si hubiera hablado en tono cotidiano, quizás tendría usted razón, pero había calculado la más mínima entonación. ¡Sólo la conmoción más repugnante es capaz de influir en esos hijos de perra! ¡Créame! Hubiera podido describirle cada uno de sus gestos tras mis palabras. No hay kitsch, como dicen los pintores, suficientemente infame que no arranque lágrimas de la muchedumbre, mendaz hasta la médula, ¡y que no le llegue al corazón! ¿Cree que, de no ser así, no se habría acabado con todos los teatros hace ya mucho tiempo? Se reconoce al populacho por su sentimentalismo. Miles de pobres diablos pueden morirse de hambre y nadie llora, pero si a un viejo cabestro pintarrajeado, disfrazado de sirvienta, le dan vueltas los ojos en escena, entonces los espectadores lloran como becerros. Aunque el padrecito Wassertrum haya olvidado quizás mañana lo que acaba de causarle algún desgarramiento al corazón, cada una de mis palabras revivirá en él cuando llegue la hora en que él mismo se sienta infinitamente digno de lástima. En el momento del gran miserere sólo es preciso un ligero impulso, y de eso me ocuparé yo, para que la mano más cobarde agarre el veneno. ¡Basta con que lo tenga cerca! Quizás el querido Teodoro tampoco lo hubiera agarrado si yo no se lo hubiera hecho tan fácil.
—¡Charousek, es usted un hombre monstruoso! —exclamé horrorizado—. ¿Es que no siente ninguna...?
Me tapó la boca y me empujó a un rincón, contra la pared.
—¡Silencio! ¡Ahí viene!
Con pasos vacilantes, apoyándose en la pared, bajó Wassertrum los escalones y pasó tambaleándose ante nosotros.
Charousek me dio la mano ligeramente y se deslizó en silencio tras él.
Cuando regresé a mi habitación vi que habían desaparecido la rosa y el frasquito, y en su lugar estaba sobre la mesa el abollado reloj de oro.
Me dijeron en el banco que debería esperar ocho días antes de poder recibir mi dinero, pues era el plazo habitual.
Dije que llamaran al director, que tenía muchísima prisa y utilicé como excusa que pensaba salir de viaje en una hora.
Me respondieron que no se le podía ver y que de todas formas él no podía cambiar ninguna de las normas del banco; un tipo, con un ojo de cristal que estaba a mi lado, se echó a reír.
¡Debía esperar la muerte, por lo tanto, ocho grises y horribles días!
Me parecía un espacio de tiempo sin fin.
Estaba tan derrotado que no sabía el tiempo que llevaba caminando de arriba para abajo, delante de la entrada de un café.
Por fin entré, sólo para librarme del tipo del ojo de cristal que me había seguido desde el banco y se mantenía siempre a mi lado. Cada vez que lo miraba bajaba la vista al suelo como buscando algo que se le hubiera perdido.
Llevaba una chaqueta clara a cuadros demasiado estrecha y unos pantalones negros brillantes de grasa que colgaban de las piernas como bolsas. Se le había levantado un trozo de cuero de la bota izquierda en forma de huevo, de modo que parecía como si llevara un anillo en el pulgar del pie.
Apenas me senté, entró también él y se sentó en una mesa próxima.
Pensé que quería mendigarme e iba ya a sacar el monedero cuando vi un enorme brillante en su grueso dedo de carnicero.
Estuve horas y horas en el café pensando que iba a volverme loco de nervios; pero ¿a dónde iba a ir? ¿A casa? ¿A dar vueltas? Una cosa me parecía aún peor que la otra.
El ambiente cargado, el continuo y necio golpeteo de las bolas de billar, el interminable carraspeo de un vendedor de periódicos medio ciego que estaba frente a mí, un teniente de Infantería con piernas de cigüeña que a veces se escarbaba la nariz, y otras se peinaba el bigote ante un espejito, con el dedo amarillento del cigarro, el grupo de oscuros italianos repugnantes, sudorosos, charlatanes que estaban alrededor de la mesa de cartas, en una esquina, y que tan pronto echaban entre gritos chillones sus triunfos sobre la mesa con grandes puñetazos como escupían al centro de la habitación como si estuvieran vomitando. ¡Y tener que ver todas estas cosas repetidas dos y tres veces en los espejos! Me iba sacando, chupando lentamente la sangre de las venas.
Poco a poco oscureció y un camarero de pies planos y rodillas temblorosas buscaba tanteando con su garrocha las lámparas de gas para, al fin, convencerse moviendo la cabeza de que no querían prender.
Siempre que giraba la cabeza me encontraba con la mirada de lobo del ojo de cristal que se escondía rápidamente tras un periódico o hundía su sucio bigote en la taza de café vacía hacía ya mucho tiempo.
Tenía el sombrero tieso y redondo tan metido en la cabeza que las orejas se le ponían casi horizontales, pero no parecía tener intención de irse.
Ya no podía soportar más.
Pagué y me fui.
Cuando iba a cerrar la puerta detrás de mí, alguien me quitó el picaporte de las manos. Me volví.
¡De nuevo ese individuo!
De mal humor quise girar a la izquierda para ir en dirección al barrio judío, pero él se puso a mi lado y me lo impidió.
—¡Ya está bien! —le grité.
—Vamos, a la derecha —dijo brevemente. Me miró con frescura, muy fijamente.
—¡Usted es Pernath!
—Quiere decir seguramente señor Pernath. Sonrió con sorna.
—¡Basta ya de bromas! ¡Venga conmigo!
—Pero, bueno, ¿está usted loco? ¿Quién es usted? —le repliqué.
No contestó, se retiró el abrigo y cuidadosamente señaló un águila de chapa que había estado oculta en el forro.
Comprendí: el individuo era uno de la policía secreta que me arrestaba.
—Pero dígame, por el amor de Dios, ¿qué pasa?
—Ya se enterará, en la comisaría —respondió groseramente—. ¡Venga, vamos ya!
Le propuse que tomáramos un coche.
—¡Nada de eso!
Llegamos a la comisaría.
Un policía me llevó hasta una puerta.
ALOIS OTSCHIN
Comisario de policía
leí sobre una placa de porcelana.
—Puede entrar —dijo el policía.
Había dos sucios escritorios, uno frente a otro, cubiertos de montones de papeles.
Entre los escritorios, dos viejas sillas.
En la pared, un cuadro del emperador.
En el alféizar, una pecera con peces dorados.
No había nada más en la habitación.
Debajo del escritorio de la izquierda se veían un pie contrahecho y, junto a él, una gruesa zapatilla de fieltro que asomaba de unos deshilachados y usados pantalones grises.
Oí un murmullo. Alguien susurraba algunas palabras en checo y en seguida surgió del escritorio de la derecha el comisario de policía, que vino hacia mí.
Era un hombre pequeño con bigote gris y tenía la extraña manía de rechinar los dientes, como quien mira la cegadora luz del sol, antes de empezar a hablar.
Al hacerlo, guiñó los ojos detrás de los lentes, lo que le dio un horrible aspecto de infamia y villanía.
—Usted se llama Athanasius Pernath, y es —miró un papel blanco en el que no había nada escrito— tallador de piedras preciosas.
Al momento, el pie contrahecho de debajo de la otra mesa recobró vida: se frotó contra la pata de la silla y oí el rasgueo de una pluma de escribir.
Afirmé:
—Pernath. Tallador de piedras preciosas.
—Bueno, así que ya estamos de acuerdo, señor... Pernath, sí Pernath. Sí, sí. —El comisario me alargó ambas manos, con un impulso de asombrosa amabilidad, ccímo si hubiera recibido la noticia más feliz del mundo, e hizo unos grotescos esfuerzos por poner cara de buena persona.
—Bueno, señor Pernath, cuénteme qué es lo que suele hacer durante todo el día.
—Creo que eso no le incumbe a usted, señor Otschin —respondí fríamente.
Entrecerró los ojos, esperó un momento y después prosiguió rápido como el rayo.
—¿Desde cuándo tiene relaciones la condesa con el doctor Savioli?
Estaba preparado para algo parecido y no moví siquiera una pestaña.
Intentó, con habilidad, con rápidas preguntas y contrapreguntas, enredarme en una contradicción, pero, a pesar de la fuerza con que latía de miedo mi corazón en el cuello, no me delaté y repetí una y otra vez que no había oído nunca el nombre de Savioli, que conocía a Angelina por mi padre y que a menudo me había encargado algunos camafeos.
Sin embargo, sentí claramente que el policía notaba que le estaba mintiendo y en su interior estaba lleno de rabia por no poder sonsacarme nada.
Recapacitó un momento, entonces me agarró de la chaqueta y me arrastró hacia él, señaló amenazadoramente con el pulgar el escritorio izquierdo y me susurró al oído:
—¡Athanasius! Su querido padre fue mi mejor amigo. ¡Quiero salvarlo, Athanasius! Tiene que decírmelo todo sobre la condesa. ¿Me oye? ¡Todo!
Yo no comprendí lo que quería decir.
—¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir salvarme? —pregunté en voz alta.
El pie contrahecho dio unos fuertes golpes rabiosos en el suelo. El comisario se puso pálido de odio, se mordió un labio. Esperó. Sabía que saltaría en seguida (su sistema de intimidación me recordaba a Wasser-trum) y yo también esperé; vi que tras el escritorio surgía una cara de cabra, la propietaria del pie contrahecho, esperando... entonces el comisario me gritó en tono atronador:
—¡Asesino!
Me quedé mudo de asombro.
La cara de cabra se escondió otra vez de mal humor detrás de la mesa.
También el comisario parecía bastante desconcertado por mi calma, pero lo ocultó hábilmente acercando una silla en la que me obligó a sentarme.
—¿Entonces usted se niega a darme la información que le pido sobre la condesa, señor Pernath?
—No se la puedo dar, señor comisario, por lo menos en el sentido que usted espera. En primer lugar no conozco a nadie que se llame Savioli, y además, estoy absolutamente convencido de que es una calumnia el que la condesa engañe a su marido.
—¿Está usted dispuesto a jurarlo?
Se me cortó la respiración.
—Sí. En cualquier momento.
—Bueno, hum.
Se produjo una pausa más larga mientras el comisario parecía recapacitar con esfuerzo.
Cuando me volvió a mirar, había un fingido rasgo de dolor en su expresión. Sin querer tuve que pensar en Charousek. Comenzó a decir con una voz ahogada por las lágrimas:
—A mí me lo puede usted decir, Athanasius, a mí, el viejo amigo de su padre, a mí, que lo he llevado en brazos... —apenas pude contener la risa: era como máximo diez años mayor que yo—. ¿No es cierto Athanasius que ha sido un caso de legítima defensa, no?
La cara de cabra volvió a salir.
—¡El asunto con Zottmann! —dijo el comisario gritándome el nombre a la cara.
La palabra me sentó como una puñalada: ¡Zottmann! ¡Zottmann! ¡El reloj! Ese nombre, Zottmann, era el que estaba grabado en el reloj.
Sentí que la sangre se me agolpaba en el corazón: el monstruo de Wassertrum me había dado el reloj para hacer recaer sobre mí la sospecha de asesinato.
El comisario se quitó inmediatamente la máscara, rechinó los dientes y entrecerró los ojos:
—¿Así que confiesa usted el asesinato, Pernath?
—Todo esto es un error. Un terrible error. En nombre de Dios, escúcheme. ¡Se lo puedo explicar, señor comisario! —grité.
—Ahora me contará todo lo que se refiere a la señora condesa —me interrumpió rápidamente—. Le advierto que con eso mejorará su situación.
—No le puedo decir más de lo que le he dicho; la condesa es inocente.
Se mordió los dientes y se volvió hacia la cara de cabra.
—Escriba usted. Es decir, Pernath confiesa el asesinato del empleado de seguros Karl Zottmann.
Me dominó una rabia insensata.
—¡Usted, policía canalla! —grité—. ¿Se atrevería?
Busqué un objeto pesado.
Al instante dos policías me agarraron y me pusieron unas esposas.
El comisario se infló como un gallo sobre el estiércol.
—¿Y este reloj? —mostró de repente el reloj abollado en su mano—. ¿Vivía todavía el desgraciado de Zottmann cuando se lo robó, o no?
Me había vuelto a calmar completamente y respondí con voz muy clara para el protocolo:
—Ese reloj me lo ha regalado esta mañana el cambalachero Aaron Wassertrum.
Hubo una gran carcajada y vi que el pie contrahecho y la zapatilla de fieltro comenzaron juntos un baile de alegría.
0 comentarios