El Golem (XVI) Mayo
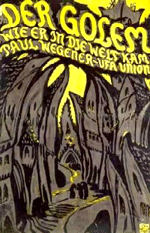
A mi pregunta de qué fecha era —el sol calentaba tanto como en verano, y el cansado árbol del patio tenía algunos capullos— el guardián permaneció al principio en silencio: pero después me susurró que era el 15 de mayo. En realidad, no lo podía decir, porque estaba prohibido hablar con los presos, especialmente con aquellos que no habían confesado su crimen y debían perder el control del tiempo.
¡Ya llevaba tres meses enteros en la cárcel y todavía seguía sin noticias del exterior!
Al oscurecer entraban por la ventana enrejada, que ahora en los días calurosos permanecía abierta, las suaves notas de un piano.
Uno de los presos me comentó que la hija del encargado de la despensa era la que tocaba el piano cada día al anochecer.
Día y noche soñaba con Miriam.
¿Cómo estaría?
A veces tenía la consoladora sensación de que mis pensamientos llegaban hasta ella, estaban junto a su cama mientras dormía y le ponían la mano tranquilizadora sobre la frente.
Pero, en los momentos de desesperación, cuando llamaban al interrogatorio a cada uno de mis compañeros —y a mí no— me angustiaba el miedo sordo de que quizás ya hubiese muerto hacía mucho tiempo.
Entonces le planteaba cuestiones al destino y le preguntaba si vivía o no, si estaba enferma o sana, y el número de pajas que sacaba del saco era el que me daba la respuesta.
Siempre que «salía mal», buscaba en mi interior una mirada hacia el futuro, intentaba engañar a mi alma, que me ocultaba el secreto, con preguntas al parecer muy lejanas al asunto, de si llegaría alguna vez el día en que pudiera estar alegre y reír de nuevo.
El oráculo siempre afirmaba en esos casos, y me ponía contento y feliz durante una hora.
Así como nacen y crecen en silencio las plantas, nació y creció en mí un incomprensible y profundo amor por Miriam y no comprendía que hubiese podido estar sentado charlando con ella tan a menudo sin haberlo visto con toda claridad.
El tembloroso deseo de que ella pensase en mí con los mismos sentimientos crecía en esos instantes hasta convertirse en un presagio de certeza, y si entonces oía pasos en el pasillo casi temía que me vinieran a buscar y me dejaran en libertad, por si mi sueño, arrancado a la burda realidad del momento exterior, se diluyera en la nada.
Mi oído se había agudizado tanto en el largo tiempo de prisión que oía el más mínimo ruido.
Todos los días, al comenzar la noche, oía pasar en la lejanía un coche y me rompía la cabeza pensando quién podría ser.
Había algo raro y extraño en la idea de que afuera otros seres podían hacer y deshacer lo que quisieran —podían moverse libremente e ir de un lado a otro; sin embargo, no lo consideraban como una felicidad indescriptible.
Ya no era capaz de imaginarme que yo también podría alguna vez volver a ser tan feliz como para poder pasear bajo el sol por las calles.
Me parecía que el día en que tuve a Angelina en mis brazos pertenecía a una existencia perdida ya hace mucho tiempo: lo recordaba con esa suave y dulce melancolía que nos invade al abrir un libro y encontrar en él las flores marchitas que, en otro tiempo, llevó la amada de los años de juventud.
¿Seguiría aún el viejo Zwakh noche tras noche con Vrieslander y Prokop en la taberna Zum alten Ungelt volviendo loca a la seca Eulalia?
No, era mayo: la época en la que él marchaba con su vieja caja de marionetas por los pueblos de la provincia y representaba en los verdes campos, en la entrada de la población, la historia de Barbazul.
Estaba solo en la celda. Hacía un par de horas que se habían llevado a Vóssatka, el incendiario, mi único compañero desde hacía una semana, ante el juez de instrucción.
Su interrogatorio era esta vez extraordinariamente largo.
Por fin. El pestillo de hierro de la puerta retrocedió. Vóssatka entró con una expresión de infinita alegría y, tirando un montón de ropa sobre el catre, empezó a cambiarse rápido como el viento.
Iba arrojando al suelo con una maldición cada una de las prendas de su uniforme de presidiario.
—No han podido demostrar nada esos cerdos. ¡Incendiario! ¡Tengo una vista! —y tiró con el pulgar de su párpado izquierdo—. El negro Vóssatka tiene sus agudezas. He dicho que había sido el viento y no me he apeado del burro. Ahora pueden encerrar al señor viento... cuando lo pillen. Hasta la vista, adiós. Iré a Loisitschek, y adelante —extendió los brazos e hizo un paso de baile—. Sólo una vez en la vida florece el mes de mayo —se puso con gran alboroto sobre el cráneo el sombrero duro con una pluma de pinzón azulada—. Ah, por cierto, esto le interesará, señor conde, ¿conoce la noticia? ¡Se ha escapado un amigo, el Loisa! Acabo de enterarme ahora, ahí arriba, donde los puercos. Eso fue el mes pasado, buscó la salida hacia Uldimoh y hace ya mucho que pasó, pfuff —se golpeó con los dedos el dorso de la mano—, debe de haber cruzado ya todas las montañas.
«¡Ja, la lima!», pensé para mí y sonreí.
—Bueno, prepárese también para esto pronto, señor conde —dijo el incendiario dándome amistosamente la mano—, para que lo suelten lo antes posible. Y cuando se quede sin dinero pregunte entonces en Loisitschek por el negro Vóssatka. Todas las chicas de ahí abajo me conocen. ¡Bueno! Entonces, a sus órdenes, señor conde. ¡Ha sido un placer!
Estaba todavía en la puerta cuando el guardián empujó en la celda a un nuevo preso.
En seguida reconocí al grosero de la gorra de soldado que estuvo junto a mí aquel día de tormenta bajo el arco de la calle Hahnpass. ¡Una agradable sorpresa! ¡Quizá sabía él por casualidad algo de Hillel y Zwakh y todos los demás!
Quise empezar a interrogarlo inmediatamente, pero para mi mayor asombro hizo un gesto misterioso y con el dedo sobre la boca me indicó que permaneciera callado.
Sólo cuando hubieron cerrado la puerta desde fuera y se hubo perdido el ruido de los pasos del vigilante en el pasillo, brotó la vida en él.
Mi corazón latía con fuerza de excitación.
¿Qué significaba eso?
¿Me conocía él y qué quería?
Lo primero que hizo fue sentarse y quitarse la bota izquierda.
Entonces arrancó con los dientes una clavija del tacón y del hueco sacó una pequeña y retorcida lámina de metal, arrancó la suela, que al parecer estaba muy floja, y me dio ambas cosas con un gesto de orgullo.
Lo hizo todo a gran velocidad y sin poner la más mínima atención a mis nerviosas preguntas.
—¡Bueno, un saludo del señor Charousek! Estaba tan atolondrado que no pude decir ni una sola palabra.
—Basta agarrar el hierro por la noche y rasgar en dos la suela cuando nadie lo vea. Dentro está hueca —explicó el tipo con aire de pensador—. Y dentro encontrará una carta de Charousek.
Movido por el exceso de alegría, me lancé al cuello del granuja y se me saltaron las lágrimas.
Me rechazó con dulzura y me dijo en voz baja en tono de reproche:
—¡Debe usted contenerse, señor von Pernath! No tenemos ni un momento que perder. Pueden darse cuenta en seguida de que no es ésta la celda que me corresponde. El Franzl y yo hemos cambiado los números abajo, en la portería.
Debí poner una cara de tonto horrible, pues el pillo continuó:
—Aunque no entienda, da igual. ¡Estoy aquí y eso basta!
—Dígame, ¿qué hace el archivero Hillel, señor...?
—Wenzel —dijo en seguida en mi ayuda—. Me llamo el bello Wenzel.
—Dígame, Wenzel, ¿qué es del archivero Hillel y qué tal está su hija?
—No tenemos tiempo para eso —me interrumpió el bello Wenzel impaciente—. Pueden echarme de aquí en cualquier momento. Estoy aquí porque he confesado un robo extra...
—¿Qué? ¿Ha cometido un robo sólo por mí, sólo por poder llegar hasta mí, Wenzel? —pregunté conmovido.
El pillo movió despectivamente la cabeza.
—Si de verdad hubiera cometido yo un robo no lo confesaría. ¿Cómo puede suponer eso de mí?
Empecé a comprender: el bravo muchacho había usado un truco para poder pasarme la carta de Charousek en la cárcel.
—Bueno, lo primero —hizo un gesto de importancia—, tengo que darle unas clases de epilepsia.
—¿De qué?
—¡De epilepsia! Ponga mucha atención y no se olvide de nada. Ahora mire: primero se hace mucha saliva en la boca —hinchó los carrillos y los movía de un lado para otro como cuando alguien se enjugaba la boca— y se echa baba por la boca, mire, así —y lo hizo con una naturalidad repugnante—. Después se retuerce uno los dedos en el puño, se da la vuelta a los ojos como si uno fuera a sacarlos —bizqueó horriblemente— y después, esto es un poco más difícil, unos gritos ahogados. Mire, así, bo - bo - bo y al mismo tiempo se deja uno caer —se dejó caer al suelo todo lo largo que era, de modo que el suelo tembló, y dijo al levantarse—: Ésta es una epilepsia natural, tal como nos la enseñó el bienaventurado doctor Hulber en el «Batallón».
—Sí, sí, es engañosamente parecida —afirmé—. Pero, ¿para qué todo esto?
—Primero para que lo saquen de la celda —explicó el bello Wenzel—. El doctor Rosenblatt es un charlatán. Aunque a uno le falte la cabeza, sigue diciendo: ¡este tipo está totalmente sano! Sólo ante la epilepsia siente un enorme respeto. Si se sabe hacerlo bien, se es trasladado en el acto a las celdas de enfermos y fugarse de allí es un juego de niños —se puso profundamente misterioso—, pues los barrotes de la ventana de la celda de enfermos están limados y pegados sólo con un poco de porquería. ¡Éste es un secreto del «Batallón»! Bastará con poner atención un par de noches y, cuando vea una cuerda caer desde el tejado hasta la ventana, levantará los barrotes en silencio, para que nadie se despierte, se atará por los hombros de la cuerda y nosotros lo subiremos al tejado y lo bajaremos por el otro lado a la calle. ¡Con esto, basta!
—¿Por qué tengo que huir de la cárcel —objeté tímidamente—, si soy inocente?
—Tampoco es motivo para no huir —respondió el bello Wenzel y abrió grandes ojos de asombro.
Tuve que emplear toda mi elocuencia para abandonar el peligroso plan que, según me dijo, era el resultado de una reunión del «Batallón».
Le parecía imposible que rechazara y dejara escapar ese «don de Dios», y prefiriera esperar hasta que me liberaran.
—De cualquier forma se lo agradezco a usted y a todos sus camaradas de todo corazón —dije conmovido y le estreché la mano—. Cuando haya pasado esta mala temporada, lo primero que haré será atestiguarles mi gratitud.
—No es necesario —rechazó Wenzel amablemente—. Si nos invita a un par de cervezas se lo agradeceremos, pero nada más. Charousek, que es ahora el «tesorero» del «Batallón», ya nos ha contado la clase de persona que es usted y cómo actúa en silencio para hacer el bien. ¿Debo decirle algo cuando salga dentro de unos días?
—Sí, por favor —dije rápidamente—, que vaya, por favor, a casa de Hillel y le diga que tengo miedo por la salud de su hija Miriam. Es preciso que no la pierda de vista. ¿Se acordará usted del nombre? ¡Hillel!
—¿Hirräl?
—No, Hillel.
—¿Hillär?
—No. Hill-el.
Wenzel casi se desgarró la lengua para pronunciar ese nombre imposible para un checo, pero, por fin, consiguió dominarlo poniendo extrañas caras.
—Otra cosa: me gustaría que el señor Charousek se ocupara, se lo ruego de corazón, en la medida en que pueda de la noble dama... él ya sabe a quién me refiero.
—Usted se lefiere seguramente a esa noble muñeca que andaba con ese teutón de Niemetz, el doctor Savioli, ¿no? Bueno, ésa ya se ha divorciado y se ha ido con la hija y el doctor Savioli lejos.
—¿Está usted seguro de ello?
Sentí que mi voz temblaba. A pesar de lo mucho que me alegraba por Angelina, sin embargo, se me encogía el corazón.
Todo lo que me había preocupado por ella, y ahora, ahora ya me había olvidado.
Me vino un sabor amargo a la garganta.
El pillo, con la delicadeza que caracteriza, por extraño que parezca, a todos los seres más abandonados en todo lo que se refiere al amor, pareció adivinar cómo me sentía, pues retiró tímidamente la mirada y no contestó.
—¿Quizá sepa usted también cómo está la hija de Hillel, la señorita Miriam? ¿La conoce? —pregunté.
—¿Miriam? ¿Miriam? —el rostro de Wenzel se arrugó como en un esfuerzo de memoria —¿Miriam?—. ¿Va a menudo por las noches al Loisitschek?
Involuntariamente me eché a reír.
—No. Seguro que no.
—Entonces no la conozco —dijo Wenzel secamente.
Estuvimos un rato en silencio.
Quizás haya algo sobre ella en la carta, esperé.
—Supongo que ya se habrá enterado —comenzó a decir Wenzel de repente— de que el diablo se ha llevado a Wassertrum, ¿no?
Me erguí anonadado.
—Sí, sí —Wenzel señaló su garganta—. Cric. Se lo digo yo. Fue horrible. Cuando entraron en la tienda, pues ya hacía un par de días que nadie lo había visto, fui yo naturalmente el primero en entrar. ¡Cómo no! Y allí abajo estaba él, sentado en un viejo y sucio sillón con el pecho cubierto de sangre y los ojos como de cristal. ¿Sabe usted? Soy un tipo fuerte, pero todo empezó a darme vueltas y creí, como se lo digo, que me iba a caer desmayado. Poco a poco tuve que convencerme y decirme a mí mismo: Wenzel, me dije, Wenzel, no te excites, no es más que un judío muerto. Tenía clavada una lima en la garganta y en la tienda estaba todo tirado y revuelto. Un asesinato con robo, naturalmente.
¡La lima! ¡La lima! Sentí como si se me cortara la respiración de terror. ¡La lima! ¡Así que al fin y al cabo la lima había encontrado su camino!
—Sé además quién fue —continuó después de una pausa, a media voz—. No fue otro que Loisa, el de la viruela. Encontré su navaja en el suelo, en la tienda, y me la guardé en seguida para que no la viera la poli. Él llegó a la tienda por un pasadizo subterráneo, de repente cortó sus palabras y escuchó tieso durante un segundo, se echó sobre su catre y empezó a roncar terriblemente.
Al momento sonó la cerradura de fuera y entró el guardián mirándome de mal humor.
Puse cara de indiferencia, pero era casi imposible despertar a Wenzel.
Después de muchos golpes se levantó bostezando y tambaleando, y, medio dormido, se dirigió hacia afuera seguido por el guardián.
Enfebrecido por la tensión desdoblé la carta de Charousek y leí:
12 de mayo
«Mi querido, pobre amigo y bienhechor:
»Semana tras semana he estado esperando que lo liberaran —siempre en vano—, he intentado todos los pasos posibles con el fin de reunir material para que lo soltaran, pero no he encontrado nada.
»Pedí al juez de instrucción que acelerara el proceso, pero siempre me contestaba que él no podía hacer nada, que era asunto de la fiscalía y no suyo.
»¡Burros administrativos!
»Pero ahora mismo acabo de conseguir algo, que espero tenga el mayor éxito: me he enterado de que Jaromir le vendió a Wassertrum un reloj de oro que encontró en la cama de su hermano Loisa después de que lo detuvieran.
»En Loisitschek, adonde ahora van muchos detectives, como usted sabe, se dice que encontraron en su casa el reloj del, al parecer, asesinado Zottmann, cuyo cadáver todavía no ha sido encontrado. Como corpus delicti. El resto lo he recompuesto yo: ¡Wassertrum, etcétera!
»He llamado inmediatamente a Jaromir y le he dado 1.000 florines —dejé caer la carta porque lágrimas de alegría me cegaban los ojos: sólo Angelina pudo haber dado esa cantidad a Charousek, pues ni Zwakh, ni Prokop, ni Vrieslander tenían tanto dinero. ¡Así que ella no me había olvidado! Seguí leyendo: 1.000 florines y prometido otros 2.000 si venía conmigo inmediatamente a la Policía y confesaba haber quitado el reloj a su hermano, en su casa, y haberlo vendido después.
»Pero todo esto sólo se puede hacer mientras esta carta esté ya en camino, por Wenzel, hacia usted. El tiempo no da para más.
»Pero esté usted seguro: eso sucederá. Hoy. Se lo garantizo.
»No tengo ninguna duda de que Loisa cometió el crimen y de que el reloj es el de Zottmann.
»Pero si, contra lo que esperamos, no lo es, entonces Jaromir ya sabe lo que tiene que hacer, en cualquier caso él certificará que es el que encontraron en su casa.
»Así que tenga confianza y no desespere. Quizás esté ya muy próximo el día de su liberación.
»¿Llegará el día en que nos volvamos a ver?
»No lo sé.
»Casi prefiero decir que creo que no, pues mi fin se acerca a grandes pasos y debo estar preparado para que no me tome de sorpresa.
»Pero de una cosa esté seguro: nosotros nos volveremos a ver.
»Aunque no sea en esta vida y no sea como los muertos, en la otra, será en el final del tiempo: cuando el SEÑOR según está en la Biblia escupa de su boca a esos que fueron tibios, ni fríos ni cálidos.
»No se asombre de que yo hable así. No he hablado nunca con usted sobre estas cosas y, cuando en cierta ocasión usted nombró la palabra «Cábala», yo lo evité. Pero... sé lo que sé.
»Quizás entienda a lo que me refiero, pero si no es así, le ruego que borre de su memoria todo lo que le he dicho. Una vez en mis delirios creí ver un signo sobre su pecho. Puede ser que soñase despierto.
»Si de verdad no me entendiese, acepte que yo tenga ciertos conocimientos internos —casi desde mi infancia—, conocimientos que me han llevado por un camino especial y que no coincide con lo que la medicina enseña o, gracias a Dios, no conoce todavía, y esperemos que no conozca nunca.
»Pero no me he dejado embrutecer por la ciencia, cuyo fin primordial es equipar una "sala de espera" que sería mejor destruir.
»¡Pero basta ya de esto!
»Quiero contarle todo lo que ha ocurrido mientras tanto.
»A1 final de abril llegó el momento en que mi sugestión comenzó a actuar sobre Wassertrum.
»Lo noté porque empezó a hacer continuos gestos y a hablar consigo mismo por la calle. Esto es señal certera de que los pensamientos de un hombre se están convirtiendo en una tormenta que un día se abatirá sobre él.
»Después, se compró una agenda y empezó a tomar notas. ¡Escribía!
»¡Escribía! Había para reírse: ¡Él escribía!
»Más tarde fue a ver a un notario. Desde abajo, delante de la casa, sabía lo que él estaba haciendo arriba: su testamento.
»Pero lo que nunca pensé es que me nombrara su heredero. Si se me hubiera ocurrido tal cosa, me hubiera entrado el Baile de San Vito de gusto y de alegría.
»Me nombró su único heredero porque, a su parecer, yo era el único en el mundo al que él podría todavía reparar de sus fechorías. Pero su conciencia lo engañó.
»O quizá fuese también la esperanza de que lo bendijese cuando, tras su muerte, me convirtiera de repente en millonario debido a su magnanimidad y reparase así la maldición que tuvo que oír en su habitación de mis labios.
»Por lo tanto ha sido triple la influencia de mi sugestión. Es terriblemente gracioso que en secreto creyera en su recompensa en el Más-allá, después de estar durante toda su vida tratando con muchos esfuerzos de convencerse de lo contrario.
»Pero eso les pasa siempre incluso a los más inteligentes y se comprueba en la absurda y loca rabia que les entra cuando alguien se lo dice a la cara. Se sienten atrapados. A partir del momento en que Wassertrum volvió del notario, yo ya no lo perdí de vista.
»Durante la noche escuchaba con la oreja pegada a las maderas de las contraventanas de su tienda, pues, en cualquier momento, podría llegar lo decisivo.
»Creo que si hubiera quitado el tapón del frasco del veneno habría podido oír, incluso a través de los muros, el chasquido suave que se producía al hacerlo.
»Quizá sólo faltaba una hora y se habría cumplido la obra de mi vida. Pero apareció un intruso y lo mató con una lima.
»Haga que Wenzel le cuente esto con más detalles: a mí me amarga demasiado tener que decírselo todo por escrito.
»Llámelo superstición, si quiere, pero cuando vi que se había derramado sangre —las cosas de la tienda estaban salpicadas—, me dio la impresión de que su alma se me había escapado.
»Hay algo en mí —un instinto sutil e infalible— que me dice que no es lo mismo que un hombre muera por una mano desconocida que por la suya propia. Sólo se hubiera cumplido mi misión si Wassertrum se hubiera llevado consigo a la tierra toda su sangre. Ahora que todo ha sucedido de un modo distinto me siento rechazado, como un instrumento al que no se considera digno de las manos del ángel exterminador.
»Pero no quiero rebelarme. Mi odio es de ésos que van más allá de la tumba y de la muerte; además, aún tengo mi propia sangre que puedo derramar, y eso me he propuesto y deseo, para que siga a la suya paso a paso en el reino de las sombras.
»Desde que enterraron a Wassertrum voy todos los días al cementerio y me siento allí junto a su tumba y escucho en mi pecho para que éste me diga lo que debo hacer.
Creo que ya lo sé, pero quiero esperar hasta que la voz interior que me habla se haga clara como una fuente. Nosotros los hombres somos casi siempre impuros y a menudo necesitamos de largos ayunos y vigilias para poder entender los susurros de nuestra alma.
»La semana pasada me dijo oficialmente el juzgado que Wassertrum me había nombrado su heredero universal.
»No necesito asegurárselo, señor Pernath, que no utilizaré para mí mismo ni uno solo de sus florines. Me libraré de darle a "él" un asidero para el "Más-allá".
»Pondré en subasta las casas que él poseía y quemaré todo lo que él tocara con su mano, y de todo el dinero y los valores que consiga con ello le corresponderá a usted, a mi muerte, una tercera parte.
»Me parece verlo ya protestando y rechazándolo, pero puedo tranquilizarlo. Lo que usted recibirá es de su justa propiedad con sus intereses y el interés de los intereses. Hace ya mucho tiempo supe que, hace bastantes años, Wassertrum había arruinado a su padre y a su familia, pero hasta ahora no he podido probarlo con documentos.
»Otra tercera parte se repartirá entre los doce miembros del "Batallón" que conocieron personalmente al doctor Hulbert. Quiero que cada uno de ellos sea rico y tenga acceso a "la buena sociedad" de Praga.
»Y la última tercera parte se repartirá equitativamente entre los futuros asesinos del país, para que, por falta de pruebas, sean puestos en libertad.
»Esto se lo debo a la opinión pública.
»Bien, creo que eso es todo.
»Y ahora, mi muy querido amigo, adiós, suerte, y piense algunas veces en su sincero y agradecido
Innozenc Charousek.»
Profundamente emocionado dejé la carta aparte.
No podía alegrarme con la noticia de mi próxima puesta en libertad.
¡Charousek! ¡Pobre muchacho! Se preocupaba por mi suerte como un hermano. Sólo porque una vez le regalé 100 florines. ¡Ojalá le pudiera dar una mano una vez más!
Pero sentí que él tenía razón. Nunca llegaría ese día.
Vi ante mí sus ojos enfebrecidos, sus hombros de tísico y su frente ancha y noble.
Quizás habría sido todo muy distinto si una mano caritativa hubiera intervenido a tiempo en esa vida destrozada.
Volví a releer la carta.
¡Cuánto método había en la locura de Charousek! ¿Estaría loco en realidad?
Me avergoncé casi de haber tolerado ese pensamiento un solo momento.
¿Es que sus alusiones no decían bastante? Él era un hombre como Hillel, como Miriam, como yo mismo; un hombre en el que dominaba su propia alma, que lo llevaba por encima de todos los barrancos y abismos de la vida a las cimas perpetuamente nevadas de un mundo no violado.
¿Es que acaso no era más puro él, que durante toda su vida estuvo planeando y meditando un asesinato, que cualquiera de esos que van por ahí arrugando la nariz y que pretenden seguir los mandamientos aprendidos maquinalmente de cualquier desconocido profeta mítico?
Él observaba el mandamiento que le dictaba su instinto irresistible, sin pensar en ninguna «recompensa», ni aquí ni en el Más-allá.
Lo que había hecho, ¿no era acaso el más piadoso cumplimiento de un deber, en el sentido más esotérico de la palabra?
«Cobarde, pérfido, ávido de sangre, enfermo, una naturaleza problemática de criminal»: me parecía oír ya el juicio que sobre él emitiría la multitud cuando intentasen aclarar las profundidades de su alma con sus lámparas de establo, esta misma multitud babeante que nunca jamás comprenderá que el venenoso cólquico es mil veces más bello y más noble que la práctica cebolleta.
De nuevo se movió la cerradura desde fuera y oí que metían a alguien. Ni siquiera me volví, tal era la impresión que me había causado la carta.
Ni una palabra sobre Angelina, ni sobre Hillel.
Claro; Charousek debió haber escrito con mucha prisa, en la letra se veía.
¿Me llegaría alguna otra carta secreta de él?
Apenas me atrevía a esperar y confiar interiormente en el día siguiente, en el paseo común de los presos en el patio. Ése era el sitio más fácil para que alguien del «Batallón» me diera, ocultamente, alguna nota.
Una suave voz me sacó de repente de mis cavilaciones.
—¿Me permite, señor, que me presente? Mi nombre es Laponder, Amadeus Laponder.
Me volví.
Un hombre pequeño, delgado, todavía bastante joven, elegantemente vestido, aunque sin sombrero, como todos los presos de prevención, se inclinó correctamente ante mí.
Estaba muy bien afeitado, como un actor, y sus grandes ojos verdes, claros y brillantes, en forma de almendra, tenían la característica de que, aunque estaban dirigidos directamente hacia mí, parecían, sin embargo, no verme.
Había en ellos algo así como... ausencia.
Susurré mi nombre, me incliné también y quise volverme, pero no pude apartar en mucho rato la mirada de ese hombre que producía una extraña impresión con su sonrisa de pagoda, que con los ángulos hacia arriba y los labios ligeramente arqueados, estaba plasmada continuamente en su rostro.
Parecía la estatua china de un buda de cuarzo rosado, con su piel lisa, casi transparente y su fina y delicada nariz de muchacha.
«Amadeus Laponder, Amadeus Laponder», repetía para mí.
¿Qué ha podido hacer él?
0 comentarios