El Golem (IV). Ponche
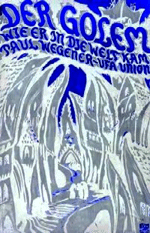 Teníamos la ventana abierta para que saliera el humo del tabaco de mi pequeña habitación.
Teníamos la ventana abierta para que saliera el humo del tabaco de mi pequeña habitación. Entraba el aire frío de la noche y movía de un lado a otro los abrigos colgados detrás de la puerta.
—¡Ojalá volara el precioso tocado de Prokop! —dijo Zwakh y señaló el gran chambergo del músico, cuya ancha ala oscilaba como la de un pájaro negro.
Josua Prokob guiñó alegremente ambos ojos.
—Lo hará —dijo—, seguramente lo hará...
—Quiere irse adonde Loisitschek, allí hay música y baile —dijo Vrieslander quitándole las palabras de la boca.
Prokop se echó a reír, mientras, con la mano, llevaba el compás de la música que el suave aire invernal arrastraba sobre los tejados.
Tomó mi vieja y rota guitarra, que estaba colgada de la pared, y haciendo como si pulsara sus cuerdas gastadas, cantó con agudo falsete y afectada pronunciación de argot una canción maravillosa.
Vrieslander lanzó una fuerte carcajada:
—¡Qué bien domina de pronto el argot! —y cantó con él.
—El chiflado de Nephtali Schaffranetk, el de la visera verde, hace chirriar todas las noches en Loisitschek esta curiosa canción, mientras a su lado una pintarrajeada figura femenina toca la armónica y grita el texto —me explicó Zwakh—. Debería venir alguna vez con nosotros a la taberna, maestro Pernath. Quizá después, cuando hayamos acabado el ponche, ¿qué opina usted? Para celebrar su cumpleaños, ¿qué le parece?
—Sí, sí, venga con nosotros —dijo Prokop mientras cerraba la ventana—, una cosa como ésa hay que verla.
Tomamos nuestro ponche caliente y nos quedamos en silencio, pensando.
Vrieslander tallaba una marioneta.
—Usted nos ha separado virtualmente del mundo exterior, Josua —dijo Zwakh rompiendo el silencio—, desde que ha cerrado la ventana nadie ha pronunciado una sola palabra.
Sólo estaba pensando en lo extraño que es ver cómo el viento mueve cosas sin vida, cómo hace un momento hacía volar los abrigos —contestó rápidamente Prokop, como para disculparse con su silencio—. Parece tan milagroso ver cómo de repente comienzan a agitarse las cosas que siempre han permanecido muertas, inmóviles. ¿No? Una vez estuve mirando en una plaza, en la que no había nadie y sin que notara el viento, puesto que me hallaba a cubierto tras una casa, cómo unos enormes trozos de papel corrían girando como locos y se perseguían unos a otros, como si se hubiesen jurado la muerte. Un momento más tarde parecían haberse calmado, pero de repente les sobrevino un brusco enfado y, con una rabia sin sentido, se movieron a toda velocidad de un lado para otro, se apretujaron en una esquina y de nuevo se separaron como posesos para, finalmente, desaparecer tras una esquina. Un grueso periódico fue el único que no pudo seguirlos; se quedó tirado en el asfalto y se abría y cerraba lleno de odio; parecía que le faltara el aliento y procurara respirar. Me sobrevino una oscura sospecha: ¿qué pasaría si, al fin de cuentas, las cosas con vida fueran algo semejante a esos trozos de papel? ¿No es posible que haya un «viento» incomprensible e invisible que nos llevara de un lado para otro, y determinara nuestras acciones, mientras que nosotros, en nuestra simpleza, creemos vivir bajo nuestra propia y libre voluntad? ¿Y si la vida en nosotros no fuera más que un enigmático remolino de aire? Ese viento del que dice la Biblia: ¿Sabes de dónde viene y adonde va? ¿Acaso no soñamos a veces que metemos las manos en aguas muy profundas y sacamos peces de plata, cuando en realidad no ha pasado más que una helada corriente de aire que nos ha enfriado las manos?
—Prokop, habla usted del mismo modo que Pernath, ¿qué le ha pasado? —dijo Zwakh y miró con desconfianza al músico.
La historia que hemos escuchado antes, sobre el libro Ibbur —es una pena que usted haya llegado tarde y no la haya podido oír— lo ha puesto así de pensativo, dijo Vrieslander.
—¿Una historia acerca de un libro?
—En realidad sobre un hombre que trajo un libro y cuyo aspecto era muy extraño. Pernath no sabe cómo se llama, dónde vive ni lo que quería y, a pesar de que su aspecto debe haber sido muy llamativo, no lo puede describir claramente. —Zwakh lo escuchaba con atención.
—Es muy curioso —dijo tras un silencio—, ¿carecía el desconocido por casualidad de barba y tenía los ojos oblicuos?
—Sí, creo contesté—, es decir, yo..., yo estoy seguro. ¿Lo conoce usted?
El marionetista movió la cabeza negando.
—Sólo me ha recordado al Golem. Vrieslander, el pintor, dejó caer de repente el cuchillo de tallar:
—¿Golem? He oído hablar mucho de eso. ¿Sabe usted, Zwakh, algo sobre el Golem?
—¿Quién puede decir que sabe algo sobre el Golem? —contestó Zwakh encogiéndose de hombros—. Se lo relega al reino de la leyenda hasta que un día sucede algo en una calle que de repente lo resucita. Durante un tiempo todo el mundo habla de él y los rumores crecen hasta lo increíble. Se hacen tan exagerados y desmedidos que finalmente vuelven a derrumbarse debido a su propia incredibilidad. Se dice que el origen de la historia se remonta probablemente al siglo xvi. Cuentan que un rabino creó, según métodos de la Cábala ahora perdidos, un hombre artificial, el llamado Golem, para que lo ayudara, como su criado, a tocar las campanas en la sinagoga y a hacer todos los trabajos duros. Pero también cuentan que no le salió un hombre auténtico, ya que su única forma de vida consistía en vegetar de un modo rudo y semiinconsciente; además, según dicen, sólo durante el día, gracias a la influencia de una hoja mágica que le ponía entre los dientes y que atraía las libres fuerzas siderales del universo. Cuando una noche el rabino se olvidó de quitarle, antes de la oración, la hoja de la boca, dicen que cayó en un estado de delirio tal que, corriendo en la oscuridad de las callejas, destruyó todo lo que encontraba en su camino. Hasta que el rabino se enfrentó a él y destruyó la hoja. La criatura debió caer sin vida. No quedó nada más de él que la figura enana de barro que hoy todavía se puede ver en la antigua sinagoga de Altneus.
—Se dice que en cierta ocasión llamaron al rabino al palacio del emperador, que conjuró e hizo visibles a los muertos —interrumpió Prokop—. Algunos investigadores modernos afirman que para ello utilizó una linterna mágica.
—Sí, no hay ninguna explicación lo suficientemente simple y absurda como para no encontrar el aplauso de la gente de ahora —continuó inmutable Zwakh—. ¡Una linterna mágica! Como si el emperador Rodolfo, que se dedicó toda su vida a estas cosas, no se hubiera dado cuenta a primera vista de un engaño tan burdo. Yo, naturalmente, no puedo decir en qué se basa la leyenda del Golem, pero, sin embargo, sí estoy seguro de que en esta parte de la ciudad hay algo que no puede morir, que vive y se mueve a nuestro alrededor y que está relacionado con ella. Mis antepasados han vivido aquí generación tras generación y nadie puede, mejor que yo, retroceder a recuerdos heredados y vividos de la aparición del Golem.
Zwakh dejó de hablar de repente, y se notaba que sus pensamientos retrocedían al pasado.
Tal y como estaba sentado junto a la mesa, apoyada la cabeza, sus mejillas coloradas y juveniles extrañamente alumbradas bajo la luz de la lámpara y su pelo blanco, comparé mentalmente sin querer sus rasgos con las máscaras de sus marionetas, que tantas veces me había enseñado.
¡Qué extraño! ¡Cuánto se parecía el anciano a ellas!
¡La misma expresión y el mismo corte de cara!
Sentí que hay cosas en la tierra que no se pueden separar de otras y, al recordar el sencillo destino de Zwakh, me pareció de pronto fantasmagórico y terrible que un hombre como él pudiera retroceder de repente —a pesar de que había disfrutado de una educación mejor que la de sus antepasados y de que debía haber sido actor— a su raída y desgastada caja de marionetas para volver de nuevo a las ferias anuales y hacer con los mismos muñecos, que había sido el mismo miserable medio de vida que el de sus antepasados, las mismas rígidas contorsiones y representar las mismas aburridas historias.
Comprendí que él no puede separarse de ellos; forman parte de su vida. Cuando ha estado lejos de ellos se convirtieron en pensamientos y vivieron en su mente y no lo dejaron descansar tranquilo hasta que volvió con ellos. Por eso los trata ahora con tanto cariño y los viste orgulloso con lentejuelas.
—Zwakh, ¿no quiere seguir contándonoslo? —le rogó Prokop al anciano, mirándonos a Vrieslander y a mí para saber si nosotros también lo deseábamos.
—No sé por dónde empezar —dijo dudando el anciano—, no es difícil captar la historia del Golem. Tal y como ha dicho Pernath hace un rato: sabe exactamente cómo era el desconocido y sin embargo no puede describirlo. Aproximadamente cada treinta y tres años se repite un hecho en nuestras callejas que no tiene en sí mismo nada especialmente excitante y que, sin embargo, produce un gran terror, para el que no existe ni aclaración ni causa justificada. Sucede siempre que un hombre totalmente desconocido, sin barba, de cara amarillenta y tipo mongol aparece caminando desde la calle de La Antigua Escuela por el barrio judío, envuelto en un traje antiguo y raído, con pasos regulares, dando traspiés como si a cada momento fuera a caerse hacia adelante y, de repente..., se hace invisible. Generalmente da la vuelta a una esquina y desaparece. Se dice que otras veces describe un círculo en su camino y que vuelve al punto de partida: una casa antiquísima cerca de la sinagoga. Algunos, excitados, afirman también que lo vieron doblar una esquina e ir hacia ellos, pero que, al dirigirse claramente hacia ellos, se hacía cada vez más pequeño, igual que alguien que se pierde en la lejanía, hasta que finalmente desaparece. Hace sesenta y seis años fue especialmente grande la impresión que produjo, pues todavía me acuerdo (yo entonces era muy pequeño) de que el edificio de la calle de La Antigua Escuela fue registrado de arriba a abajo. También se comprobó que en esa casa hay realmente una habitación con una ventana con rejas que no tiene acceso. Colgaron ropa de todas las ventanas para poder distinguirla mejor desde la cajle y así se identificó la huella de ese hecho real. Como no era posible llegar hasta ella de otra forma, un hombre bajó colgado de una cuerda desde el tejado para verla. Pero apenas había llegado cerca de la habitación, se rompió la cuerda y el desgraciado se destrozó la cabeza en el asfalto. Cuando quisieron intentarlo otra vez, eran tan dispares las opiniones sobre la situación de la ventana que se abandonó el intento. Yo mismo encontré al Golem por primera vez en mi vida hace treinta y tres años. Lo encontré debajo de un arco que forma una casa sobre la calle, venía hacia mí y casi chocamos. Todavía hoy no comprendo lo que pasó entonces en mí. Pues en verdad nadie tiene continuamente, día tras día, la impresión exacta de que va a encontrarse con el Golem. En aquel momento, sin embargo, estoy seguro, totalmente seguro, algo gritó en mí un momento antes de que llegase a verlo: ¡El Golem! En aquel mismo momento salió alguien a tropezones de la oscuridad del pasaje y aquel desconocido pasó por mi lado. Un segundo más tarde una tormenta de caras pálidas y excitadas vino hacia mí y me atosigaron preguntándome si lo había visto. Al contestar, sentí como si mi lengua se librara de una rigidez que no había notado antes. Estaba verdaderamente asombrado de poder moverme y me di cuenta claramente (aunque sólo durante una fracción de segundo) de que debía haber permanecido en una especie de agarrotamiento. Por mucho tiempo he meditado sobre todo esto y me parece que cuando más cerca estoy de la verdad es cuando me digo: en el transcurso de cada generación aparece siempre, rápida como el rayo, una epidemia espiritual en la ciudad judía, que domina las almas de aquellos que viven por algún motivo, para nosotros desconocido, y que hace que surjan, como un espejismo, los rasgos de un ser característico que quizás hace siglos vive aquí y tiene ansias de poseer forma y figura. Quizás está entre nosotros hora tras hora y nosotros no lo percibimos. Del mismo modo que tampoco oímos el sonido del diapasón que vibra hasta que toca la madera y la hace vibrar también a ella. Tal vez no sea más que algo así como una obra de arte anímica, sin conciencia interna..., una obra de arte que nace de lo informe, al igual que un cristal según leyes inmutables. ¿Quién sabe? ¿No podría ser que, del mismo modo que en los días de bochorno crece la tensión eléctrica hasta hacerse insoportable y formar el rayo, debido a la continua repetición de esos pensamientos, siempre iguales, que envenenan el aire, aquí en el ghetto haya una descarga repentina y súbita, una explosión anímica que sacase a la luz del día nuestro subconsciente para, al igual que allí el rayo, crear aquí un fantasma en todas y cada una de las cosas, el símbolo del alma de la masa, si se supiera entender correctamente el enigmático lenguaje de las formas? Del mismo modo que algunos fenómenos anuncian la caída del rayo, también aquí hay ciertos terribles presagios de la amenazadora aparición de ese fantasma en el reino de la realidad. El revoque de un muro al derrumbarse toma el aspecto de un hombre al caminar; y en las figuras que configura el hielo se forman rasgos de caras rígidas. La arena de los tejados parece caer de un modo distinto al normal y crea en el espectador receloso la sospecha de que es una inteligencia invisible, que se esconde temerosa de la luz, la que la arroja, e intenta misteriosamente trazar toda una serie de extraños rasgos. Si la vista descansa en un monótono enrejado o en las asperezas de la piel, se apodera de nosotros el desagradable don de ver en todas partes significativas formas premonitorias, formas que en nuestros sueños crecen hasta hacerse gigantescas. Y siempre cruza, como un hilo rojo, en todos estos esquemáticos intentos de los rebaños del pensamiento, reunidos para resquebrajar los muros de lo cotidiano, la angustiosa seguridad de que se nos arranca con premeditación y contra nuestra voluntad nuestro más verdadero y propio interior, sólo para que con ellos pueda tomar forma plástica la figura del fantasma. Cuando hace unos instantes he oído que Pernath afirmaba haberse encontrado a un hombre sin barba y con los ojos rasgados, he tenido delante de mí al Golem, tal y como lo vi entonces. Apareció ante mí como surgido del suelo. Y cierto y sordo temor de que algo inexplicable se nos acercaba me ha dominado por un momento; el mismo miedo que sentí ya una vez en mi infancia cuando las primeras manifestaciones espectrales anunciaban la sombra del Golem. Hace ya probablemente sesenta y seis años. Fue una noche en la que el prometido de mi hermana había venido de visita para fijar en familia el día de su boda. Entonces, para entretenernos, fundimos plomo. Yo estaba allí con la boca abierta y no comprendía lo que aquello significaba; en mi confusa e infantil imaginación lo relacionaba con el Golem del que había oído contar muchas cosas y me imaginé que en cualquier momento tendría que abrirse la puerta y entraría un desconocido. Mi hermana vació la cuchara con el metal líquido en el agua y se burló de mí divertida, porque lo miraba muy excitado. Mi abuelo sacó con sus manos marchitas y temblorosas el trozo de plomo y lo puso bajo la luz. Inmediatamente se apoderó de nosotros un gran nerviosismo. Hablábamos en voz alta y atropelladamente; quise llegar hasta él, pero me lo impidieron. Más tarde, cuando fui mayor, mi padre me contó que el metal fundido había formado una cabeza pequeña, pero muy clara, lisa y redonda como vaciada en un molde y de tal semejanza con los rasgos del Golem que todos se asustaron. He hablado muy a menudo de esto con el archivero Schemajah Hillel, que tiene encomendado el cuidado de todas las cosas de la sinagoga Altneus y también de esa figura de barro de la época del emperador Rodolfo. Se ha ocupado y ha estudiado mucho sobre la Cábala, y piensa que ese pedazo de tierra con miembros humanos quizás no sea nada más que un antiguo presagio, exactamente igual que en mi caso lo fue la cabeza. El desconocido que anda por ahí debe ser la figura imaginaria que el rabino medieval había pensado antes de poder revestirla de materia, y que vuelve en regulares períodos de tiempo, en la misma configuración astral bajo la que fue creada, torturada por el deseo de tener una vida material. También la mujer de Hillel, que ya ha fallecido, vio al Golem cara a cara y se sintió, al igual que yo, en un estado de catalepsia total, mientras ese misterioso ser se encontraba cerca. Ella decía que estaba firmemente convencida de que no había podido ser más que su propia alma la que, habiendo salido del cuerpo, estaba frente a ella y había mirado fijamente su rostro con los rasgos de una criatura desconocida. A pesar del terrible miedo que se apoderó de ella, ni un solo momento la abandonó la seguridad de que ese otro no podía ser más que una parte de su propio ser.
—Es increíble —murmuró Prokop sumido en sus pensamientos.
También el pintor Vrieslander pareció sumergirse en los suyos.
Llamaron a la puerta y la vieja mujer que me trae por las noches el agua y todo lo que necesito entró, puso la jarra de barro en el suelo y salió de nuevo en silencio. Todos habíamos levantado la vista y mirado, como recién despertados, por toda la habitación, pero ninguno dijo ni una sola palabra en mucho tiempo.
Como si con la anciana hubiera entrado en la habitación una nueva presencia a la que primero había que acostumbrarse.
—¡Sí! Rosina la pelirroja es otra de ésas de las que no es fácil liberarse y que aparece continuamente por todos los rincones y esquinas —dijo de repente Zwakh—. Esa risa estereotipada e irónica la conozco de toda la vida. Primero la abuela, después la madre... ¡y siempre la misma cara, ni un rasgo distinto! El mismo nombre, Rosina..., es siempre como una resurrección de la anterior.
—¿No es Rosina la hija del cambalachero Aaron Wassertrum? —pregunté.
—Eso se dice —opinó Zwakh—. Pero Aaron Wassertrum tiene algunos hijos de los que nada se sabe. Tampoco se sabe quién fue el padre de la madre de Rosina, ni tampoco qué fue de ella. Con quince años tuvo un hijo y desde entonces no ha vuelto. Su desaparición estuvo relacionada con un crimen que, por lo que recuerdo, se cometió en la casa por su culpa. Exactamente igual que su hija. Fue ella la que metió los fantasmas en la cabeza de sus hijos aún adolescentes. Uno de ellos todavía vive, a menudo lo veo, pero he olvidado su nombre. Los demás murieron en seguida, pero de aquella época no me acuerdo más que de episodios aislados que se mueven en mi memoria en imágenes borrosas. Había por aquel entonces un hombre medio tonto que iba por las noches de taberna en taberna y que, por un par de monedas, hacía una silueta de los clientes recortándola en papel negro. Cuando se emborrachaba se ponía indeciblemente triste y, entre lágrimas y sollozos, recortaba sin interrupción siempre el mismo marcado perfil de una muchacha hasta que se le acababa el papel. Por lo que se podía deducir de ciertas relaciones, que yo he olvidado hace mucho, amó, siendo todavía casi un niño, a una tal Rosina, probablemente la abuela de la actual, tan profundamente que por ello perdió la razón. Haciendo el cálculo de los años no puede ser más que la abuela de la actual Rosina.
Zwakh calló y se apoyó en el respaldo.
El destino se mueve en esta casa en círculo y vuelve una y otra vez al mismo punto, pensé por un momento, y me vino a la memoria la terrible imagen de un gato con la mitad de la cabeza herida, dando vacilantes vueltas en círculo.
De repente oí al pintor Vrieslander decir con voz muy clara:
—Ahora viene la cabeza.
Sacó un trozo de madera del bolsillo y comenzó a tallarlo:
Un pesado cansancio se posó sobre mis párpados y me apoyé en el respaldo, fuera de la luz.
El agua para el ponche hervía en la marmita y Josua Prokop llenó de nuevo los vasos. La música de baile entraba suave, muy suave, por la ventana cerrada; a veces callaba del todo y despertaba otra vez, según si el aire la perdía por el camino o la subía hasta nosotros desde la calleja.
Al cabo de un momento el músico me preguntó si yo no quería brindar con ellos.
No contesté. Había perdido de tal forma el deseo de moverme que no caí siquiera en la idea de abrir la boca.
Pensé que dormía, tan pétrea era la calma interior que se había apoderado de mí. Tuve que mirar el cuchillo brillante de Vrieslander —que mordía sin descanso pequeños trozos de la madera— para convencerme de que estaba despierto.
En la lejanía susurraba la voz de Zwakh que contaba de nuevo toda clase de historias maravillosas sobre marionetas y complicados cuentos que se había inventado para sus representaciones.
También se habló del doctor Savioli y de la dama, esposa de un noble, que venía a visitarlo a escondidas en su oculto estudio.
De nuevo vi en mi mente la irónica y triunfante sonrisa de Aaron Wassertrum.
Pensé si debía contar a Zwakh lo que anteriormente había ocurrido, pero consideré que no merecía ese esfuerzo y que no tenía sentido. Además sabía que mi voluntad fallaría si intentaba hablar ahora.
De repente, los tres que estaban alrededor de la mesa me miraron atentamente y Prokop dijo en voz muy alta: —se ha dormido —tan alto que casi pareció que lo preguntaba.
Siguieron hablando en voz baja y me di cuenta de que se referían a mí.
El cuchillo de tallar de Vrieslander bailaba de un lado para otro, recogiendo la luz que caía de la lámpara y el brillo que se reflejaba me quemaba los ojos.
Murmuraron algo así como «estar loco» y me puse a escuchar su conversación.
—No deberíamos nunca tocar delante de Pernath temas como el del Golem —dijo con reproche Josua Prokop—. Cuando antes ha estado hablando del libro Ibbur, nos hemos callado todos y no hemos hecho preguntas; apostaría a que lo ha soñado. ¿No lo creen así? Pernath es un tipo muy especial. Zwakh afirmó:
—Tiene usted toda la razón. Es como si se quisiera entrar en pleno día en una habitación llena de polvo, en la que las paredes y el techo estuvieran forrados de telas picadas y el suelo estuviera cubierto por una espesa capa de yesca seca del pasado; no hace falta más que rozarlo para que el fuego prenda en todos los rincones.
—¿Estuvo Pernath mucho tiempo en el manicomio? Es una pena, pues no puede tener más de cuarenta años— dijo Vrieslander.
—No lo sé. Además tampoco tengo idea ni de dónde es ni cuál fue su oficio anterior. Su apariencia es de antiguo noble francés, con su delgada figura y su perilla. Hace muchos años que un médico amigo mío me pidió que cuidara un poco de él y que le buscara una casa pequeña, aquí en estas callejas, donde nadie se preocupase por él ni lo inquietara con preguntas sobre tiempos pasados. —Zwakh me miró otra vez emocionado—. Desde entonces vive aquí, restaura antigüedades, pule gemas y en ello ha encontrado su pequeño bienestar. Es una suerte para él que, al parecer, haya olvidado todo lo que tiene relación con su desgracia. Por lo que más quieran, no le pregunten nunca cosas que puedan despertar el pasado en su memoria. ¡Cuántas veces me lo pidió aquel viejo médico! Sabe usted, Zwakh, decía siempre, tenemos cierto método; hemos enclaustrado, por decirlo así, con mucho trabajo, su enfermedad, igual que se cierra una tumba, porque a ella se unen tristes recuerdos. La charla del marione-tista llegaba hasta mí como el carnicero se acerca a su víctima, oprimiéndome el corazón con manos rudas y terribles.
Desde siempre existía en mí un sordo tormento..., un presentimiento como si me hubieran quitado algo y como si en mi vida hubiera recorrido un largo camino al borde del camino, como un sonámbulo. Nunca había conseguido encontrar su origen.
Ahora estaba abierto ante mí el camino hacia la solución del enigma y me quemaba insoportablemente como una herida abierta.
La enfermiza repugnancia de unir mis recuerdos a hechos pasados, y ese extraño sueño, que vuelve de tiempo en tiempo, en el que estoy en una casa en la que hay una serie de habitaciones cerradas inaccesibles para mí, el continuo fallo de mi memoria y de mi mente en cuanto a las cosas que se refieren a mi juventud, todo esto tenía ya de repente una terrible aclaración: había estado loco y se había utilizado la hipnosis para cerrar la «habitación» que me unía a las otras cámaras de mi mente y que me había convertido en un apatrida en el mundo que me rodea.
¡Y sin esperanzas de recobrar los recuerdos perdidos!
Los resortes de mi pensamiento y de mis actos están ocultos en otra existencia ya olvidada y comprendí que... nunca los conocería: soy una planta cortada, como un retoño que brota de raíces extrañas. Aunque quisiera forzar la entrada de esa «habitación» cerrada, ¿no caería en manos de los fantasmas que han estado allí desterrados?
Recordé la historia del Golem que acababa de contar Zwakh una hora antes y de repente me di cuenta de la enorme y misteriosa relación entre la legendaria cámara sin entrada en la que se decía que vivía el desconocido y mi significativo sueño.
¡Sí! También en mi caso se rompería la cuerda si quería intentarlo, si quería mirar por la ventana enrejada de mi interior.
Cada vez estaba más clara esa extraña relación y tomaba para mí un carácter indescriptiblemente atemorizador.
Sentía que había cosas... intangibles, soldadas y unidas entre sí, que corren unas al lado de otras como caballos salvajes que no saben por dónde va el camino.
También en el ghetto; una habitación, un cuarto cuya entrada nadie puede encontrar, ¡un ser espectral que vive en él y que de vez en cuando camina por las calles para llevar a los hombres al terror!
Vrieslander seguía tallando la cabeza y la madera crujía bajo la hoja de su cuchillo.
Me hacía casi daño oírlo y miré para comprobar si acabaría pronto.
Parecía como si la cabeza, que se movía como en manos de un pintor, tuviera conciencia y mirara hacia todos los lados. Después sus ojos se posaron en mí,, tranquilos al haberme encontrado.
Pero yo ya no pude apartar mi mirada; la fijaba en el rostro de madera.
Por un momento parecía que el cuchillo buscaba dudoso algo, por fin raspó decidido una línea y de repente los rasgos del pedazo de madera adquirieron una vida terrible.
Reconocí la cara amarilla del desconocido que me había traído el libro.
Después ya no pude distinguir nada, la mirada no había durado más de un minuto y sentí que mi corazón había cesado de latir y que aleteaba temeroso.
Y sin embargo, seguía consciente —como entonces— de ese rostro.
Se había convertido en mí mismo y sobre el regazo de Zwakh miraba a todos lados.
Mis ojos se paseaban por la habitación y una extraña mano movía mi cráneo.
Entonces vi de repente el gesto asustado de Zwakh y oí sus palabras:
—¡Dios mío, éste es el Golem!
Se originó una pequeña lucha, pues querían arrancar a la fuerza la talla de las manos de Vrieslander, pero él se defendió y gritó riendo:
—¿Qué decís? No se parece en absoluto —y librándose de ellos abrió la ventana y tiró la cabeza a la calle.
Perdí entonces el conocimiento y me sumergí en una profunda oscuridad cruzada por brillantes hilos dorados y cuando, después de mucho tiempo —eso me pareció—, desperté, oí golpear la cabeza en el asfalto.
—Ha dormido tan profundamente que no ha notado siquiera que lo sacudíamos —me dijo Josua Prokop—. El ponche se ha acabado y usted se lo ha perdido todo.
El ardiente dolor que me había producido lo que poco antes había oído se apoderó otra vez de mí y cuando quise gritar que no había estado soñando, les hablé sobre el libro Ibbur, y les dije que podía sacarlo de la caja y mostrárselo.
Pero no pude llegar a pronunciar estas palabras y semejantes pensamientos no pudieron impedir que los invitados se marcharan.
Zwakh me puso a la fuerza el abrigo y exclamó:
—Venga con nosotros a Loisitschek, maestro Pernath, y se animará un poco.
0 comentarios