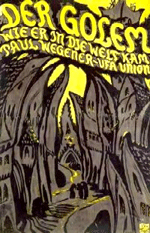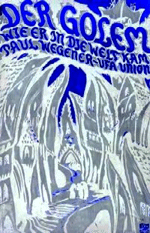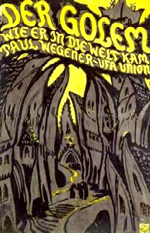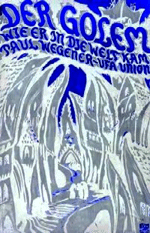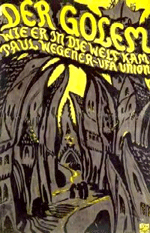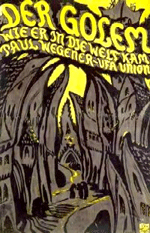El Golem (VIII): Visión
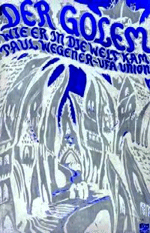
Estuve caminando, midiendo la habitación hasta muy entrada la noche, sin descanso, y me devanaba los sesos buscando cómo podría yo ayudarla a «ella». Muchas veces estuve a punto de bajar donde Schemajah Hillel y de contarle lo que me había confiado, para pedirle consejo. Pero todas las veces rechacé esta decisión.
Era para mí tan grande, tan importante, que me parecía una profanación molestarlo con cosas de la vida exterior; pero, después, en otros momentos me sobrevenían ardientes dudas de si en realidad había vivido todo eso, de hecho había ocurrido hace tan poco, y sin embargo parecía todo tan pálido y descolorido en comparación con los acontecimientos tangibles del día transcurrido.
¿Acaso había soñado? ¿Podía yo —un hombre al que había sucedido el inaudito hecho de olvidar su pasado— aceptar ni por un segundo como seguro algo cuyo único testigo para confirmarlo definitivamente era mi memoria?
Mi mirada se posó en la vela de Hillel que todavía yacía sobre el sillón. Gracias a Dios, por lo menos una cosa era segura: ¡había estado en contacto personal con él!
¿No debía correr hacia él sin pensarlo más y, abrazándole las rodillas, contarle de hombre a hombre que un dolor indecible roía mi corazón?
Tenía la mano sobre el timbre y la volví a retirar: preveía lo que iba a pasar: Hillel pasaría suavemente su mano sobre mis ojos y... no, no, ¡eso no! Yo no tenía derecho a pedir ningún alivio. Ella confiaba en mí y. en mi ayuda y, aunque en ciertos momentos el peligro en que se encontraba me parecía mínimo e insignificante, ella lo consideraba gigantesco.
Mañana tendría tiempo de pedir consejo a Hillel. Me obligué a mí mismo a pensar fría y serenamente: ¿molestarlo, ahora, en plena noche? No podía ser. Así sólo actuaría un loco.
Quise encender la luz, pero de nuevo lo dejé: el brillo de la luz de la luna caía desde los tejados a mi habitación y me daba más claridad de la que necesitaba. Temí que la noche transcurriera más lenta si encendía la luz.
Había tanta desesperación en la idea de encender la lámpara sólo para esperar el día... Un miedo me decía silenciosamente que la mañana se apartaría con ello a una lejanía inalcanzable.
Me acerqué a la ventana: las filas de tejados barrocos se mostraban como un cementerio espectral fluctuante en el aire: losas sepulcrales con las fechas borradas, apiladas sobre estos sepulcros mohosos, estas «viviendas» en las que se ha horadado el hervidero de pasillos y cuevas de los vivientes.
Estuve así largo rato, mirando fijamente hacia arriba, hasta que muy poco a poco comencé a asustarme de por qué no me asustaba, cuando a través de los muros llegó hasta mis oídos claramente el ruido de unos pasos contenidos.
Escuché; no había duda: alguien caminaba al otro lado. El ligero quejido de las tablas denunciaba que una suela se arrastraba entre dudas.
De repente volví en mí. Me hice realmente más pequeño, todo se encogió en mí ante la presión del deseo de oír. Todo concepto y toda noción de tiempo se convirtió en presente.
Otro rápido crujido que se asustó de sí mismo y que en seguida acabó. Después, silencio sepulcral. Ese silencio expectante y terrible, que se traicionaba a sí mismo y que en unos minutos puede crecer gigantescamente. Permanecí inmóvil, con la oreja pegada a la pared y la amenazadora sensación en la garganta de que al otro lado había alguien que hacía exactamente lo mismo que yo.
Escuchaba y escuchaba; nada.
El ático de al lado parecía muerto.
En silencio —de puntillas— me acerqué al sillón que estaba junto a mi cama, agarré la vela de Hillel y la encendí.
Entonces recapacité: la puerta de metal del desván, que conducía al estudio de Savioli, sólo podía abrirse desde el otro lado.
Tomé al azar un alambre en forma de gancho que estaba encima de la mesa sobre mis cinceles: ese tipo de cerraduras saltan muy fácilmente. Con la primera presión alcancé el muelle de la cerradura.
¿Qué sucedería después?
No lo pensé mucho tiempo: ¡actuar, no pensar! ¡Aunque sólo fuera por destrozar esa espera al amanecer!
Al momento me encontré ante la puerta del desván, me pegué a ella, introduje con mucho cuidado el alambre en la cerradura y escuché. Se oía exactamente un murmullo raspante en el estudio, como cuando alguien abre un cajón.
Poco después cedió rápidamente el cerrojo.
Pude observar toda la habitación y vi, a pesar de que casi estaba a oscuras y mi vela me cegaba, que un hombre envuelto en un largo abrigo negro saltaba asustado por delante de una mesa —estuvo durante un segundo indeciso dudando de adonde debía dirigirse— e hizo un movimiento como si quisiera abalanzarse sobre mí. Pero en seguida se quitó el sombrero de la cabeza y se tapó rápidamente la cara con él.
Quise preguntar: «¿Qué busca usted aquí?», pero el hombre se me adelantó:
—¡Pernath! ¿Es usted? ¡Por Dios, apague esa luz! La voz me pareció conocida, pero no era en absoluto la del cambalachero Wassertrum.
Apagué automáticamente la vela.
La habitación estaba en penumbras —pálidamente iluminada por el tenue resplandor que entraba por el hueco de la ventana—, igual que la mía, y tuve que esforzar al máximo mis ojos hasta poder reconocer en el rostro demacrado y tísico, que de repente surgió del abrigo, los rasgos del estudiante Charousek.
Me vino a la boca «¡El monje!» y de golpe comprendí la visión que tuve ayer en la catedral. ¡Charousek, ése era el hombre al que debía dirigirme!, y oí de nuevo las palabras que me dirigiera aquel día de lluvia bajo el arco. «Aaron Wassertrum se enterará de que se puede pinchar a través de las paredes con agujas invisibles y envenenadas. ¡Será precisamente el día en que intente estrangular al Dr. Savioli!»
¿Tenía en Charousek un aliado? ¿Sabía él también lo que había ocurrido? Su presencia aquí en una hora tan extraña permitía suponerlo, pero temía plantearle la cuestión directamente.
Había corrido hacia la ventana y observaba la calleja entre las cortinas.
Me di cuenta de que temía que Wassertrum hubiera notado la claridad de mi vela.
—Usted, maestro Pernath, pensará seguro que soy un ladrón, puesto que estoy rebuscando aquí, de noche, en una casa que no es mía —comenzó a decir tras un largo silencio con voz insegura—, pero yo le juro...
Lo interrumpí inmediatamente y lo tranquilicé.
Para demostrar que no ocultaba en absoluto ninguna desconfianza hacia él, sino que más bien lo veía como un aliado, le conté, con pequeñas reservas que consideraba necesarias, el motivo que me traía al estudio: temía que una mujer, muy próxima a mí, estuviese en peligro de convertirse de algún modo en víctima de los manejos chantajistas del cambalachero.
De la forma cortés con que me escuchaba, sin interrumpirme con sus preguntas, deduje que conocía gran parte del asunto, aunque quizás no sabía todos los detalles.
—¡Es cierto! —dijo pensativo cuando acabé—. Por lo tanto; ¡no me he equivocado! El individuo quiere asesinar a Savioli, pero por lo visto todavía no ha reunido material suficiente. ¿Por qué, si no, iba a estar merodeando continuamente por aquí? Pues ayer iba yo, digamos «casualmente», por la calleja Hahnpass —dijo él al notar mi gesto inquisitivo— y de repente me llamó la atención que Wassertrum paseara, al parecer despreocupado, de arriba a abajo, por delante del portalón, pero cuando creyó que nadie lo observaba entró rápidamente en la casa. Inmediatamente lo seguí e hice como si quisiera visitarlo a usted, es decir, llamé a su puerta, y al hacerlo lo sorprendí manipulando con una llave en la cerradura de la puerta de hierro. Naturalmente en el momento que yo llegué lo dejó y, como precaución, llamó también a su puerta. Al parecer usted no estaba en casa, pues nadie abrió.
Después de preguntar cuidadosamente en el barrio judío, me enteré de que alguien, que por las descripciones podía ser el Dr. Savioli, tenía aquí, a escondidas, un estudio. Puesto que el Dr. Savioli está gravemente enfermo, recompuse yo el resto del hecho.
Mire usted, esto lo he reunido yo rebuscando entre los cajones para adelantarme en cualquier caso a Wassertrum —añadió Charousek señalando un paquete de cartas sobre la escribanía—. Es todo lo que he podido encontrar escrito. Espero que no haya nada más. Por lo menos he revuelto y buscado en todos los armarios y baúles, lo mejor que pude en la oscuridad.
Mis ojos observaban con atención la habitación mientras él hablaba e involuntariamente se quedaron fijos en una trampilla. Entonces me acordé borrosamente de que Zwakh me había hablado en una ocasión acerca de un acceso que conducía al estudio.
Era una placa cuadrada con una anilla.
—¿Dónde vamos a guardar las cartas? —dijo Charousek de nuevo—. Usted, maestro Pernath, y yo somos seguramente los dos únicos en todo el ghetto que podemos parecerle inofensivos a Wassertrum —¿por qué precisamente yo, eso, voy a tener... motivos especiales —vi cómo su cara se retorcía llena de un odio salvaje al pronunciar hiriente la última frase— y a usted lo considera... —Charousek ahogó la palabra «loco» en una tos rápida y artificial, pero yo adiviné lo que iba a decir. No me dolió; la impresión de poder ayudarla a ella me hacía tan feliz que se había borrado toda sensiblería.
Nos pusimos de acuerdo en esconder el paquete en mi casa, y pasamos a mi habitación.
Hacía ya rato que Charousek se había marchado, pero yo no podía decidirme aún a meterme en la cama. Cierta insatisfacción interior que me remordía me lo impedía. Sentía que debía hacer algo más, pero ¿qué?
¿Hacer para el estudiante un plan de lo que debía seguir haciendo?
No era suficiente. De todas formas Charousek no perdía de vista a Wassertrum. De eso no existía duda alguna.
Me estremecí al pensar en el odio que había en sus palabras.
¿Qué le podía haber hecho Wassertrum?
Esa extraña inquietud interna crecía en mí y me llevaba casi a la desesperación: algo invisible, del más allá, me llamaba y yo no lo comprendía.
¿Debía bajar a ver a Schemajah Hillel?
Cada una de mis fibras se negaba a ello.
La visión en la catedral del monje sobre cuyos hombros apareció ayer la cabeza de Charousek, como respuesta a mi mudo ruego de consejo, era para mí señal suficiente para no despreciar, desde ese momento, sin más ni más esos oscuros sentimientos y sensaciones. Ya no había ninguna duda de que en mí germinaban desde hace mucho tiempo fuerzas ocultas: lo sentía con demasiada lucidez y demasiada potencia como para intentar negarlo.
Comprendí que la clave para entenderse en un lenguaje claro con el propio interior está en sentir las letras, no sólo en leerlas con la vista en los libros —en crear en sí mismo un intérprete que tradujera lo que los instintos murmuran sin palabras.
«Ellos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen», recordé esta cita de la Biblia como una aclaración a la cuestión.
Noté que mis labios repetían mecánicamente «Llave, llave, llave», mientras que mi espíritu me repetía embaucador esas extrañas ideas.
«¿Llave, llave?» Mi mirada se fijó en el torcido alambre que poco antes me había servido para abrir la puerta y una curiosidad ardiente me hostigó a descubrir adonde conduciría la trampilla cuadrada del estudio.
Y, sin pensarlo más, entré de nuevo en el estudio de Savioli y tiré de la argolla de la trampilla, hasta que por fin conseguí levantar la tapa.
Al principio sólo oscuridad.
Después vi unas escaleras estrechas y empinadas que bajaban a la oscuridad. Descendí.
Durante un tiempo fui tanteando con las manos las paredes; pero nunca llegaba el fin, nichos húmedos de lodo y moho, esquinas, ángulos, recovecos, pasillos rectos hacia el frente, hacia la derecha e izquierda, restos de una vieja puerta de madera, divisiones en el camino y de nuevo escaleras, escaleras hacia arriba y hacia abajo. Por todas partes un opaco y asfixiante olor a hongos y tierra.
Y sin un rayo de luz.
¡Si hubiera traído por lo menos la vela de Hillel!
Por fin un camino llano y liso.
Por el crujido de mis pasos deduje que caminaba sobre arena seca.
No podía ser más que uno de esos innumerables caminos que, al parecer, sin sentido y sin ninguna finalidad, conducen por debajo del ghetto al río.
No me asombré: la mitad de la ciudad se hallaba desde tiempos inmemoriales sobre esos caminos subterráneos y los habitantes de Praga tenían desde hace mucho tiempo una razón decisiva para temer la luz del día.
La ausencia total de ruido sobre mi cabeza me decía que todavía me encontraba en la zona del barrio judío, que por la noche está como muerto, a pesar de que ya llevaba una eternidad caminando. Si hubiera habido sobre mí calles o plazas más animadas, se habrían delatado por el lejano ruido de los coches.
Durante un segundo me ahogó el miedo. ¿Qué pasaría si estuviese caminando en círculo? ¿Si me cayera en un agujero, me hiriera o rompiera una pierna y no pudiese seguir avanzando?
¿Qué pasaría entonces con sus cartas en mi habitación? Caerían inevitablemente en manos de ese Wassertrum.
Sin quererlo, pensar en Schemajah Hillel, al que yo relacionaba vagamente con el concepto de un amigo y un guía, me tranquilizó.
Como medida de precaución seguí, sin embargo, más despacio, tanteando el paso; llevaba los brazos en alto para no golpearme la cabeza sin darme cuenta, en caso de que el techo se hiciera más bajo.
De tiempo en tiempo, y luego con mayor frecuencia, rozaba el techo por encima de mi cabeza con las manos, hasta que por fin las piedras bajaron tanto que tuve que agacharme para poder seguir.
De repente, entré con un brazo en alto en una habitación vacía.
Me quedé quieto y miré fijamente hacia arriba.
Poco a poco me pareció como si del techo cayera, tenue e indecisa, una luz silenciosa y apenas sensible. Acababa aquí una tubería, ¿quizá de algún sótano?
Me erguí y fui tanteando, con ambas manos, alrededor de mí, a la altura de la cabeza: la abertura era exactamente cuadrada y con paredes empedradas.
Conseguí distinguir al fondo los rasgos llenos de sombras de una cruz horizontal y por fin logré alcanzar los barrotes, escalar y deslizarme entre ellos.
Ahora estaba de pie sobre la cruz. Me orienté.
Aquí acababan, claramente, los restos de una escalera de caracol, si el tacto de mis dedos no me engañaba.
Tuve que ir tanteando durante mucho, muchísimo tiempo, hasta encontrar por fin el segundo escalón, y entonces subí.
Eran en total ocho escalones. Cada uno casi a la altura de un hombre sobre el otro.
Extraordinario: la escalera acababa en una especie de plancha horizontal, que dejaba pasar la luz a través de las líneas que se cortaban con regularidad, según noté más abajo en el pasillo.
Me agaché cuanto pude para poder distinguir desde una distancia mayor la dirección de las líneas y vi con. asombro que formaban exactamente un hexágono, tal y como se encuentran en las sinagogas.
¿Qué podía ser?
De repente me di cuenta: ¡era una trampilla que por los cantos dejaba pasar la luz!
Una trampilla de madera en forma de estrella.
Apoyé con fuerza los hombros contra la placa y empujé hacia arriba. De pronto me encontré en una habitación iluminada por la clara luz de la luna.
Era bastante pequeña, totalmente vacía, excepto un pequeño montón de trastos en un rincón, y no tenía más que una ventana, con unas fuertes rejas.
No pude descubrir ninguna puerta, ni ninguna otra entrada, con excepción de la que yo acababa de utilizar, a pesar de la minuciosidad con que investigué una y otra vez las paredes.
Las barras de la ventana estaban muy juntas como para no dejar pasar más que una cabeza y pude ver que:
La habitación se encontraba aproximadamente a la altura de un tercer piso, pues las casas de enfrente no tenían más que dos pisos y eran bastante más bajas.
Apenas podía ver la acera de la calle, pues debido a la cegadora luz de la luna que me daba de lleno en la cara, estaba hundida en profundas sombras que me impedían totalmente distinguir los detalles.
Sin embargo, la calleja pertenecía sin duda al barrio judío, ya que las ventanas de enfrente estaban todas tapiadas o señaladas en la construcción por listones, y sólo en el ghetto se vuelven las casas la espalda de esta manera.
Me martirizaba en vano por deducir qué era la extraña construcción en la que me encontraba.
¿Sería quizás una torrecilla lateral abandonada de la iglesia griega? ¿O pertenecía acaso de algún modo a la sinagoga Altneus?
Los exteriores coincidían.
De nuevo miré a mi alrededor en la habitación: nada que me diera la más pequeña pista. Las paredes y el techo estaban desnudos, el revoque y la cal se habían caído hacía ya mucho tiempo y no había ni clavos ni agujeros que demostraran que la habitación hubiese estado habitada anteriormente.
El suelo estaba cubierto de polvo, hasta la altura de los tobillos, como si en decenios no hubiera entrado allí ningún ser viviente.
Me repugnaba rebuscar entre los trastos del rincón. Estaba totalmente a oscuras y no podía ver de qué se componían.
Por el aspecto exterior daba la impresión de que eran trapos, envueltos en un hatillo.
¿O eran un par de viejas maletas de madera negras?
Me acerqué y tanteando con el pie conseguí arrastrar con el taco, hasta la luz que vertía la luna a través de la habitación, una parte del mantón. Parecía como una cinta ancha y oscura, que muy despacio se desenrrolló.
¡Un punto brillante como un ojo!
¿Sería quizás un botón metálico?
Poco a poco me di cuenta: una manga salía del montón, una manga de un corte extraño y antiguo.
Debajo había como una pequeña caja blanca, o algo parecido que se abrió bajo mis pies y se deshizo en un montón de hojas con manchas.
Le di un pequeño empujón; una hoja voló hasta la luz.
¿Una foto?
Me agaché: un Fou.
Lo que me había parecido una caja blanca era un juego de tarots.
¿Podía haber algo más ridículo? ¡Un juego de cartas en este lugar fantasmagórico!
Es curioso que tuviera que esforzarme por reír. Una ligera sensación de terror me invadió.
Busqué una explicación banal, de cómo podían haber llegado hasta aquí estas cartas. Entretanto las contaba mecánicamente.
Estaba completo: setenta y ocho piezas. Pero ya al contarlas algo me llamó la atención: las hojas eran como de hielo.
Salía de ellas un frío paralizador y, al tener el paquete de cartas en las manos, apenas lo podía soltar, tal era la rigidez de mis dedos. De nuevo busqué desaforadamente una sencilla explicación:
Mi traje tan fino, mi larga caminata sin abrigo ni sombrero por esos pasillos subterráneos, la terrible noche de invierno, las paredes de piedra, la horrible escarcha que entraba con la luz de la luna por la ventana. Era bastante extraño que no hubiera notado el frío hasta ahora. La excitación en la que me había encontrado todo el rato me debía de haber hecho olvidarlo.
Un escalofrío tras otro se deslizaban sobre mi piel. Poco a poco, capa tras capa, iba penetrando siempre más adentro de mi cuerpo.
Sentí que mi esqueleto se convertía en hielo y notaba cada uno de mis huesos como frías barras de metal, en las que se quedaba helada la carne.
No servía de nada correr alrededor de la habitación. ni taconear con los pies, ni golpearme con los brazos. Apreté los dientes para no oír su castañeteo.
Esto es la muerte, me dije, que pone sus manos frías sobre mi cabeza.
Y me defendía como un loco contra el sueño atolondrante de la congelación, que venía a envolverme, cómodo y asfixiante, como un abrigo.
Las cartas en mi habitación —¡sus cartas!— gritaba algo dentro de mí: las encontrarán si me muero aquí. ¡Y ella que confía en mí! ¡Ha puesto su salvación en mis manos! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!
Grité a través de los barrotes de la ventana hacia la calleja vacía y el eco repetía: «¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!»
Me eché al suelo y me levanté de nuevo de un salto. No podía morirme, ¡no podía! ¡Por ella, sólo por ella! Aunque tuviera que sacar chispas de mis huesos a golpes para calentarme.
Mi mirada se posó entonces sobre los harapos del rincón, me arrojé sobre ellos y me los eché con las manos vacilantes sobre mis ropas.
Era un traje desgastado, de un paño grueso y oscuro, con un corte extraño, anticuadísimo.
Olía a moho.
Me acurruqué en el rincón de enfrente y noté que mi piel se iba calentando despacio, muy despacio. Pero la terrible sensación de mi propio esqueleto helado no quería desaparecer. Estaba allí, sentado, sin moverme, paseando la vista: la carta que había visto al principio —el Fou— estaba todavía a la luz en el centro de la habitación.
Algo me obligaba a mirarla fijamente.
Parecía, por lo que podía reconocer desde aquella distancia, pintada torpemente por un niño con acuarelas y representaba la letra hebrea, el aleph, en la forma de un hombre vestido a la antigua usanza de los francos, con la perilla recortada, levantando el brazo izquierdo y señalando hacia abajo con el otro.
¿No tenía el rostro del hombre una extraña semejanza con el mío?, me pregunté de pronto. La barba no le pegaba nada a un Fou; me arrastré hasta la carta y la arrojé al rincón con el resto de los cachivaches para librarme de ese miedo torturador.
Estaba allí y brillaba: una mancha indeterminada y grisácea desde la oscuridad.
Me obligué a pensar en lo que debería hacer para volver a mi casa:
¡Esperar a mañana! Llamar a los que pasaron por abajo para que subieran desde fuera con una escalera, velas o un farol. Sentí con absoluta seguridad que sin luz nunca lograría encontrar el regreso en esos interminables y eternos caminos llenos de encrucijadas... O, en el caso de que la ventana estuviera demasiado alta, que alguien desde arriba con una cuerda... ¡Santo cielo!, como un rayo cruzó por mi mente: ahora sabía dónde me encontraba: ¡En la habitación sin acceso —sólo con una ventana enrejada—, la antigua casa en la calleja Schulgasse, que todo el mundo evitaba! Ya una vez, hace muchos años, había bajado un hombre colgado de una cuerda desde el tejado para mirar a través de la ventana y la cuerda se había roto; sí: ¡me encontraba en la casa en la que siempre desaparecía el espectral Golem!
Un profundo horror, contra el que luchaba en vano y que ya no podía vencer ni siquiera al recordar las cartas, paralizaba cualquier otro pensamiento y mi corazón comenzó a encogerse.
Me repetía arrebatado, con los labios entumecidos, que no era más que viento lo que entraba y llegaba helado hasta mí desde la esquina; me lo decía siempre más y más de prisa, con la respiración entrecortada; pero ya no servía de nada: aquella mancha blancuzca —la carta— se hinchaba formando pompas, llegaba tanteando hasta el rayo de luna y volvía arrastrándose a la oscuridad. Se producían sonidos que goteaban —medio imaginados, presentidos, semirreales— dentro de la habitación y sin embargo fuera de ella, a mi alrededor y sin embargo en otra parte..., muy dentro del corazón y de nuevo en medio de la habitación: ruidos, como cuando se cae un compás y la punta se clava en la madera.
Una y otra vez: la mancha blancuzca..., ¡la mancha blancuzca!... Me gritaba, metiéndomelo en la cabeza, es sólo una carta, una simple, absurda y tonta carta de juego..., en vano..., sin embargo ahora..., ahora el Fou ha tomado forma..., y agachado en la esquina me clava su mirada, en ¡mi propio rostro!
Estuve allí, encogido, inmóvil, durante horas y horas —en mi rincón, como un esqueleto helado y rígido envuelto en ropas extrañas y mohosas— y él también, allí mismo: mi propio yo.
Mudo e inmóvil.
Así nos estuvimos mirando a los ojos: uno el horrible reflejo del otro.
Él también vería cómo los rayos de luz se arrastran con la pereza de un caracol y palidecen más y más, subiendo por la pared como las agujas de un reloj que midiera la eternidad.
Lo hechicé con una mirada y no le sirvió de nada su deseo de desaparecer en la luz del amanecer que entraba por la ventana en su ayuda.
Lo retuve.
Paso a paso he luchado con él por mi vida, por la vida que no es mía, porque ya no me pertenece.
Cuando se hizo cada vez más pequeño y volvió, con el principio del día, a esconderse en su carta, me levanté, fui hacia él y lo metí en el bolsillo..., ¡al Fou!
La calleja, abajo, seguía estando desierta, vacía.
Revolví y registré el rincón de la habitación que ahora se hallaba bajo la pálida luz matinal: escombros, una sartén roñosa, harapos apelillados, el cuello de una botella. Cosas muertas y, sin embargo, ¡tan extrañamente conocidas!
Y también las paredes —¡qué claros se veían las grietas y los descascarillones!—. ¿Dónde los había visto?
Tomé el montón de cartas en la mano..., algo empieza a aclararse: ¿no las pinté yo mismo en una ocasión, de niño, hace mucho tiempo?
Era un juego de tarots antiquísimo. Con caracteres hebraicos. —El número doce tiene que ser el «Ahorcado», me vino parcialmente a la memoria—. ¿Con la cabeza hacia abajo, los brazos a la espalda? Lo busqué entre las cartas. ¡Aquí, aquí estaba!
De nuevo, medio en sueños, semiconsciente, una imagen se apareció ante mí: una escuela ennegrecida, gibosa, torcida, un edificio ceñudo, brujeril, con el hombro izquierdo levantado, y el otro apoyado en otra casa. Nosotros, unos cuantos chicos jóvenes..., hay en alguna parte un sótano abandonado.
Entonces observé mi cuerpo y de nuevo enloquecí: aquel traje antiguo me era totalmente desconocido.
Me asustó el ruido de un carro, pero, al levantar la mirada: ¡ni un alma humana! Sólo un perro meditabundo sentado en una esquina.
¡Ya! ¡Por fin! ¡Voces! ¡Voces humanas!
Dos viejas venían caminando lentamente cuando introduje media cabeza por entre las rejas y grité.
Con la boca entreabierta miraron, asombradas, hacia arriba y murmuraron algo. Pero cuando me vieron dieron un grito estridente y salieron corriendo. Comprendí que habían pensado que yo era el Golem.
Esperaba que se arremolinara gente y que podría explicarme, pero pasó más de una hora y sólo de vez en cuando miraba desde abajo una cara pálida con mucho cuidado para retroceder de nuevo presa de un susto mortal.
Debería esperar a que tras de unas horas, o quizá mañana, llegaran los policías —la bofia, como solía llamarlos Zwakh.
No, preferí explorar parte de los pasillos subterráneos.
Quizás ahora, durante el día, entrase, por entre algunas grietas de las piedras, una huella de luz.
Bajé por la escalera. Continué por el camino por el que ayer había llegado —por entre montones de escorias, de ladrillos rotos, a través de sótanos hundidos— subí por los ruinosos restos de una escalera y me encontré, de repente... en el pasillo de la negra escuela, que poco antes viera en mi sueño.
Al momento fui arrastrado por una enorme ola de recuerdos: bancos sucios de tinta de arriba a abajo, cuadernos de cálculo, cantos berreantes de chiquillos, un chico que suelta una mariquita en clase, libros de lectura con sandwiches estrujados y olor a cascaras de naranja. Ahora lo sabía con seguridad: yo había estado aquí de niño. Pero no me concedí tiempo para pensar y me fui deprisa a casa.
El primer hombre que me encontré en la calle Salniter era un viejo judío con las patillas blancas, rizadas. Apenas me vio se tapó la cara con las manos y recitó en voz alta varias oraciones hebreas.
Al oír sus plegarias debió salir mucha gente de sus cuevas, pues detrás de mí se organizó un griterío indescriptible. Me volví y vi que me seguía un ejército revoloteante de rostros pálidos como cadáveres, desencajados por el terror.
Me miré asombrado y comprendí: todavía llevaba encima, desde la noche, el extraño ropaje medieval y la gente creía tener ante sí al Golem.
Rápidamente volví una esquina y, detrás de un portal, me arranqué los harapos apelillados.
Casi inmediatamente pasó corriendo por delante mío un montón de gente, con palos en alto y las bocas desencajadas, gritando.