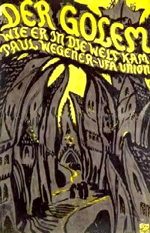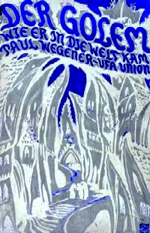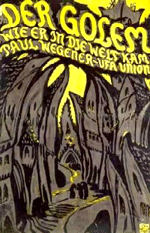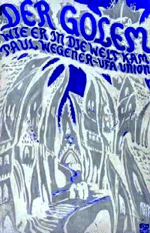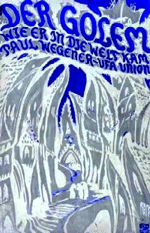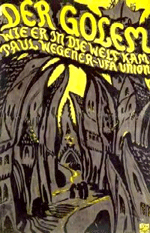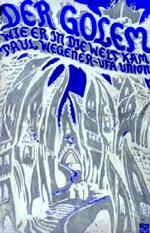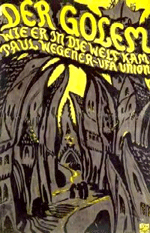 ¿Dónde estaría Charousek?
¿Dónde estaría Charousek? Habían pasado casi veinticuatro horas y todavía no se había dejado ver.
¿Había olvidado la señal que habíamos concertado? ¿O es que no la veía?
Me acerqué a la ventana y puse el espejo de forma que los rayos de sol se reflejaran precisamente en el agujero enrejado del sótano.
La intervención de Hillel, ayer, me había tranquilizado bastante. Con seguridad me habría avisado si hubiese un peligro amenazador.
Además: Wassertrum no podía haber emprendido nada importante; nada más dejarme, volvió a su tienda; miré hacia abajo; justo, ahí estaba, apoyado detrás de las chapas de cocina, exactamente igual que como lo había visto esta mañana.
¡Insoportable, esta eterna espera!
El suave aire primaveral que entraba por la ventana de la habitación de al lado me ponía enfermo de añoranza.
¡Esas gotas de nieve que se derriten en los tejados! ¡Y cómo brillan esos delgados hilos de agua a la luz del sol!
Me sentía atraído hacia el exterior por hilos invisibles. Paseaba impaciente de un lado a otro de la habitación. Me senté en un sillón. Me levanté de nuevo.
No quería apartarse de mí ese brote enfermizo de un incierto enamoramiento que me oprimía el pecho.
Me había estado atormentando toda la noche. Una vez había sido Angelina la que se había pegado a mí, después comencé a hablar muy inocentemente con Miriam, y apenas se había roto esta imagen apareció de nuevo Angelina y me besó; podía oler el perfume de su cabello y su suave piel de clavellina me cosquilleaba en el cuello. Despojó sus hombros desnudos, y se convirtió en Rosina que bailaba con los ojos ebrios y entornados... con un frac... desnuda; y todo esto sucedía en un duermevela que, sin embargo, era exactamente igual a estar consciente. Igual que un dulce y ardiente despertar en las tinieblas.
Hacia el amanecer estaba mi doble junto a mi cama, el sombrío Habla Garmin, «el hálito de los huesos» del que había hablado Hillel; y lo miré a los ojos: estaba en mi poder y tenía que contestar a todas las preguntas que yo le hiciera sobre cosas eternas y del más allá; y él no esperaba más que eso, pero mi sed de misterios no podía contra el calor de mi sangre y se filtraba absorbida en el seco terreno de mi entendimiento. Ordené al fantasma que se fuera, que se convirtiera en la imagen de Angelina, pero se encogió formando la letra Aleph, creció de nuevo y volvió a estar ahí, como mujer-coloso, totalmente desnuda, tal y como la vi entonces en el libro Ibbur, con el pulso igual a un terremoto, se inclinó sobre mí y respiré el narcotizante olor de su tibia carne.
¿Todavía no venía Charousek? Las campanas cantaban desde la torre de la iglesia.
Esperaría un cuarto de hora más... pero, después,^ ¡fuera! Pasear por calles más animadas, llenas de gente vestida de fiesta, mezclarme en el alegre bullicio de los barrios de los ricos, ver mujeres hermosas con rostros coquetos, manos y pies finos.
Me disculpé a mí mismo diciéndome que quizá encontrase casualmente a Charousek.
Tomé el antiguo juego de tarots del estante de libros para pasar el tiempo más de prisa.
¿Quizá de los dibujos pudiera sacar inspiración para el boceto de un camafeo?
Busqué el Fou.
No estaba. ¿Dónde podía haber ido a parar?
Miré otra vez todas las cartas y me perdí pensando en su significado oculto. Especialmente el Ahorcado, ¿qué podía significar?
Un hombre está colgado de una cuerda entre el cielo y la tierra, con la cabeza hacia abajo, los brazos atados a la espalda, la pantorrilla derecha cruzada sobre la pierna izquierda, de modo que parece una cruz sobre un triángulo puesto al revés.
Una comparación incomprensible.
¡Ya! ¡Por fin! Charousek venía.
¿O todavía no?
Alegre sorpresa, era Miriam.
—¿Sabe usted, Miriam, que ahora mismo pensaba bajar a verla y pedirle que viniera a dar un paseo conmigo? —No era toda la verdad, pero no le di más vueltas—. ¿Cierto que no me rechaza? Me siento hoy tan infinitamente feliz en mi corazón que debe ser usted, precisamente usted, quien corone mi alegría.
—¿De paseo? —buscó la palabra—. ¡Increíblemente extraño pasear!
—No es en absoluto extraño si tiene en cuenta los cientos de miles de personas que lo hacen, en realidad, durante toda su vida, no hacen otra cosa.
—Sí, ¡otras personas! —concedió, pero todavía totalmente sorprendida. Le tomé las manos:
—Yo quisiera, Miriam, que la alegría que pueden experimentar otras personas la disfrute usted también, pero en una medida infinitamente mayor.
Repentinamente palideció y, por la fija turbación de su mirada, descubrí lo que pensaba.
Me dio un pinchazo.
—No puede llevarlo siempre consigo, Miriam —le dije—, el... milagro. ¿Quiere usted prometérmelo por... por amistad?
Se dio cuenta del temor que contenían mis palabras y levantó asombrada sus ojos hacia mí.
—Si no la afectara tanto podría alegrarme yo también, ¿pero así? ¿Sabe que estoy profundamente preocupado por usted, Miriam? Por... por... ¿cómo lo podría decir? ¡Por su salud mental. No lo tome literalmente, pero... yo desearía... que jamás se hubiera dado el milagro!
Esperaba que me contradijese, pero asintió sumida en sus pensamientos.
—Le duele, ¿no es cierto, Miriam? Tomó fuerzas y dijo:
—A veces también yo desearía que no se hubiese dado.
Sonaba para mí como un rayo de esperanza.
—Cuando pienso —hablaba muy despacio y como en sueños— que pudieran venir tiempos en los que tendría que vivir sin estos milagros...
—Usted puede hacerse rica de la noche a la mañana, entonces ya no necesitará más... —intervine sin pensar en sus palabras, pero en seguida me contuve cuando noté el horror de su rostro—, me refiero a que usted puede librarse de manera natural de las preocupaciones; los milagros que viviría después serían de tipo espiritual: vivencias internas.
Ella agitó la cabeza y dijo con brusquedad:
—Las vivencias internas no son ningún milagro. Ya es bastante extraño que, al parecer, haya hombres que no tengan ninguna. Desde mi infancia, día tras días, noche tras noche, vivo yo —se interrumpió con un brusco movimiento y me di cuenta de que en ella había alguna otra cosa de la que nunca me había hablado, quizá la existencia de sucesos invisibles parecidos a los míos...— pero no es ahora el momento para hablar de esto. Incluso si resucitara y curase a los enfermos poniéndoles la mano encima, yo no lo podría llamar milagro. Sólo cuando la materia muerta, la tierra, sea animada por el espíritu y se rompan las leyes de la naturaleza, habrá sucedido aquello que estoy añorando desde que empecé
a razonar. Una vez me dijo mi padre que hay dos partes en la Cábala: una mágica y otra abstracta que nunca podrán coincidir. Es cierto que la mágica podrá atraer a la abstracta, pero jamás ocurrirá al revés. La mágica es un don, un regalo, la otra se puede conseguir, si bien sólo con la ayuda de un guía. —Volvió a tomar el hilo del comienzo—: Es el don lo que deseo; lo que yo pueda conseguir me es indiferente y tiene para mí tan poco valor como el polvo. Cuando tengo que imaginar que podrían venir épocas, como he dicho antes, en las que tendría que vivir otra vez sin milagros —vi cómo se agarrotaban sus dedos, y el remordimiento y el dolor me desgarraban—, creo que podría morir ya, a la vista de esa sola posibilidad.
Le pregunté:
—¿Es ése el motivo por el que usted deseaba que el milagro no hubiera sucedido nunca?
—Sólo en parte. Pero además hay otra cosa. Yo... yo —recapacitó un momento— no estaba todavía madura para vivir un milagro en esa forma. Es eso. ¿Cómo se lo podría explicar? Suponga, sólo como ejemplo, que desde hace años tiene cada noche un único sueño, que continúa siempre más complejo, en el que alguien, digamos un habitante de otro mundo, me enseña y me muestra en una imagen de mí misma, con sus continuas transformaciones, no sólo lo alejada que estoy de la madurez mágica para poder vivir un «milagro», sino que me da la explicación lógica de las cuestiones que me preocupan durante el día y que en todo momento puedo comprobar. Usted me comprenderá: un ser así suple toda la felicidad que uno pueda imaginar en la vida; es para mí el puente que me une con el «más allá», es la escala de Jacob por la que puedo ascender desde lo cotidiano a la luz, es mi guía, mi amigo; toda la confianza en que no podré perderme en los oscuros caminos que recorre mi alma por la locura y la confusión, la tengo puesta en él, quien nunca me ha engañado. Y ahora, de repente, contra todo lo que él me ha dicho, ¡se cruza un milagro en mi vida! ¿Qué es lo que debo creer ahora? ¿Todo lo que me ha llenado ininterrumpidamente durante tantos años fue sólo un engaño? Si tuviera que dudar de ello caería de cabeza en un abismo sin fin. Sin embargo, ¡ha sucedido el milagro! ¡Gritaría de alegría, si...!
—¿Si...? —la interrumpí sin respiración. Quizá pronunciara la palabra salvadora y podría confesarle todo.
—... si me enterara de que me he equivocado; de que en realidad no hubo ningún milagro. Pero sé, de igual modo que sé que ahora estoy aquí sentada, que me destrozaría —mi corazón se heló—. Ser rechazada y arrancada del cielo y tener que bajar de nuevo a la tierra, ¿cree usted que eso lo puede soportar un hombre?
—Pida ayuda a su padre —dije sin pensar a causa del miedo.
—¿A mi padre? ¿Ayuda? —me miró sin comprender—. Donde no hay más que dos caminos, ¿podría encontrar él un tercero? ¿Sabe usted cuál sería mi única salvación? Que me sucediera a mí lo que le ha sucedido a usted. Si en este momento... pudiera olvidar... todo lo que tengo tras de mí: toda mi vida hasta el día de hoy... ¿No es curioso? Lo que usted considera una desgracia, sería para mí la mayor alegría.
Ambos permanecimos un largo rato en silencio.
Tomó repentinamente mi mano y sonrió. Casi alegre.
—Pero no quiero que usted se aflija por mi causa —ella me consolaba a mí, ¡a mí!—. Hace un momento estaba usted alegre y feliz por la primavera y ahora es la tristeza misma. No le debería haber dicho absolutamente nada. ¡Arránquelo de su cabeza y siga pensando como antes! Yo estoy tan contenta...
—¿Usted contenta, Miriam? —la interrumpí amargamente.
Puso cara de convencida.
—¡Sí! ¡De verdad! ¡Contenta! Cuando he venido estaba indescriptiblemente temerosa, no sé por qué, pero no podía librarme de la sensación de que usted se encuentra en un gran peligro —escuché con atención—, pero en lugar de alegrarme por encontrarlo a usted tan sano y contento, lo he... Y...
Me esforcé por parecer dichoso:
—Y eso sólo lo puede arreglar si sale conmigo —intenté poner toda la alegría posible en mi voz—. Quisiera ver, Miriam, si consigo una sola vez ahuyentar sus tristes pensamientos. Diga lo que quiera: usted no es en absoluto un mago del antiguo Egipto, sino, por el momento, sólo una joven a la que el viento tibio primaveral todavía puede jugar una mala pasada.
De repente se puso radiante:
—Pero, ¿qué le pasa hoy, señor Pernath? ¡Nunca lo he visto así! Por cierto, para nosotras, las chicas judías, «el viento tibio de la primavera» está controlado, como ya sabe, por nuestros padres, y no podemos más que obedecer. Y por supuesto, lo hacemos. Está en nuestra sangre. En mi caso, no —añadió con seriedad—, porque mi madre se negó a casarse con ese horrible Aaron Wassertrum cuando querían obligarla a hacerlo.
—¿Qué? ¿Su madre? ¿Con el cambalachero de abajo?
Miriam afirmó:
—Gracias a Dios no se realizó. Pero para ese pobre hombre fue, lógicamente, un golpe duro.
—¿Pobre hombre, dice? —dije sobresaltado—. ¡Ese tipo es un criminal!
Ella movió pensativamente la cabeza.
—Seguro, un criminal. Pero el que se encuentra dentro de un pellejo como ése y no se convierte en un criminal, tiene que ser un profeta.
Me acerqué a ella con curiosidad.
—¿Sabe usted algo exacto sobre él? Me interesa. Por algo muy especial...
—Si hubiera visto alguna vez su tienda por dentro, señor Pernath, sabría al momento cómo es su alma. Se lo digo porque de niña estuve muchas veces allí. ¿Por qué me mira tan asombrado? ¿Es eso tan especial? Conmigo fue siempre amable y bondadoso. Me acuerdo que una vez incluso me regaló una gran piedra muy brillante, era lo que más me había gustado de todas sus cosas. Mi madre me dijo que era un brillante y tuve que devolverlo inmediatamente.
Al principio estuvo mucho tiempo sin querer aceptarlo, pero después me lo arrancó de las manos y lo tiró lejos, lleno de rabia. Pude ver cómo le salían las lágrimas; además, entonces, ya sabía el suficiente hebreo como para entender lo que murmuró: «Todo lo que toca mi mano está maldito.» Fue la última vez que me dejó visitarlo. Desde entonces nunca me volvió a invitar a que entrara. Y yo sé por qué: si no hubiese intentado consolarlo, todo habría seguido como hasta entonces, pero así, como me daba una inmensa pena y se lo dije, no me quiso volver a ver. ¿No lo entiende, señor Pernath? Es tan sencillo: es un poseso, un hombre que, en cuanto alguien se acerca a su corazón, se hace desconfiado, irremediablemente desconfiado. Se cree mucho más horrible de lo que en realidad es, sí es que eso es posible, y ésta es la razón de su modo de pensar y de actuar. Se dice que su mujer lo quería, quizás era más compasión que amor, pero de todas formas mucha gente así lo creía. El único que estaba convencido de lo contrario era él mismo. En todas partes sospecha odio y traiciones.
Sólo con su hijo hizo una única excepción. ¿Quién sabe si era porque lo había visto crecer desde la lactancia, es decir, porque vivió desde el primer brote todas las características del niño y por eso nunca llegó al punto en el que pudiera haber comenzado su desconfianza, o porque era de sangre judía: verter todo el cariño que había en él, en su descendencia, por ese miedo instintivo de nuestra raza a que podamos morir sin cumplir una misión olvidada y que, sin embargo, pervive oscuramente en nosotros? ¿Quién sabe?
Educó a su hijo con un cuidado y una perspicacia que rayaba casi en la sabiduría, milagrosa en un hombre de tan poca cultura. Apartó del camino del muchacho, con la agudeza de un psicólogo, todo aquello que pudiera despertarle la conciencia, para ahorrarle futuras penas anímicas.
Le puso como maestro a un excelente sabio que defendía la opinión de que los animales no sienten y que sus manifestaciones de dolor no son más que un reflejo mecánico.
Sacar de cada criatura toda la alegría y el placer posible para uno mismo y arrojar después la cascara como algo inservible: ése era poco más o menos al ABC de su sistema de educación.
Puede imaginarse, señor Pernath, que el dinero, como estandarte y llave del «poder», juega un papel de protagonista. Y del mismo modo que oculta cuidadosamente su propia riqueza, para mantener ocultos los límites de su influencia, así se inventó un medio para hacer posible algo semejante para su hijo, pero ahorrándole al mismo tiempo el sufrimiento de una vida aparentemente pobre: lo empapó con la mentira infernal de la «belleza», le mostró los gestos y el porte internos y externos de la estética, y le enseñó a imitar exterior-mente a un lirio del campo y ser en el interior un buitre.
Naturalmente, eso de la «belleza» no fue invención suya, sino seguramente la «corrección» de un consejo que le diera alguna persona culta.
Nunca lo ofendió en lo que más tarde su hijo pudiera negarle. Al contrario, se lo obligó a hacer, pues su amor era lógico y, tal y como ya le he dicho de mi padre, del tipo que nos alcanza más allá de la tumba.
Miriam permaneció un momento en silencio y pude leer en su rostro cómo seguía tejiendo sus pensamientos. Lo noté en el cambio de tono de su voz cuando dijo:
—Frutos extraños crecen en el árbol del judaismo.
—Dígame, Miriam —le pregunté—, ¿no ha oído nunca que Wassertrum tiene en su tienda una figura de cera? Yo no sé quién me lo contó, quizás haya sido sólo un sueño...
—No, no, es cierto, señor Pernath, hay una figura de cera del tamaño de una persona, en la esquina en la que duerme, sobre un jergón de paja, en medio del más absoluto desorden. Se la regateó al propietario de una barraca de feria y, al parecer, sólo porque se parecía a una dama cristiana que, por lo que dicen, debió ser su amante.
«¡La madre de Charousek!», se me ocurrió.
—Miriam, ¿no sabe usted su nombre? Miriam negó con la cabeza:
—Pero si le interesa, puedo enterarme.
—¡No, por Dios, Miriam!, me da completamente igual —me di cuenta por el brillo de sus ojos de que hablando se había puesto muy vivaz y había salido de su depresión, y me propuse no dejarla volver a recaer en ella—. Pero lo que sí me interesa es el tema del que antes he hablado de pasada, eso del «viento tibio primaveral». Estoy seguro de que su padre no le impondría con quién debe casarse, ¿no?
Se echó a reír alegramente.
—¿Mi padre? ¡Qué dice usted!
—Bueno, eso es una gran alegría para mí.
—¿Por qué? —preguntó ella ingenuamente.
—Porque entonces todavía tengo una posibilidad.
Era sólo una broma y ella lo tomó como lo que era. Sin embargo, se levantó de un salto y fue hasta la ventana para que no pudiera ver cómo se ruborizaba.
Cambié de tono para ayudarla a salir de su apuro.
—Como viejo amigo, le pido una cosa: usted tiene que confiármelo cuando llegue el momento. ¿O es que piensa quedarse soltera?
—¡No, no, no! —lo negó tan decidida que involuntariamente me eché a reír—. ¡Alguna vez me tendré que casar!
—¡Naturalmente! ¡Por supuesto! Se puso nerviosa como una jovencita.
—¿No puede estar serio durante un minuto por lo menos, señor Pernath? —obediente, puse cara de maestro y ella se volvió a sentar—. Bueno, cuando digo que alguna vez me tendré que casar me refiero a que hasta ahora no me he roto la cabeza pensando en ello, pero que, con seguridad, no entendería el sentido de la vida si tuviera que aceptar como mujer venir al mundo para no tener hijos.
Por primera vez vi marcados rasgos de mujer en su rostro.
—Es uno de mis sueños —continuó en voz baja— imaginarme como meta final que dos seres se fundan en uno... en eso que... ¿no ha oído nunca hablar del antiguo culto egipcio a Osiris? Se conviertan unidos en eso que el «hermafrodita» debe significar como símbolo.
Escuché con gran atención:
—¿El hermafrodita?...
—Me refiero a la unión mágica de lo masculino y lo femenino en la figura humana del semidiós. Eso, ¡como meta final! No, no como meta, sino como principio de un nuevo camino, eterno... sin fin.
—¿Y espera encontrar alguna vez —pregunté agitado— al que usted busca? ¿No puede ser que viva en un país lejano, que quizá no exista en el mundo?
—De eso no sé nada —dijo sencillamente—. Sólo puedo esperar. Si él estuviera separado de mí por el tiempo y el espacio, cosa que no creo, ¿por qué estaría yo aquí ligada al ghetto? O por los abismos del desconocimiento mutuo, y no lo encontrara, entonces mi vida no ha tenido en absoluto ningún sentido y ha sido sólo el absurdo juego de un demonio idiotizado. Pero, ¡por favor, por favor, no hablemos más de eso! —me rogó—. Sólo expresar ese pensamiento deja un sabor terrible y terreno, y yo no quisiera que... —se interrumpió de repente.
—¿Qué es lo que no quisiera, Miriam?
Levantó la mano. Se incorporó rápidamente y dijo:
—Señor Pernath, ¡tiene usted una visita! Se oía el suave fru-fru de unas faldas de seda en el pasillo.
Golpes horribles en la puerta: ¡Angelina! Miriam quiso marcharse; yo la retuve.
—¿Puedo presentarlas? La hija de un querido amigo... la señora Condesa...
—Ni siquiera se puede ir en coche. Están levantando por todas partes el empedrado. ¿Cuándo se trasladará, señor Pernath, a una zona digna de una persona como usted? Afuera se derrite la nieve, el cielo está tan gozoso que a uno le estallaba el corazón y usted está aquí, encogido en esta cueva de estalactitas, como una rana; por cierto, ¿sabe que ayer estuve en mi joyero y me dijo que usted es el mayor artista, el más fino tallador de piedras que existe hoy, si no uno de los más grandes que nunca ha habido? —Angelina charlaba como un torrente y yo estaba encantado. Ya sólo veía sus brillantes ojos azules, sus pequeños pies en las diminutas botas de charol, su rostro caprichoso, que brotaba animado del enorme cuello de piel, y sus rosadas orejas.
Apenas tenía tiempo de respirar.
—Mi coche está en la esquina. Temía no encontrarlo en casa. Espero que usted no haya comido todavía, ¿no? Primero iremos... bueno, ¿adonde vamos primero? Primero iremos... espere... sí, quizás al jardín botánico o mejor: a algún lugar al aire libre, pues ya se puede sentir en la atmósfera la germinación y el secreto brote de los capullos. ¡Vamos, vamos, agarre su sombrero!; después comerá en mi casa y más tarde charlaremos hasta el anochecer. ¡Agarre su sombrero! ¿A qué espera? Abajo hay una manta muy suave y caliente: nos envolveremos en ella hasta las orejas y nos acurrucaremos hasta que entremos en calor.
¿Qué podía decir yo?
—Me disponía a dar un paseo con la hija de mi amigo.
Antes de que pudiera acabar la frase, Miriam ya se había despedido rápidamente de Angelina.
La acompañé hasta la puerta, a pesar de que me lo quería impedir amablemente.
—Escúcheme, Miriam, no se lo puedo explicar, aquí en la escalera, hasta qué punto dependo de usted; yo preferiría mil veces acompañarla...
—No puede hacer esperar a la señora, señor Pernath —me interrumpió—. Adiós, ¡que se diviertan!
Lo dijo de corazón, sinceramente y sin alterarse, pero vi que el brillo de sus ojos se había apagado.
Bajó rápidamente la escalera y una gran pena me ahogó. Sentí como si hubiera perdido un mundo.
Como en un sueño me hallo sentado al lado de Angelina. Vamos conducidos por el rápido galope de los caballos a través de las calles llenas de gente.
El oleaje de la vida me rodeaba y me aturdía de tal modo que apenas podía distinguir las pequeñas manchas de luz de las figuras que pasaban ante mí: joyas brillantes en los pendientes y las cadenas de los manguitos, brillantes sombreros de copa, guantes blancos, un caniche con un collar rosa que quería morder nuestras ruedas, caballos cubiertos de espuma corriendo a nuestro encuentro con los arneses de plata, un escaparate con fulgurantes bandejas llenas de perlas y luminosos aderezos, brillo de seda y las finas caderas de las jóvenes.
El viento frío que nos cortaba la cara me hacía sentir mucho más fascinante el calor del cuerpo de Angelina. Los policías, en los cruces, se retiraban respetuosamente a un lado cuando pasábamos ante ellos.
Fuimos al trote por el muelle, que no tenía más que un estrecho paso para los coches en fila junto al puente de piedra, derrumbado y lleno de una multitud de rostros curiosos.
Apenas lo miré: la más mínima palabra de la boca de Angelina, sus pestañas, el rápido juego de sus labios, todo, todo era para mí infinitamente más importante que ver cómo allá abajo los bloques de piedras se defendían de los ataques de los peñascos de hielo. Caminos en los parques. Después, tierra apisonada, elástica. Más adelante, el crujido de las hojas bajo los cascos de los caballos, aire húmedo, árboles gigantescos, sin hojas, llenos de nidos de cornejas, el verdor muerto de los prados con blancas islas de nieve flotante, todo ello pasaba ante mí como en un sueño.
Con unas breves palabras empezó a hablar Angelina del doctor Savioli, casi con indiferencia.
—Ahora que ya ha pasado el peligro —dijo con la encantadora ingenuidad de un niño— y que ya sé que está mejor, me parece terriblemente aburrido todo lo que ha pasado. Quiero volver a divertirme, cerrar los ojos y sumergirme en la espuma centelleante de la vida. Creo que todas las mujeres son así. Sólo que no lo admiten, ¿o son acaso tan tontas que ellas mismas ni lo saben? ¿No lo cree usted también? —ni siquiera escuchó mi respuesta—. Además, las mujeres no me interesan en absoluto. Naturalmente no debe tomar esto como un halago, pero, de verdad, la simple presencia de un hombre simpático me es mucho más agradable que la más interesante conversación de una mujer, por muy inteligente que sea. Pues, al fin y al cabo, no son más que tonterías lo que dicen, como máximo algo de trapos, bueno, ¿y qué?, las modas tampoco cambian tan a menudo. ¿No es cierto que soy frivola? —preguntó de repente con tal coquetería que, cautivado por su encanto, tuve que esforzarme para no tomar su cabeza entre mis manos y besarla apasionadamente en el cuello—. ¡Diga que soy frivola!
Se acurrucó aún más cerca de mí y se colgó de mi brazo.
Salimos del paseo y recorrimos bosquecillos cuyos arbustos de adorno, rodeados de paja, parecían, en sus envoltorios, troncos de monstruos a los que les hubieran cortado las cabezas y los miembros.
Había gente sentada al sol en los bancos, que nos seguía con la mirada y juntaba sus cabezas.
Estuvimos un momento en silencio, sumidos en nuestros propios pensamientos. ¡Cuan distinta era Angelina, completamente distinta de la Angelina que viviera hasta ahora en mi imaginación! ¡Como si no hubiera llegado realmente a mí hasta hoy!
¿Era de verdad la misma mujer que consolé en la catedral?
No podía retirar mi mirada de su boca entreabierta.
Ella seguía sin pronunciar una palabra. Parecía ver una imagen en su mente.
El coche giró entrando en un campo húmedo.
Olía a tierra que se despertaba.
—¿Sabe usted, señora...?
—Llámame Angelina —me interrumpió suavemente.
—¿Sabe, Angelina, que hoy he soñado toda la noche con usted? —dije casi a mi pesar.
Hizo un pequeño y rápido movimiento como si quisiera desenlazar su brazo del mío y me miró con los ojos muy abiertos.
—¡Qué curioso! ¡Y yo con usted! Y en este momento estaba pensando en lo mismo.
De nuevo se interrumpió la conversación y los dos adivinamos que habíamos soñado lo mismo.
Lo sentí en el palpitar de su sangre. Su brazo temblaba imperceptiblemente contra mi pecho. Retiró violentamente su mirada de la mía y miró hacia fuera del coche.
Lentamente acerqué su mano a mis labios, retiró su guante blanco y perfumado, oí que su respiración se precipitaba y, loco de amor, oprimí los dientes en su mano.
Horas más tarde caminaba hacia la ciudad como un borracho envuelto en la niebla vespertina. Elegía las calles al azar y, sin saberlo, estuve caminando durante mucho rato en círculo.
Después me encontré junto al río, apoyado en una barandilla de hierro, mirando fijamente las olas que bramaban abajo.
Aún sentía los brazos de Angelina alrededor de mi cuello, veía ante mí la pileta de piedra de la fuente, junto a la que ya nos habíamos despedido una vez hace muchos años y en la que flotaban las hojas marchitas del olmo. Ella caminaba de nuevo a mi lado, como lo acabábamos de hacer un momento antes, apoyada su cabeza sobre mi hombro, en silencio, al atardecer, por el parque de su castillo.
Me senté en un banco y me cubrí la cara con el sombrero para soñar.
Las aguas se precipitaban sobre el dique y su bramido ahogaba los últimos y quejumbrosos sonidos de la ciudad a punto de adormecerse.
Cuando, de tanto en tanto, levantaba la mirada para arrebujarme más y más en mi abrigo, veía el río envuelto en sombras cada vez más profundas hasta que, por fin, oculto por la noche negra, fluyó oscuro, cruzado de una orilla a otra por rayas de la blanca espuma del dique.
La sola idea de tener que volver a mi triste casa me hacía temblar.
El brillo de una corta tarde me había convertido para siempre en un extraño en mi propio hogar.
En el término de unas pocas semanas, quizá sólo unos días, habría acabado la felicidad —y ya no quedaría de ella más que un bello y doloroso recuerdo.
¿Y entonces?
Entonces estaría sin hogar, aquí y allá, a éste y al otro lado del río.
Me levanté. Sólo quise echar una mirada a través de las verjas al castillo tras cuyas ventanas ella dormía, antes de volver al sombrío ghetto. Tomé la dirección por la que había venido tanteando a través de la densa niebla, a lo largo de enormes filas de casas y de plazas dormidas, vi aparecer amenazadores y negros monumentos, casas señoriales aisladas y las volutas de las fachadas barrocas. La mortecina luz de un farol aumentó en el aire, hasta convertirse en gigantescas y fantásticas aureolas de los colores del arco iris, tras lo cual fue disminuyendo y apagándose hasta formar un ojo amarillento y penetrante, que por fin se deshizo en el aire tras de mí.
Mi pie tanteaba anchas escaleras de piedra cubiertas de grava.
¿Dónde estaba? ¡En un camino equivocado que conducía a una empinada cuesta!
¿Muros de jardín a derecha e izquierda? Ramas sin hojas cuelgan sobre ellos. Caen del cielo, pues los troncos se esconden tras el espeso muro de niebla.
Un par de delgadas ramitas se rompen crujiendo al rozarlas con mi sombrero y caen, resbalando por mi abrigo, al gris y nebuloso abismo que me oculta los pies.
Después, un punto luminoso: una luz aislada en la lejanía, en algún lado, enigmática, entre cielo y tierra.
Debía haberme equivocado. No podía ser más que la antigua «Escalera del Castillo» junto a las laderas de los jardines de Fürstenberg.
Seguían largas sendas de tierra arcillosa. Un camino empedrado.
Una maciza sombra surge con la cabeza cubierta con un gorro de dormir negro y tieso: la «Daliborka», la torre del hambre en la que en otros tiempos morían las gentes de inanición, mientras los reyes perseguían la caza allá abajo en la «Fosa de los ciervos».
Una estrecha y retorcida calleja con troneras, un camino de caracol, apenas con el ancho suficiente para dejar paso a un hombre, y me encontré ante una hilera de casitas muy bajas, de las que ninguna era más alta que yo.
Si estiraba el brazo alcanzaba los tejados.
Había llegado a la calle de los «Hacedores de Oro» en la que, en la Edad Media, los adeptos de la alquimia calentaron la piedra filosofal y envenenaron los rayos de luna.
No había ningún otro camino de salida más que ese por el que había venido.
Pero no pude encontrar el hueco de la muralla por el que había entrado, y choqué contra una valla de madera.
No había nada que hacer; tendré que despertar a alguien para que me muestre el camino, me dije a mí mismo. Qué extraño que haya una casa aquí, cerrando la calle, mayor que las demás y al parecer habitada. No puedo recordar haberme dado cuenta de su existencia anteriormente.
¿Estará pintada de blanco para resaltar tan clara en la niebla?
Cruzo la verja y atravieso un estrecho jardín, pego la cara a los cristales: todo está apagado. Llamo a la ventana. Entonces, en el interior aparece por una puerta un hombre, increíblemente viejo, con una vela encendida en la mano, y con pasos temblorosos, se dirige hacia el centro de la habitación, se para y vuelve muy lentamente la cabeza hacia las polvorientas retortas y los alambiques de alquimia de la pared, fija su mirada pensativa en las gigantescas telas de araña de las esquinas, hasta que, por fin, la dirige con fuerza sobre mí.
La sombra de sus pómulos le cae sobre las órbitas de sus ojos, de tal forma que parecen vacíos, como los de una momia.
Está claro que no me ve.
Golpeo el cristal.
No me oye. Sale de nuevo en silencio de la habitación, como un sonámbulo.
Espero en vano.
Llamo a la puerta de la casa. No sale nadie a abrir.
No me quedaba más remedio que seguir buscando y por fin encontré la salida de la calleja.
¿No sería mejor dirigirme hacia un lugar más poblado?, pensé, junto a mis amigos Zwakh, Prokop y Vries-lander que estarían sin duda en la taberna Alte Ungelt, por lo menos un par de horas, hasta que calmara mi desgarradora añoranza de los besos de Angelina. Rápidamente me puse en camino.
Como un trébol de cadáveres estaban los tres, acurrucados alrededor de la apelillada mesa, los tres con una pipa blanca y fina entre los dientes y la habitación llena de humo.
Las oscuras paredes absorbían de tal modo la escasa luz de la anticuada lámpara, que apenas podían distinguirse sus rasgos.
En la esquina estaba la camarera, flaca como un hueso, ajada y taciturna, con su eterna labor de calceta, sus ojos apagados y su nariz amarilla como el pico de un pato.
Delante de las puertas cerradas colgaban unas cortinas rojo mate, de tal forma que las voces de los clientes de la habitación de al lado llegaban sólo como el suave zumbido de un enjambre de abejas.
Vrieslander con su sombrero cónico de ala tiesa puesto, su bigote, el color gris plomizo de su cara y su cicatriz bajo el ojo, parecía un holandés borracho de algún siglo olvidado.
Josua Prokop se había colocado un tenedor entre sus rizos de músico, tamborileaba incansablemente con sus largos dedos huesudos y observaba asombrado cómo Zwakh se esforzaba por colocar alrededor de la panzuda botella de aguardiente la capa purpúrea de una marioneta.
—Éste va a ser Babinski —me explicó Vrieslander con gran seriedad—. ¿No sabe usted quién fue Babinski? Zwakh, cuéntele en seguida a Pernath quién fue Babinski.
Babinski fue —comenzó Zwakh en seguida, mas sin levantar un segundo la mirada de su trabajo— hace tiempo un famoso ladrón asesino de Praga. Durante muchos años practicó su vergonzoso oficio sin que nadie lo notara. Pero poco a poco les llamó la atención a las mejores familias de la ciudad que una vez faltaba uno y después otro miembro del clan a comer, a los que no se volvía a ver nunca más. Aunque al principio no dijeron nada, ya que el asunto tenía también en cierta medida su lado bueno, pues era siempre un plato menos en la mesa, no podían olvidar que esto podía perjudicar su reputación en la sociedad y dar lugar a habladurías. En particular, porque se trataba de la total desaparición, sin dejar, rastro, de jóvenes casaderas.
Además, se veían obligados a subrayar con suficiente fuerza ante los demás, por consideración de sí mismos, la agradable convivencia y la unión existentes en el seno de la familia. Cada vez aumentaban más y más las llamadas en los periódicos: «Vuelve, todo está perdonado (una circunstancia que Babinski, como la mayoría de los asesinos de profesión, no había tenido en cuenta al hacer sus cálculos), y que acabaron por llamar la atención general.
Babinski, que en el fondo tenía indudablemente un carácter idílico, se había construido con el tiempo, gracias a su infatigable actividad, una casita, pequeña pero agradable, en el encantador pueblecito de Krtsch, cerca de Praga. Era una casita muy limpia y brillante con un jardincito delante en el que florecían los geranios.
Como sus ingresos no le permitían agrandarla, se vio obligado a construir, para poder enterrar sin llamar la atención los cadáveres de sus víctimas, en lugar de un parterre de flores, como a él le hubiera gustado, una sencilla colina cubierta de hierba, adecuada a las circunstancias, que se podía alargar sin dificultad si el negocio o la temporada lo exigían.
Babinski tenía la costumbre de sentarse todas las tardes en este lugar sagrado, tras los trabajos y esfuerzos del día, bajo los rayos del sol poniente, y tocar con su flauta toda una serie de melodías melancólicas.
—¡Espera! —lo interrumpió bruscamente Josua Prokop, sacó del bolsillo la llave de su casa y se la llevó como un clarinete a la boca cantando: «Zimzerlim zambusla — deh.»
—¿Estuvo usted allí para conocer tan bien la melodía? —le preguntó Vrieslander asombrado. Prokop le dirigió una mirada furiosa.
—No, Babinski vivió antes que yo naciera. Pero yo, como compositor, soy el que mejor puede saber lo que debió haber tocado. Usted no puede opinar sobre esto. Usted no es músico. Zimzerlim zambusla busla deh.
Zwakh escuchó atentamente y cuando Prokop hubo guardado de nuevo su llave en el bolsillo continuó:
—El continuo crecimiento de la colina despertó las sospecha de los vecinos y fue un policía de Ziskov, un pueblo de los alrededores, quien vio casualmente desde lejos a Babinski ahogar a una anciana de la buena sociedad, a quien pertenece el mérito de haber puesto de una vez para siempre fin a las actividades egoístas del malvado. Se capturó a Babinski en su Tusculum.
El tribunal, teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes de su, por lo demás, buena reputación, lo condenó a morir en la horca; a la vez encargó a la firma de los hermanos Leipen, cordelería en grost et en détail, la entrega de los utensilios necesarios para la ejecución, ya que, en su gremio, eran los que mantenían los precios más módicos, contra factura a enviar a un empleado superior del erario público.
Pero sucedió que la horca se rompió y Babinski obtuvo la conmutación a cadena perpetua.
El asesino cumplió veinte años tras los muros de San Pancracio, sin que una sola vez saliera el más mínimo reproche de sus labios; todavía hoy, los empleados de la institución prodigan elogios a su ejemplar comportamiento, e incluso se le permitió tocar la flauta en los cumpleaños de nuestra graciosa majestad...
Prokop intentó sacar de nuevo su llave, pero Zwakh se lo impidió.
—Más tarde, debido a una amnistía general, Babinski fue indultado y obtuvo el puesto de portero en el convento de las Hermanas de la Misericordia.
El trabajo de jardinería que debía realizar era muy fácil y ligero para él, debido a la habilidad adquirida con la pala en sus anteriores actividades, de modo que le quedaba tiempo suficiente para cultivar su corazón y su espíritu con buenas lecturas, cuidadosamente escogidas. Los resultados fueron absolutamente satisfactorios.
Cada vez que la superiora lo enviaba los sábados por la tarde a la taberna para que alegrara un poco su espíritu, volvía puntualmente a casa, antes de la caída de la noche, declarando que la degradación de la moral pública lo entristecía y que muchos maleantes de la peor especie, ocultos en la noche, hacían inseguros los caminos, de modo que para todo ciudadano pacífico y lúcido era casi un deber dirigir a tiempo sus pasos hacia su morada.
En aquella época se introdujo entre los cereros de Praga la mala costumbre de poner en venta pequeñas figuras con un abrigo rojo que representaban al asesino Babinski. En ninguna de las familias en luto faltaba una de estas figuritas. Pero normalmente estaban en vitrinas en los escaparates y no había nada que indignase más a Babinski que ver una de ellas.
«Es totalmente indigno y prueba de una extraña brutalidad y falta de delicadeza el poner continuamente de esta manera a la vista de un hombre los errores de juventud» solía decir Babinski en esas ocasiones, «y es muy triste que no se haga nada para impedir este abuso».
En su lecho de muerte todavía siguió manifestándose en este sentido.
Pero no fue en vano, pues poco después intervino la autoridad prohibiendo la venta de las irritantes estatuillas de Babinski.
Zwakh bebió un gran trago de su grog y los tres sonrieron irónicamente, como demonios, después de lo cual volvió con prudencia la cabeza hacia la pálida camarera y vi cómo se secaba una lágrima.
—Bien, ¿y usted no nos cuenta nada de nada, además de... que en agradecimiento por las joyas artísticas que se le han ofrecido haga de pagano, querido y honorable colega, tallador de piedras preciosas? —me preguntó Vrieslander después de una larga pausa melancólica.
Les conté mi caminata por la niebla.
Cuando en mi narración llegué al momento en que vi la casa blanca, se quitaron los tres las pipas de la boca en una gran tensión y, cuando terminé, Prokop dio un puñetazo en la mesa y gritó:
—¡Esto ya es demasiado! No hay ninguna leyenda que este Pernath no experimente en su propia carne. Por cierto, lo de la última aparición del Golem, ya está aclarado.
—¿Cómo aclarado? —pregunté perplejo.
—Usted conoce a ese mendigo judío medio loco, Haschile, ¿no? Pues bien, ese Haschile era el Golem.
—¿Un mendigo, el Golem?
—Sí, Haschile era el Golem. Esta tarde el fantasma paseaba contentísimo a pleno sol con su famoso traje del siglo xvi por la calle Salniter; fue cuando el desollador ha tenido la suerte de cazarlo con una correa de perro.
—¿Qué quiere decir con esto? ¡No entiendo ni una palabra! —interrumpí.
—Se lo estoy diciendo: era Haschile. He oído que hace unos días encontró aquella ropa detrás de la puerta de una casa. Por cierto, volvamos a la casa blanca: el asunto es terriblemente interesante. Cuenta una antigua leyenda según la que ahí arriba, en la calle de los Alquimistas, hay una casa que sólo es visible en la niebla y sólo para los mimados de la fortuna. Se la llama «El muro junto al único farol». Cuando se sube hasta allí, durante el día, no se ve más que una gran piedra gris; detrás de ella se precipita la profunda fosa de los Ciervos, y usted Pernath, puede decir que ha tenido suerte de no haber dado un paso más: hubiera caído inevitablemente en ella y se hubiera roto todos los huesos.
Cuentan que bajo la piedra se oculta un gigantesco tesoro, y que la piedra fue colocada por la Orden de los «Hermanos Asiáticos» como primera piedra de una casa que, al final de los días, será habitada por un hombre, mejor dicho por un hermafrodíta, un ser compuesto de hombre y mujer. Llevará en su escudo la imagen de una liebre: digamos de paso que la liebre era el símbolo de Osiris. Seguramente la costumbre del conejo de Pascua.
Dicen que, hasta que llegue el momento, Matusalén en persona monta guardia para que Satanás no la robe y dé a luz con este ser a un hijo: el llamado Armilos. ¿No ha oído nunca hablar de este Armilos? Incluso se sabe cuál sería su aspecto, es decir, los ancianos rabinos lo saben, si viniera al mundo: tendría cabellos de oro recogidos en una cola, partidos en dos rayas, los ojos en forma de hoz y largos brazos hasta los pies.
—¡Habría que pintar a ese elegante caballerete! —gruñó Vrieslander mientras buscaba un lápiz.
—Así que, Pernath, si alguna vez tiene la suerte de convertirse en un hermafrodita y en passant la de encontrar el tesoro —añadió Prokop, ¡no se olvide de que siempre he sido su mejor amigo!
No tenía ánimo de bromas, sino que sentía un ligero dolor en el corazón.
Zwakh me lo debió notar, aunque no conocía la causa, pues salió rápidamente en mi ayuda:
—De cualquier forma es muy extraordinario, casi inquietante, que Pernath haya tenido esa visión precisamente en ese lugar que está tan estrechamente ligado a una antigua leyenda. Son coincidencias de cuyas redes al parecer no puede librarse un hombre cuando su alma tiene la capacidad de ver formas que no se pueden captar por el tacto. No lo puedo evitar: lo más fascinante y atractivo es lo suprasensorial. ¿Qué dicen ustedes?
Vrieslander y Prokop se habían puesto serios, y todos nosotros pensamos que sobraba la respuesta.
—¿Qué piensa usted, Eulalia? —repitió Zwakh de espaldas.
La vieja tabernera se rascó la cabeza con la aguja, sonrió, enrojeció y dijo:
—Vayanse. No tienen vergüenza.
—Durante todo el día ha habido un ambiente terriblemente tenso —dijo Vrieslander cuando nuestra hilaridad se hubo calmado—. No he podido dar ni una pincelada. No he podido apartar en todo el rato mi pensamiento de Rosina cuando bailó con el frac.
—¿La han encontrado? —pregunté.
—¡«Encontrado», eso es! La brigada de buenas costumbres y de la moral la ha ganado para un compromiso de larga duración. Quizá le haya caído bien al señor comisario aquella vez en Loisitschek. De cualquier forma, ahora anda en una actividad febril y contribuye al aumento de turismo en el barrio judío. Por cierto que en poco tiempo se ha convertido en una muchacha fresca y lozana.
—Es asombroso, si se piensa lo que una mujer puede hacer de un hombre sólo con dejarse amar —intervino Zwakh, cortante—. Para conseguir el dinero que le permitiera estar con ella, se ha convertido ese pobre chico, Jaromir, de la noche a la mañana, en un artista. Va de bar en bar, recortando las siluetas de los clientes que se dejan retratar.
Prokop, que no había oído el final, chasqueó la lengua.
—¿De verdad? ¿Está realmente tan guapa Resina? ¿Le ha robado ya usted algún besito, Vrieslander?
La camarera se levantó rápidamente y abandonó indignada la habitación.
—¡Vieja gallina! De verdad que lo necesita, ¡accesos de virtud! ¡Puah! —gruñó Prokop a su espalda.
—¿Qué quiere? Se ha ido en el momento más escabroso y además acababa de terminar su media —dijo Zwakh para calmarlo.
El patrón trajo más grog, y la conversación empezó a tomar un tono bochornoso. Demasiado sofocante como para que no me excitara aún más la sangre, en el estado febril en que me encontraba.
Luchaba contra ello, pero cuanto más me aislaba en mi interior y volvía a pensar en Angelina, tanto más violentos eran los zumbidos en mis oídos. Me despedí casi repentinamente.
La niebla, ya algo más dispersa, arrojaba cristales de hielo, pero todavía era lo suficiente densa como para no dejar ver los letreros de las calles y me desvié ligeramente de mi camino.
Me había metido en otra calle e iba a doblar, cuando oí que me llamaban por mi nombre:
—¡Señor Pernath! ¡Señor Pernath!
Miré a mi alrededor y hacia arriba.
Nadie.
Un portal abierto y encima, discretamente, un farolillo rojo bostezó junto a mí y me pareció distinguir en el fondo del pasillo una silueta.
Otra vez:
¡Señor Pernath! ¡Señor Pernath!, en un susurro.
Entré asombrado al pasillo y unos cálidos brazos de mujer me rodearon el cuello y, con el rayo de luz que salía de una puerta que se abría lentamente, vi a Rosina que se apretaba anhelante contra mí.
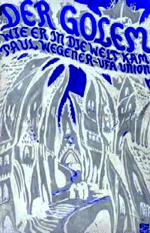 «¡... como un pedazo de grasa!»
«¡... como un pedazo de grasa!»